2. CREO EN
JESUCRISTO, SU UNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR
Emiliano Jiménez Hernández
Páginas relacionadas
El Credo Simbolo de la fe de la Iglesia
2. CREO EN JESUCRISTO, SU UNICO HIJO, NUESTRO SEÑOR
1. Creo en Jesucristo
2. Su único Hijo
3. Nuestro Señor

El segundo artículo del Credo es el centro de la fe
cristiana. El Dios confesado en el primer artículo es el Padre de Jesús,
Ungido por el Espíritu Santo como Salvador del mundo.
Siendo el corazón de la fe cristiana, la fórmula
original “Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor” se
desenvuelve en varios artículos de nuestro Credo: nació, padeció, murió,
resucitó... Es decir, la fe cristiana confiesa que Jesús, un hombre que
nació y murió crucificado en Palestina al comienzo de nuestra era, es el
Cristo, el Ungido de Dios, centro de toda la historia.[1]
Esta es la fe y el escándalo fundamental del
cristianismo. Jesús, hombre histórico, es el Hijo de Dios o, lo que es
lo mismo, el Hijo de Dios es el hombre Jesús. En Jesús, pues, aparece lo
definitivo del ser humano y la manifestación plena de Dios.
a) Jesús el Ungido del Padre
La palabra JESUCRISTO -al unir Jesús y Cristo- es una
confesión de fe. Decir Jesucristo es confesar que Jesús es el Cristo.
En nuestro lenguaje habitual, Jesucristo es una sola
palabra, un nombre propio. Para nosotros, Jesús, Cristo y Jesucristo hoy
son intercambiables. Sin embargo, en los orígenes del cristianismo no
fue así. Cristo era un adjetivo. Cristo, aplicado a Jesús, es un título
dado a Jesús. San Cirilo de Jerusalén, de origen griego, sabía muy bien
el significado de Cristo en su lengua natal y así se lo explicaba a los
catecúmenos:
Se le llama Cristo, no por haber sido ungido
por los hombres, sino por haber sido ungido por el Padre en orden
a un sacerdocio eterno supra-humano.[2]
Cristo significa ungido, no con óleo común,
sino con el Espíritu Santo...Pues la unción figurativa, por la que antes
fueron constituidos reyes, profetas y sacerdotes, sobre El fue infundida
con la plenitud del Espíritu divino, para que su reino y sacerdocio
fuera, no temporal -como el de aquellos-, sino eterno.[3]
Y ya antes, en el Credo romano se profesa la fe,
diciendo: “Creo en Cristo Jesús”. Esta inversión es fiel a la tradición
apostólica del Credo. San Clemente Romano repite constantemente la misma
fórmula: “En Cristo Jesús”.
En efecto, Cristo es la palabra griega (Christós),
que significa ungido y traduce la expresión bíblica hebrea
Mesías,
del mismo significado. Cuando Mateo habla de “Jesús llamado Cristo”
(1,16) está indicando que en Jesús se ha reconocido al Mesías esperado.
En Cristo ha puesto Dios su Espíritu (Is 42, 1). Jesús de Nazaret es
aquel a quien “Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder”
(Hch 10,38). Y según Lucas (4,17-21), el mismo Jesús interpreta la
profecía de Isaías (61,1) como cumplida en sí mismo. El es, pues, de
manera definitiva el Cristo, Mesías, el Ungido de Dios para la salvación
del hombre.
En la Escritura el título de Cristo -Ungido- se
aplica primeramente a reyes y sacerdotes, expresando la elección y
consagración divinas para su misión. Luego pasa a designar al
destinatario de las esperanzas de Israel, al MESIAS. Cristo, aplicado a
Jesús de Nazaret, era, por tanto, la confesión de fe en El como Mesías,
“el que había de venir”, el esperado, en quien Dios cumplía sus
promesas, el Salvador de Israel y de las naciones.
Pedro, el día de Pentecostés, lo confiesa con fuerza
ante el pueblo congregado en torno al Cenáculo: “Sepa, pues, con certeza
toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este
Jesús a quien vosotros habéis crucificado” (Hch 2,36). Y lo mismo hacían
los demás apóstoles, que “no dejaban de proclamar en el templo y por las
casas la buena noticia de que Jesús es el Cristo” (Hch 5,42).
Esto es lo que confesaban con valentía Pablo (Hch
9,22) y Apolo, que “rebatía vigorosamente en público a los judíos,
demostrando con la Escritura que Jesús es el Cristo” (Hch 18,28; Cfr.
Hch 3,18.20; 8,5.12; 24,24; 26,23). Para lo mismo escribe Juan su
Evangelio:
Jesús realizó en presencia de los discípulos otras
muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido
escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que creyendo tengáis vida en su nombre (Jn 20,30).

b) El Mesías esperado
“Jesús es el Cristo”, el Mesías esperado, confiesa la
comunidad cristiana, fiel a la predicación apostólica, como la recoge
insistentemente el Evangelio.
Ante la aparición de Juan bautizando en el Jordán,
las “autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a
preguntarle: ¿Tú, quién eres? Y él confesó abiertamente: yo no soy el
Cristo” (Jn 1,19-20). Y el mismo Bautista, al oír lo que se decía de
Jesús, enviará desde la cárcel a dos de sus discípulos con idéntica
pregunta: “¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro?” (Lc
7,20).
Esta expectación
mesiánica nace con los mismos
profetas del Antiguo Testamento. Tras el exilio nace en el pueblo
piadoso una corriente mesiánica, que recogerá el libro de Daniel. Se
esperaba el advenimiento de un mundo nuevo, expresión de la salvación de
los justos, obra del Hijo del Hombre, a quien Daniel en visión ve
“que le es dado el señorío, la gloria y el imperio, y todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirven. Su dominio es eterno, nunca pasará y su
imperio jamás será destruido” (Dn 7,13-14).
En Jesús, confesado como el Cristo, ha visto la
comunidad cristiana realizada esta profecía. Cristo es el Hijo del
Hombre, como El mismo se denomina tantas veces en el Evangelio. El es
quien instaurará el nuevo mundo, salvando al hombre de la esclavitud del
pecado.
En el relato evangélico de la confesión de Pedro,
Jesús llama bienaventurado a aquel a quien el Padre revela que El es el
Cristo:
Jesús les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que es
el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: Unos, que Juan Bautista; otros,
que Elías; otros, que Jeremías o uno de los profetas. Y El les
preguntaba: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?. Simón Pedro contestó:
Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando, Jesús le
dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado
esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos (Mt
16,13ss; Mc 8,27-30).
La confesión que Jesús mismo hace ante el Sumo
Sacerdote de ser el Cristo es la razón última que provoca su condena a
muerte:
El Sumo Sacerdote le dijo: Yo te conjuro por Dios
vivo que nos digas si Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús:
Sí, tú lo has dicho...Y todos respondieron: Es reo de muerte (Mt
26,63-66).
Como dice C.H. Dodd: “Un título que El no niega a fin
de salvar su vida, no puede carecer de significado para El”. En el
título de Mesías está encerrada toda su misión, su vida y su persona. El
es el mensajero de Dios, que invita a pobres y pecadores al banquete de
fiesta, el médico de los enfermos (Mc 2,17), el pastor de las ovejas
perdidas (Lc 15,4-7), el que congrega en torno a la mesa del Reino a la
“familia de Dios” (Lc 22,29-30).

c) Jesús: Hijo del Hombre y Siervo de Yahveh
Hijo del Hombre y Siervo de Yahveh definen a Jesús
como el Mesías, que trae la salvación de Dios. El es “el que había de
venir”, que ha venido. Con El ha llegado el Reino de Dios y la salvación
de los hombres.
Pero Jesús, frente a la expectativa de un Mesías
político, que El rechaza, se da el título de Hijo del Hombre, nacido de
la expectación escatológica de Israel. El trae la salvación para todo el
mundo, pero una salvación que no se realiza por el camino del triunfo
político o de la violencia, sino por el camino de la pasión y de la
muerte en cruz (Flp 2,6ss). Jesús es el Hijo del Hombre, Mesías que
entrega su vida a Dios por los hombres.[4]
El Mesías, de este modo, asume en sí,
simultáneamente, el título de Hijo del Hombre y de Siervo de Yahveh (Is
52,13-53,12; 42,1ss; 49,1ss; 50,4ss), cuya muerte es salvación “para
muchos”. Jesús muere “como Siervo de Dios”, de cuya pasión y muerte dice
Isaías que es un sufrimiento inocente, aceptado voluntariamente, con
paciencia, querido por Dios y, por tanto, salvador.
Al identificarse con el Siervo de Dios y asumir su
muerte como muerte “por muchos”, es decir, "por todos", se nos
manifiesta el modo propio que tiene Jesús de ser Mesías: entregando su
vida para salvar la vida de todos. El título que cuelga de la cruz, como
causa de condena, se convierte en causa de salvación: “Jesús, rey de los
judíos”, es decir, Jesús Mesías, Jesús el Cristo. Así lo confesó la
comunidad cristiana primitiva, en cuyo seno nacieron los Evangelios.
Mateo comienza el Evangelio con la Genealogía de
Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. En El se cumplen las promesas
hechas al patriarca y al rey. En El se cumplen las esperanzas de Israel.
El es el Mesías esperado. Y Lucas, en su genealogía, va más lejos,
remontando los orígenes de Jesús hasta Adán. Así, Jesús no sólo responde
a las esperanzas de Israel, sino a las esperanzas de todo hombre, de
todos los pueblos. Es el Cristo, el Mesías de toda la humanidad (Mt
1,1-17; Lc 3,23-38).
Cuando Jesús se bautiza en el Jordán, “se abrieron
los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y
se posaba sobre El. Y una voz desde los cielos dijo: Este es mi Hijo
amado, en quien me complazco” (Mt 3,16-17). Los cielos, cerrados por el
pecado para el hombre, se abren con la aparición de Jesucristo entre los
hombres. El Hijo de Dios se muestra en público en la fila de los
pecadores, cargado con los pecados de los hombres, como siervo que se
somete al bautismo. Por ello se abren los cielos y resuena sobre El la
palabra que Isaías había puesto ya en boca de Dios: “He aquí mi siervo a
quien sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi
Espíritu sobre El” (Is 42,1).
Hijo y Siervo (pais, en griego) de Dios
unidos, apertura del cielo y sometimiento de sí mismo, salvación
universal ofrecida al mundo mediante la entrega de sí mismo a Dios por
los hombres: esta es la misión del Mesías.
Del Jordán Jesús, conducido por el Espíritu, pasa al
desierto de las tentaciones. Jesús, el Cristo, asume el destino de
Israel en el desierto, camino de la realización de la promesa. Pero
Jesús no sucumbe a las tentaciones de Israel. Al rechazar convertir las
piedras en pan, manifiesta que no es el Mesías de las esperanzas
temporales y caducas; El trae el pan de la vida que no perece. Con la
renuncia a la aparición triunfal en la explanada del templo, manifiesta
que no es el Mesías político, que busca la salvación en el triunfo y el
aplauso. Con el rechazo del tentador, manifiesta su fidelidad al
designio del Padre: aunque pase por la humillación y la
muerte, la voluntad del Padre es camino de salvación y vida.
Donde Israel fracasó, rompiendo las esperanzas de salvación para todos
los pueblos, allí triunfa Cristo, llevando así a cumplimiento las
promesas de salvación de Dios Padre (Mt 4,1-11).
Pero es, sobre todo, en la cruz donde Jesús se
muestra plenamente como el Mesías, el Cristo, que trae la salvación
plena y definitiva, de modo que “es el que había de venir y no tenemos
que esperar a otro”. En la cruz, Jesús aparece entre malhechores y los
soldados echan a suertes sobre su túnica (dos rasgos del canto del
Siervo de Isaías 53,12). En la cruz, pueblo, soldados y ladrones se
dirigen sucesivamente a El con el mismo reto: “Salvó a otros; que se
salve a sí mismo, si es el Mesías, el Cristo de Dios”. “¿No eres Tú el
Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros” (Lc 23,34-49p). Y en la cruz,
sin bajar de ella como le proponen, Jesús muestra que es el Mesías, el
Salvador de todos los que le acogen: salva al ladrón que se reconoce
culpable e implora piedad, toca el corazón del centurión romano y hace
que el pueblo “se vuelva golpeándose el pecho”.
Pilatos, con la inscripción condenatoria escrita en
todas las lenguas entonces conocidas y colgada sobre la cruz, lo
proclamó ante todos los pueblos como Rey, Mesías, Cristo. La condena a
muerte se convirtió en profesión de fe en la comunidad cristiana. Jesús
es Cristo, es Rey en cuanto crucificado. Su ser Rey es el don de sí
mismo a Dios por los hombres, en la identificación total de palabra,
misión y existencia. Desde la cruz, dando la vida en rescate de los
hombres, Cristo habla más fuerte que todas las palabras: El es el
Cristo.
Con El la cruz deja de ser instrumento de suplicio y
se convierte en madero santo, cruz gloriosa, fuerza de Dios y fuente de
salvación para el mundo entero.
Cristo resucitado podrá decir a los discípulos de
Emaús
-y en ellos a todos
los que descorazonados dicen “nosotros esperábamos que El fuera el
libertador de Israel”-:
¡Que insensatos y tardos de corazón para creer todo
lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo
padeciera eso para entrar así en su gloria? (Lc 24,25-26).

d) Creo en Jesucristo
Desde entonces la fe cristiana confiesa que “Jesús es
el Señor”. O más sencillamente, uniendo las dos palabras en una,
integrando el nombre y la misión, le llama: JESUCRISTO.
Esta transformación en nombre propio de la misión
unida al nombre, como la conocemos hoy, se llevó a cabo muy pronto en la
comunidad cristiana. En la unión del nombre con el título aparece el
núcleo de la confesión de fe cristiana. En Jesús se identifican persona
y misión. El es la salvación. El es el Evangelio, la buena nueva de la
salvación de Dios. Acoger a Cristo es acoger la salvación que Dios nos
ofrece. Jesús y su obra salvadora son una misma realidad. El es
JESUS:
“Dios salva”, Enmanuel: “Dios con nosotros”:
Es contrario a la fe cristiana introducir cualquier
separación entre el Verbo y Jesucristo. San Juan afirma claramente que
el Verbo, que “estaba en el principio con Dios, es el mismo que se hizo
carne” (Jn 1,2.14). Jesús es el Verbo encarnado, una sola persona e
inseparable: no se puede separar a Jesús de Cristo, ni hablar de un
“Jesús de la historia”, que sería distinto del “Cristo de la fe”. La
Iglesia conoce y confiesa a Jesús como “el Cristo, el Hijo de Dios vivo”
(Mt 16,16). Cristo no es sino Jesús de Nazaret, y éste es el Verbo de
Dios hecho hombre para la salvación de todos. En Cristo “reside toda la
plenitud de la divinidad corporalmente” (Col 2,9) y “de su plenitud
hemos recibido todos” (Jn 1,16). El “Hijo único, que está en el seno del
Padre” (Jn 1,18), es el “Hijo de su amor, en quien tenemos la redención.
Pues Dios tuvo a bien hacer residir en El toda la plenitud, y
reconciliar por El todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de
su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos” (Col 1,13-14.19-20).[5]
Jesús no ha traído una doctrina, que puede
desvincularse de El; ni una moral, que se puede vivir sin El; ni una
religión, que puede vivirse, irénicamente, con todos los creyentes en
Dios, prescindiendo de El.
Confesar a Jesús como Cristo, invocarle con el nombre
de Jesucristo, significa profesar que El se ha dado en su palabra. En El
no existe un yo que pronuncie palabras, que enseñe verdades o dé
normas de vida, sino que El se ha identificado de tal manera con su
palabra que son una misma cosa: El es la Palabra. Y lo mismo vale con
relación a su obra: su obra salvadora es el don de sí mismo.
La fe en Jesús como Cristo es, pues, una fe personal.
No es la aceptación de un sistema, de una doctrina, de una moral, de una
filosofía, sino la aceptación de una persona.[6]
Por otra parte, reconocer al Cristo en Jesús
significa unir fe y amor como única realidad. El lazo de unión entre
Jesús y Cristo, es decir, la inseparabilidad de su persona y su obra, su
identidad como persona con su acto de entrega, son el lazo de unión
entre fe y amor: el amor en la dimensión de la cruz, como se ha
manifestado en Cristo, es el contenido de la fe cristiana. Por eso, una
fe que no sea amor no es verdadera fe cristiana. El divorcio entre fe y
vida es imposible en la fe cristiana.[7]

a) El Cristo es Hijo de Dios
La confesión de Jesús como Cristo supera todas las
expectativas mesiánicas de Israel y de cualquier hombre. Jesús de
Nazaret, el Mesías, es el Hijo de Dios. Si Jesús no sólo ama, sino que
es amor, es porque El es Dios, el único ser que es amor (1Jn
4,8.16). La radical mesianidad de Jesús supone la filiación divina. Sólo
el Hijo de Dios es el Cristo. No hay otro nombre en el que podamos
hallar la salvación (Hch 4,12). Como dirá San Cirilo de Jerusalén a los
catecúmenos:
Quienes aprendieron a creer “en un solo Dios, Padre
omnipotente” deben creer también “en su Hijo Unigénito”, porque “quien
niega al Hijo no posee al Padre” (1Jn 2,23). Dice Jesús: “Yo soy la
puerta” (Jn 10,9), “nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14,16); si, pues,
niegas a la puerta, te cierras el acceso al Padre, pues “ninguno conoce
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo revele”. Pues si
niegas a aquel que revela, permanecerás en la ignorancia. Dice una
sentencia de los Evangelios: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna;
el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la cólera de
Dios permanece sobre él” (Jn 3,36).[8]
En Cristo los hombres tenemos acceso a la vida misma
de Dios Padre (Ef 3,11-12). Participando en su filiación entramos en el
seno del Padre: “¡Padre, los que Tú me has dado, quiero que donde yo
esté estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has
dado, porque me has amado antes de la creación del mundo!” (Jn 17,24).
Por ello “quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en
él y el en Dios” (1Jn 4,15; 5,9-12).
Hablar del Hijo de Dios es hablar de la acción
salvífica de Dios, pues “El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con El gratuitamente
todas las cosas?” (Rm 8,32). Mediante el Hijo del Padre, recibimos la
reconciliación con Dios (Rm 5,10), la salvación y el perdón de los
pecados (Col 1,14) y nos hacemos también nosotros hijos de Dios:
Pues, al llegar la plenitud de los tiempos, envió
Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los
que se hallaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la filiación
adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros
corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abba, Padre! De modo que ya
no eres esclavo, sino hijo: y si hijo, también heredero por voluntad de
Dios (Ga 4,4-7).
En Cristo se nos ha mostrado luminoso el rostro de
Dios y nuestro verdadero rostro de hombre. En Cristo, el Hijo, Dios se
nos ha mostrado como Padre y, al mismo tiempo, nos ha permitido conocer
su designio sobre el hombre: llegar a ser hijos suyos acogiendo su
Palabra, es decir, a su Hijo (Jn 1,12):
Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el
pasado a nuestros padres por medio de los profetas: en estos últimos
tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó heredero de
todo, por quien también hizo los mundos, siendo resplandor de su gloria
e impronta de su sustancia (Hb 1,1-3).
Jesús, como Hijo, es la revelación última, plena y
definitiva de Dios. En El Dios ya no dice, sino que se dice, se da.
Jesús es el Hijo de Dios, que existía en el principio, estaba con Dios y
era Dios (Jn 1,1). Al encarnarse, Dios está ya definitivamente con
nosotros. El es Enmanuel: "Dios con nosotros" (Cfr Mt 1,23; Ap 21,2; Za
8,23).
Jesús es el Hijo eterno del Padre. Si se nos muestra como Hijo, no es -como en nuestro caso- porque se haga o llegue a ser Hijo; lo es, no por elección o adopción, sino por naturaleza: "Hijo consustancial con el Padre" desde antes de los siglos, como confesará el Credo de Nicea. Y como explicará San Cirilo en sus catequesis.
Cristo es Hijo natural. No como vosotros, los que
vais a ser iluminados, sois hechos ahora hijos, pero en adopción por
gracia, según lo que está escrito: “A todos los que lo recibieron les
dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ellos
no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino
que nacieron de Dios” (Jn 1,12-13). Y nosotros nacemos ciertamente del
agua y del Espíritu (Jn 3,5), pero no es así como Cristo ha nacido del
Padre.[9]
La relación filial de amor y confianza, de
conocimiento y revelación, de autoridad y poder salvífico entre el Hijo
y el Padre se prolongan en una relación de naturaleza.
Jesús, el Hijo encarnado, revela y nos hace
partícipes en el tiempo de la relación y comunión personal que El tiene
con el Padre desde siempre. Desde Jesús, en la historia humana,
conocemos la naturaleza y eternidad de Dios. Lo que Jesús es entre
nosotros de parte de Dios lo es en sí desde la eternidad. “Las
procesiones fundan las misiones y las misiones corresponden a las
procesiones”, decía la teología clásica. Y K. Rahner lo traduce hoy
diciendo que "la trinidad económica es la trinidad inmanente". O, dicho
de otra manera con C. Dodd, en su exégesis del cuarto Evangelio:
La relación de Padre a Hijo es una relación eterna,
no alcanzada en el tiempo y que tampoco termina con esta vida o con la
historia del mundo. La vida humana de Jesús es, por decirlo así, una
proyección de esta relación eterna (que es amor divino) sobre el área
del tiempo. Y esto, no como un mero reflejo o representación de la
realidad, sino en el sentido de que el amor que el Padre tuvo por el
Hijo “antes de la fundación del mundo” y al que Este corresponde
perpetuamente, opera activamente en toda la vida histórica de Jesús. Esa
vida despliega la unidad del Padre y del Hijo en modos que pueden
describirse como conocimiento o inhabitación, pero que son
tales, no en el sentido de contemplación ensimismada, sino en el sentido
de que el amor de Dios en Cristo crea y condiciona un ministerio activo
de palabra y obra, en el que las palabras son “espíritu y vida” y las
obras son “signos” de la vida y de la luz eternas; un ministerio que es
también un conflicto agresivo con los poderes hostiles a la vida y que
termina en victoria de la vida sobre la muerte a través de la muerte.
El amor de Dios así derramado en la historia, lleva a los hombres a la
misma unidad de la que la relación del Padre y del Hijo es el arquetipo
eterno.[10]
La confesión de la filiación divina de Jesús no es
una curiosidad racional. Es una buena noticia, fruto de la experiencia
cristiana de la Iglesia: el cristiano no es ya hijo de la ira, ni está
condenado a la orfandad definitiva que acosa a todo ser finito, ni vive
amenazado por la soledad irremediable. En Jesús, el Hijo Unigénito del
Padre, el cristiano ve realizada la llamada de Dios a la
vida eterna.
Dios tiene un Hijo, es decir, no es soledad sino comunión y, por ello,
la vocación del hombre, creado a imagen de Dios, es llegar a ser en
Cristo hijo de Dios,
pasar
de la soledad y aislamiento en que le ha encerrado el pecado a la
comunión eterna con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.[11]
Esta es la fe de la Iglesia desde los orígenes hasta
nuestros días. La confesión de Jesús como Hijo de Dios, en quien Dios
nos asume a una existencia filial, es lo que confesamos en el Credo, eco
vivo y permanente de la Escritura.
Marcos llama a todo su Evangelio: “Evangelio de
Jesucristo, Hijo de Dios” (Mc 1,1) y concluye la vida de Jesús con la
profesión de fe del centurión romano, quien al ver la muerte de Cristo
confiesa: “Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Mc 15,39).
Y el Apóstol Pablo afirmará con vigor que su
evangelio no es otra cosa que el anuncio de esta buena nueva: Jesús es
el Hijo de Dios (Rm 1,3), que enviado por el Padre murió por nosotros
para hacernos conformes a El y, así, participar de su vida filial (Rm
8,3.29-32). Y Juan concluirá su Evangelio con la misma confesión: “Estos
signos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y para que creyéndolo tengáis vida en su nombre” (Jn
20,31). Pues “en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que
envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de El. En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que
El nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados”
(1Jn 4.9-10).
Para Juan, pues, como para Pablo, la fe se centra en
la confesión de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Quienes por la fe
entran en comunión con El pasan a una existencia nueva, tienen vida
eterna, participando de la vida del Hijo:
A todos los que le recibieron les dio poder de
hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han
nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que
han nacido de Dios. Y la Palabra se hizo carne y puso su Morada entre
nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre
como Hijo único, lleno de gracia y de verdad... Y de su plenitud hemos
recibido gracia sobre gracia (Jn 1,12-16).
Por ello, Pablo cantará lleno de exultación:
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la Persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y
celestiales...
El nos ha destinado en la Persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya (Ef 1,3-6).

b) El crucificado es el Hijo de Dios
¿En qué realidad se funda esa especial relación de
Jesús con Dios que nos permite llamarle Hijo, el Hijo Unigénito, el Hijo
querido? El Nuevo Testamento nos describe esa relación filial de Jesús
con Dios Padre. Jesús se dirige a Dios con una palabra del lenguaje
familiar, como se dirige un niño a su padre, expresando su infinita
confianza y amor: Abba, papá.
Jesús es confesado como Hijo único -Unigénito- y como
Primogénito de muchos hermanos. Los Padres se complacen en comentar esta
riqueza y la diferencia que hay entre los dos títulos:
En cuanto es Unigénito (Jn 1,18) no tiene hermanos,
pero en cuanto Primogénito (Col 1,15) se ha dignado llamar hermanos (Hb
2,11) a todos los que, tras su primacía y por medio de ella (Col 1,18),
renacen para la gracia de Dios por medio de la filiación adoptiva, como
nos lo enseña el Apóstol (Ga 4,5-6; Rm 8,15-16). Es, pues, único el Hijo
natural de Dios, nacido de su sustancia y siendo lo que es el Padre:
Dios de Dios, Luz de Luz. Nosotros, en cambio, no somos luz por
naturaleza, sino que somos iluminados por aquella Luz, para poder
iluminar con la sabiduría. Pues “El era la Luz verdadera que ilumina a
todo hombre que viene a este mundo” (Jn 1,9).[12]
En forma parecida se expresan otros muchos Padres:
Los dos vocablos, -Unigénito y Primogénito-, se dicen
de la misma persona, pero hay mucha diferencia entre unigénito y
primogénito... Esto es lo que nos enseña la Escritura. Refiriéndose al
Unigénito dice que “hemos visto su gloria como gloria del Unigénito
salido del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14); y también que
“el Unigénito está en el seno del Padre” (Jn 1,14), siendo conocido como
Unigénito por la unión con su Padre... Tal es el significado de
Unigénito: el único engendrado por el Padre, con quien siempre existe...
Con respecto al Primogénito, entendemos su significado a la luz de estas
palabras: “A los que de antemano conoció los predestinó a reproducir la
imagen de su Hijo, a fin de que El sea Primogénito entre muchos
hermanos” (Rm 8,29); nos da a entender el Apóstol, llamándole
Primogénito, que tiene muchos hermanos, pues son muchos los que
participan de la filiación divina.[13]
Creemos en “Jesucristo, su único Hijo”, pues aunque
hay muchos hijos por gracia, sólo El lo es por naturaleza, siendo
“nuestro Señor” por habernos librado del servicio a tantos y tan crueles
señores, para no volver a la condición primera sino permanecer en la
libertad lograda.[14]
Esta filiación es el fundamento de la reciprocidad de
señorío y salvación entre Jesús y el Padre. Aquellos a quien Jesús acoge
son acogidos por Dios; a quienes incorpora en su comunión son
reconocidos por Dios. La aceptación o rechazo de Jesucristo determinan
el destino del hombre ante Dios (Lc 9,48; 10,16; Jn 13,20).
La filiación de Jesús es proclamada por la voz del
Padre en el bautismo y en la transfiguración: “Este es mi Hijo amado, en
quien me complazco: escuchadle” (Mt 17,5; 3,17; 1Jn 5,9-12; 2P 1,17-18).
Como Hijo de Dios es confesado por los discípulos ante el milagro
inesperado de la tempestad calmada (Mt 14,33); es también la confesión
de Pedro, inspirado por el Padre mismo: “Tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios” (Mt 16,16) y hasta como acusación en el proceso es proclamado -y
condenado- como Hijo de Dios (Mt 26,63); así lo llaman quienes lo ven en
la cruz con compasión, en burla o como confesión de fe (Mt 27,
40.43.54).
Hijo de Dios es una expresión que hallamos en el
Antiguo Testamento aplicada al rey de Israel, no como engendrado por
Dios, sino como el elegido de Dios. Pero ya en el Antiguo Testamento la
filiación divina
por
elección del rey se convirtió en profecía, en promesa de que un día
surgiría un rey que con razón podría decir: “Voy a anunciar el decreto
de Yahveh: El me ha dicho ‘Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado’” (Sal
2,7)
La comunidad cristiana creyó realizada esta profecía
en la resurrección de Jesús: “También nosotros -proclama Pablo- os
anunciamos la Buena Nueva de que la promesa hecha a los padres Dios la
ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está
escrito en los salmos: Hijo mío eres Tú; yo te he engendrado hoy” (Hch
13,32-33). Este hoy no es reciente, sino eterno. Es un
hoy
sin tiempo, anterior a todos los siglos: “Antes de la aurora te
engendré” (Sal 110,3).[15]
La paradoja es tremenda. Es una contradicción creer
que el que ha muerto crucificado en el Gólgota es la persona de quien se
habla en este salmo dos. ¿Qué significa esta confesión de fe? Afirma que
la esperanza en el rey futuro de Israel se realiza en el crucificado y
resucitado. Expresa la fe de que aquel que murió en cruz, renunció al
poder del mundo, prohibió la espada y no respondió al mal con el mal,
sino que respondió dando la vida por quienes le crucificaban, El es el
que recibe la voz de Dios, que le dice: “Tú eres mi Hijo, hoy te he
engendrado”.
Al fracasado, al que, colgado en la cruz, le falta un
trozo de tierra donde apoyar la cabeza, al despojado de sus vestidos, al
abandonado incluso de Dios, a El se dirige el oráculo del Señor: “Tú
eres mi Hijo. Hoy -en este lugar- te he engendrado. Pídeme y haré de las
gentes tu heredad, te daré en posesión los confines de la tierra”.
Si los títulos de Cristo, Hijo del Hombre y Siervo de
Yahveh se unifican en Jesús, lo mismo ocurre con los apelativos de Rey,
Hijo y Siervo de Yahveh. En cuanto Rey es Siervo, y en cuanto Siervo es
Rey. Servir a Dios es reinar. Porque el servicio a Dios es la obediencia
libérrima del Hijo. La palabra griega pais une los dos
significados: siervo e hijo. Jesús es todo El Hijo, Palabra, Misión,
Servicio. Su obra desciende hasta el fundamento de su ser,
identificándose con El. Y precisamente porque su ser no es sino
servicio, es Hijo. Quien se entrega al servicio por los demás, el que
pierde su vida, vaciándose de sí mismo es el verdadero hombre, que llega
a la estatura adulta de Cristo, crucificado por los demás. En ese amor
se da la unión del hombre y Dios: “Todo es vuestro, vosotros de Cristo y
Cristo de Dios” (1Co 3,23).
La simultaneidad de Hijo y Siervo, de gloria y
servicio, la ha confesado y cantado Pablo en la carta a los filipenses
(2,5-11). Cristo, siendo igual a Dios, no codició tal igualdad, sino que
descendió a la condición de esclavo, hasta el pleno vaciamiento de sí en
obediencia filial al Padre, que por ello le exaltó a su derecha
en la gloria.
En conclusión, para el Evangelio de Juan, Jesús es
sin más el Hijo y Dios es
el Padre. Y para Pablo Dios es
el Padre de Jesucristo. La invocación
Abba -Padre- es una
de las pocas palabras que la comunidad cristiana conservó sin traducir
del arameo, conservándola tal y como la pronunciaba Jesús, con toda la
familiaridad e intimidad con Dios que ella supone. Así la comunidad
cristiana afirmó que esa intimidad con Dios pertenecía personalmente a
Jesús y sólo a El: “Sería irrespetuoso para un judío y, por tanto,
inconcebible, dirigirse a Dios con este término tan familiar. Fue algo
nuevo e inaudito el hecho de que Jesús diese ese paso... La invocación
de Jesús a Dios nos revela la espina dorsal de su relación con Dios”.[16]
Pero lo más inaudito, la buena y sorprendente noticia es que Jesús “nos
amaestró” para que también nosotros “nos atreviéramos” a dirigirnos a
Dios de la misma manera, con la misma intimidad, llamándole:
Abba.[17]
Y como dice San Cirilo de Jerusalén:
Si a la confesión de Pedro de Jesús “como Hijo de Dios vivo”, el Salvador replicó con una bienaventuranza, confirmando que se lo había revelado su Padre celestial, quien reconoce, pues, a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios, participa de esta bienaventuranza; el que niega, en cambio, al Hijo de Dios es infeliz y desgraciado.[18

Jesús, al vaciarse totalmente de sí mismo, en
obediencia filial, se convierte en Señor de todo el universo:
Cristo, a pesar de su condición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios,
al contrario, se anonadó a sí mismo
tomando la condición de siervo,
pasando por un hombre de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó obedeciendo hasta la muerte
y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo
y le concedió el nombre sobre todo nombre;
de modo que al nombre de Jesús se doble toda rodilla
en el cielo, en la tierra y en los abismos
y toda lengua confiese
QUE CRISTO ES SEÑOR
PARA GLORIA DE DIOS PADRE (Flp 2,6-11).
El que no se apropia nada, sino que es pura relación
al Padre, se identifica con El: es “Dios de Dios”, es el Señor ante
quien se inclina reverente el universo. El Cordero, degollado en
obediencia al Padre como ofrenda por los hombres, es digno de recibir en
la liturgia cósmica, el honor y la gloria del universo:
Oí un coro inmenso de voces que cantaba un cántico
nuevo: Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y
la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza.
Y todas las criaturas que existen en el cielo y sobre
la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todo cuanto en ellos se
contiene, cantaban:
Al que se sienta en el trono y al Cordero la
alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos
(Ap 5,9ss).
Jesús es la imagen que Dios ha proyectado de sí mismo
hacia los hombres y el espejo del hombre ante Dios. El rostro de Dios
brilla en Jesús y en Jesús se revela al hombre el verdadero ser del
hombre. Jesucristo revela qué es el hombre delante de Dios y qué es Dios
para el hombre. El es Hijo de Dios y es nuestro Señor:
En Cristo hay una sola Persona con una doble
naturaleza, de modo que el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre no es más
que “un solo Señor”, que tomó la condición de siervo por decisión de su
bondad y no por necesidad. Por su poder se hizo humilde, por su poder se
hizo pasible, por su poder se hizo mortal... para así destruir el
imperio del pecado y de la muerte.[19]
La Escritura expresa la resurrección y exaltación de
Jesús con la confesión de fe en Cristo como
Kirios: “Jesús es el
Señor” (Rm 10,9; 1Co 12,3; Flp 2,11). Es la confesión cultual de la
comunidad cristiana: Maranathá: “Ven, Señor” (1Co 16,22; Ap
22,20; Didajé 10,10,6). Pablo llama Kirios al Señor presente y
exaltado en la gloria junto al Padre. Exaltado a la derecha del Padre,
está también presente por su Espíritu en la Iglesia (2Co 3,17), sobre
todo, en la Palabra y en la Celebración eucarística. El Señor presente
en la Iglesia hace al apóstol y a cada cristiano servidores suyos:
Pues ninguno de nosotros vive para sí mismo, y nadie
muere para sí mismo; si vivimos, vivimos para el Señor; y si morimos,
morimos para el Señor; vivamos o muramos, pertenecemos al Señor. Para
esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos
(Rm 14,7-9; 1Tm 1,2,12).
Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre,
y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y también
nosotros (1Co 8,6).
La confesión de Jesús como
Señor forma parte
del contenido más antiguo de la tradición bíblica y de la formación del
Credo cristiano. Pablo encuentra esta confesión en las comunidades
cristianas cuando se convierte a Cristo (Hch 26,16). Es una fórmula
litúrgica, que se proclama como don del Espíritu Santo: “Jesús es el
Señor” (1Co 12,3); es intercesión: Kyrie eleison: “Señor, ten
piedad”; como intercesión es la conclusión de todas las oraciones
litúrgicas: “Por Cristo, nuestro Señor”. De tal modo está unida la
confesión de Cristo como Señor a la celebración litúrgica que nos
reunimos para celebrarla “el día del Señor” (Cfr Ap 1,10). Y lo que
celebramos, lo vivimos luego en la historia. De aquí la invocación
permanente del Señor -oración del corazón- de la Iglesia oriental, “pues
todo el que invoque el nombre del Señor se salvará” (Hch 2,21; Rm 10,13;
Jn 20,28).
A causa de esta confesión de Cristo como Señor, los
primeros cristianos entraron en conflicto con el Imperio y con el culto
al Emperador. En las persecuciones que sufrieron los cristianos de los
primeros siglos, fueron muchos los mártires que murieron
confesando a Cristo como Señor, como único Señor (Cfr 1Co 15,31),
negándose a pronunciar siquiera “Kaesar Kyrios”. La confesión de Cristo
como Señor es hoy, como ayer, el fundamento de la libertad cristiana
frente a tantos señores que presumen de poseer la clave de
salvación de la humanidad y reclaman para sí el poder y la gloria.
Frente a todos estos señores, la Iglesia de nuestro tiempo proclama, en
fidelidad a la tradición apostólica del Credo, que “Jesucristo es la
clave, el centro y el fin de toda la historia humana” (GS 10), pues “el
Señor es el punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la
historia humana, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y
plenitud total de sus aspiraciones” (n. 45).
Ser cristiano es reconocer a Jesucristo como Señor,
vivir sólo de El y para El, caminar tras su huellas, en unión con El, en
obediencia al Padre y en entrega al servicio de los hombres. Ser en
Cristo, vivir con Cristo, por Cristo y para Cristo es amar en la
dimensión de la cruz, como El nos amó y nos posibilitó con su Espíritu.
Esta es la buena noticia que resuena en el mundo desde que el ángel lo
anunció a los pastores en Belén:
Os anuncio una gran alegría, os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor (Lc 2,10-11). De lo
cual, en otro lugar, dice uno de los apóstoles: El ha enviado su Palabra
a los hijos de Israel, anunciándoles la Buena nueva de la paz por medio
de Jesucristo que es Señor de todo (Hch 10,36).[20]
Los cristianos, pues, reconocen y confiesan que “para
nosotros no hay más que un sólo Señor, Jesucristo” (1Co 8,6; Ef 4,5). Con la
confesión de “Señor nuestro” excluyen, por tanto, toda servidumbre a los
ídolos y señores de este mundo, viviendo la renuncia a ellos que hicieron en
su bautismo y confesando el poder de Cristo sobre ellos (Rm 8,39; Flp 3,8).
En efecto, quienes antes de creer en el Señor Jesús
sirvieron a los
ídolos (Ga 4,8; 1Tes 1,9; 1Co 12,2; 1P 4,3) y fueron
esclavos de la
ley (Rm 7,23.25; Ga 4,5), del pecado (Rm 6,6.16-20; Jn 8,34) y del miedo a
la muerte (Hb 2,14), por el poder de Cristo fueron liberados de
ellos, haciéndose “siervos de Dios” y “siervos de Cristo” (Rm 6,22-23; 1Co
7,22), “sirviendo al Señor” (Rm 12,11) en la libertad de los hijos de Dios,
que “cumplen de corazón la voluntad de Dios” (Ef 6,6), “conscientes de que
el Señor los hará herederos con El” (Col 3,24; Rm 8,17).
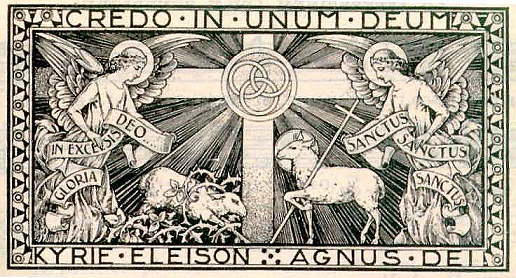
[6]
Cfr J. RATZINGER, o.c., p. 172ss; J.M. SANCHEZ CARO,
Creo en Jesucristo, en El Credo de los cristianos, o.c., p.
65-80; W. KASPER, Jesús, el Cristo, Salamanca 1976,
p.122-137.
