Discurso de acción de gracias de San Gregorio Taumaturgo dirigido a Orígenes
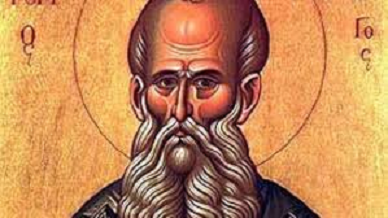
Después de asistir a sus lecciones durante muchos años, pronunciado en
Cesárea de Palestina cuando iba a marchar para su patria.
1. Mejor fuera callar que no hablar
después de ocho años de desuso de la
elocuencia
Cosa buena es el silencio, para muchos, desde luego, en muchas ocasiones, y
para mí señaladamente ahora que, quiera o no quiera, tengo que cerrar mi
boca y me veo forzado a callar. Y es así que me hallo sin ejercicio ni
experiencia de aquellos discursos bellos y elegantes, que se pronuncian o
componen con nombres y verbos escogidos y probados, según una fluida ilación
de ideas. Acaso realmente mi talento natural no alcance a elaborar esta obra
graciosa y verdaderamente helénica. Pero es que, además, con éste hace ocho
años que ni yo mismo he pronunciado ni escrito en absoluto discurso alguno,
chico ni grande, ni he oído a otro que privadamente lo escribiera o
pronunciara, o que públicamente declamara discursos panegíricos o
judiciales, a excepción de estos admirables varones que han abrazado la
bella filosofía. Pero éstos son hombres a quienes se les da poco del bien
decir y de la elegancia de las palabras, y, teniendo por cosa secundaria las
dicciones, ponen su empeño en indagar a fondo la realidad misma, tal como
es, y en expresarla con la mayor exactitud. Y no es, en mi sentir, que no
quieran. Quieren ciertamente-y mucho-expresar en bello y elegante discurso
sus bellos y exactos pensamientos; pero acaso no puedan, así de pronto,
abarcar la fuerza sagrada y divina de los pensamientos y el elegante
discurso de las dicciones, talentos de dos personas distintas, muy
contrarios en cierto modo entre sí, que habría que abarcar con una sola y
misma alma, y ésta, pequeña y humana. Porque si es cierto que el silencio es
hasta cierto punto amigo y colaborador de la intelección e invención, lo
elegante y sonoro del discurso no en otra parte lo hallará quien lo buscare,
sino en la dicción y en el continuo ejercicio de la misma.
Pero hay además otro estudio que ocupa terriblemente mi espíritu, y se me
traba la lengua en la boca si quiero decir en griego algo, por
insignificante que sea: nuestras leyes admirables, por las que ahora se
rigen y dirigen los asuntos de cuantos están bajo el imperio romano. Estas
leyes no se componen ni se aprenden sin trabajo. Leyes realmente sabias y
exactas, varias y admirables, y, para decirlo con una palabra, de todo en
todo helénicas; pero dictadas y enseñadas en lengua latina, expresiva y
magnífica y en armonía cabal con el poder imperial, pero que a mí se me hace
pesada. Yo no pudiera ni quisiera decir otra cosa. Ahora bien, como quiera
que nuestras palabras no otra cosa son sino imágenes de lo que acaece a
nuestra alma, hay que confesar que quienes están sin obstáculo alguno, como
pintores excelentes, dueños, además, de la técnica más acabada y ricos de
variedad de colores, pueden pintar cuadros no sólo semejantes, sino también
varios y muy bellos por la múltiple mezcla de las flores.
2. Orígenes, hombre casi divino,
al que llegó a conocer contra toda esperanza humana
Pero nosotros somos unos pobres que andamos escasos de estos varios
ingredientes, ora que nunca los hayamos siquiera poseído, ora que, acaso,
los hayamos perdido. Así, como quien pinta con carbón y tejas, que son las
palabras corrientes y molientes, hemos de contentarnos con imitar, según
nuestras fuerzas, los ejemplares primeros de los accidentes de nuestra alma,
pintándolos con las palabras que tenemos a mano, y tratamos de reproducir
las imágenes de las impresiones del alma, si no claras y exornadas, por lo
menos en cuanto cabe en la pintura del carbón; y si, dondequiera, se nos
ofrece algo elegante y sonoro, lo recibiremos de mil amores, pues también
eso hemos mirado antes.
Pero un tercer motivo me impide y retrae, y más que los otros me disuade y
literalmente me ordena que guarde silencio; el tema mismo por el que me
moví, desde luego, a hablar y ahora vacilo y me retraigo. Me propongo, en
efecto, hablar de un hombre que parece y aparece realmente como un hombre;
mas para quienes son capaces de contemplar la grandeza de su espíritu,
hombre dotado ya de dotes superiores que lo acercan a la divinidad. Porque
no vengo a hacer el panegírico de su linaje ni de las cualidades de su
cuerpo, y así vacilo y me retraigo por una superfina precaución; tampoco
quiero loar su fuerza o hermosura. Todo eso son realmente encomios de
muchachos, en que poco importa se hable o no conforme a los merecimientos.
Jamás me propondría yo hacer un discurso cuyo tema fueran cosas no
permanentes ni estables, sino que de mil modos y a toda prisa se corrompen,
dándole aquella solemnidad y dignidad que dice bien con las vacilaciones por
que no resulte algo frío y desplazado; jamás, digo, me propondría yo ese
tema de cosas inútiles y vanas y de las que nunca hablaría por mi propio
gusto; pero, caso que me lo propusiera, mi discurso no tendría la más leve
precaución ni preocupación de que, al hablar, se viera me quedaba yo por
bajo de la dignidad del tema.
Mas ahora tengo que recordar lo que hay de más divino en este hombre, lo que
en él hay de emparentado con Dios, encerrado, desde luego, en la apariencia
mortal, pero que tiende con la mayor violencia a asemejarse a Dios; ahora
tengo que tocar de un modo u otro cosas superiores, y dar por ello gracias a
la divinidad de que me hiciera merced de encontrarme con hombre tal, contra
toda esperanza de hombres, de los otros y de mí mismo, que jamás me propuse
ni soñé cosa semejante; ahora, digo, que voy a tocar todos esos puntos, yo,
hombre minúsculo y desprovisto de toda inteligencia, ¿no tengo razón de
retraerme, vacilar y guardar de buena gana silencio?
Y, a la verdad, guardar silencio se me presenta como lo más seguro; pues, so
pretexto de acción de gracias, pero realmente impulsado de temeridad, corro
riesgo de decir sobre cosas venerables y sagradas palabras no sagradas,
despreciables y trilladas. Con ello no sólo no daría en el blanco de la
verdad, sino que, en cuanto de mí depende, detraería algo de ella en quienes
pensaran que así es, al presentarles un discurso flaco, que ofende más bien
a la realidad, que no la iguala con su fuerza.
A la verdad, tus cosas, ¡oh cara cabeza!, no pueden sufrir detracción ni
ofensa, y mucho menos las cosas divinas, que permanecen en sí mismas, tal
como son, sin conmoverse, y no sufren daño alguno por nuestros mínimos e
indignos discursos. Mas nosotros no sé de qué modo escaparemos a la nota de
temeridad al abalanzarnos por ignorancia, con escasa inteligencia y escasa
preparación, a cosas grandes que están acaso por encima de nuestros
alcances. Y si en otra cualquier parte y ante otros oyentes nos hubiéramos
decidido a hacer estos alardes juveniles, aun así hubiéramos pasado por
audaces y temerarios; sin embargo, al no cometer nuestro atrevimiento ante
tus ojos, nuestra temeridad no pudiera atribuirse a impudencia. Mas ahora
vamos a colmar la medida entera de la insensatez, si no la hemos colmado ya,
al atrevernos a entrar con pies sin lavar, como dice el proverbio, en unos
oídos, en que viene a caminar, clara y patente, la palabra misma divina, no
con pies recubiertos, como en la generalidad de los hombres, de una especie
de gruesas pieles, que son las dicciones enigmáticas y oscuras, sino con
pies, como si dijéramos, desnudos. Mas nosotros, con nuestros discursos
humanos, nos hemos atrevido a meter una especie de suciedad o barro en oídos
hechos a escuchar voces divinas y puras. ¿No era, pues, bastante haber
pecado hasta aquí, no es menester empezar por lo menos ahora a pensar
discretamente, no proseguir nuestro discurso y ponerle aquí punto final? Así
lo quisiera yo ciertamente; sin embargo, ya que cometo la audacia, séame
lícito decir primero la causa que me movió a entrar en esta liza, por si de
algún modo alcanzo perdón de mi temeridad.
3. La gratitud lo incita a hablar
Pero no quiere dar propiamente gracias a Dios, a pesar de que todo bien
procede de su bondad
Terrible cosa me parece la ingratitud; terrible, digo, y de todo en todo
terrible. Y es así que haber recibido un beneficio y no esforzarse en
corresponder a él, si no es posible de otro modo, por lo menos con palabras
de agradecimiento, cosa es de un insensato de remate y que no se da cuenta
de los beneficios que recibe, o de un desmemoriado. Mas el que se da cuenta
y conoce los beneficios que recibió primero, si no guarda memoria de ellos
en lo por venir, si no trata de corresponder de algún modo al que comenzó
haciéndole bien, ése es un hombre inerte e ingrato e impío, reo de pecados
que no son perdonables ni en el grande ni en el pequeño. Si es grande y de
superior inteligencia, por no llevar en la boca, con grande agradecimiento y
honor, los grandes beneficios recibidos; si es pequeño y despreciable, por
no exaltar con himnos y alabanzas, con todas sus fuerzas, al que es
bienhechor no sólo de grandes, sino también de pequeños. Ahora bien, los
mayores y más avanzados en dotes de alma, como quienes disponen de mayor
abundancia y de gran riqueza, menester es tributen a sus bienhechores, según
sus fuerzas, alabanzas mayores y más ambiciosas; mas tampoco los pequeños y
reducidos a estrechez es bien se descuiden, se desalienten ni decaigan de
ánimo, pensando que nada digno ni perfecto pueden aportar. Como pobres,
desde luego, pero agradecidos, midiendo no el poder de quien intentan
honrar, sino el suyo propio, tribútenle sus honores de acuerdo con la
capacidad presente, y acaso le sean gratos y lleguen al alma del honrado, y,
si se los ofrecen con mayor voluntad y ánimo entero, acaso no los estime
menos que los grandes y copiosos. Así se cuenta en las sagradas letras (LE
21,1-4) de una mujer realmente humilde y pobre, que, entre gentes ricas y
poderosas que de acuerdo con su riqueza hacían ofrendas grandes y costosas,
fue la única en hacerlas pequeñas y aun mínimas, pero que eran todo lo que
tenía; así recibió del Señor el testimonio de haber dado más que nadie. Y es
así que, a lo que yo pienso, la palabra divina no pesó la ambición y
magnificencia de las ofrendas por la cantidad de materia, cosa al cabo
exterior, sino por la intención y voluntad de los oferentes.
Así, pues, tampoco nosotros es bien nos desalentemos de todo punto por temor
de que la acción de gracias no correrá parejas con los beneficios; más bien
hemos de atrevernos a todo y probarlo todo, a fin de rendir, en
correspondencia, si no honores iguales, por lo menos los que podamos. Si
nuestro discurso no acertare a rendirlos perfectos, los rendirá por lo menos
parciales, y escaparemos a la nota de total ingratitud. Cosa mala es
verdaderamente el silencio absoluto, so pretexto, aparentemente plausible,
de no poderse decir cosa digna; agradecido, empero, es el intento de
corresponder siempre a los beneficios, por muy inferior que sea en mérito la
facultad del que da gracias. No porque sea yo incapaz de hablar según el
mérito de mi bienhechor me voy a callar; antes bien, cuando hubiere cumplido
todo lo que está en mi mano, me sentiré orgulloso. Sea, pues, de acción de
gracias este discurso mío, que no quisiera dirigir al Dios del universo, a
pesar de que El es principio de todos los bienes, y por El tienen que
empezar todas nuestras acciones de gracias, himnos y alabanzas. Pero, aunque
yo me entregara todo entero, no cual ahora soy, profano e impuro, mezclado y
revuelto con mal execrable e impuro, sino desnudo, dotado de la mayor
pureza, brillantez y sinceridad y sin mezcla de mal alguno; aunque me
entregara, digo, desnudo como un recién nacido, ni aun así pudiera, de mi
cosecha, presentar ofrenda digna para honrar y corresponder al que es señor
y autor de todas las cosas, al que no podrían alabar jamás dignamente ni
cada hombre en particular, ni todos juntos a una, como si todo lo puro se
convirtiera en una sola cosa, se saliera de sí y se volviera a El, unido en
un solo aliento y movido de un solo impulso acorde. Y es así que cuanto de
sus criaturas pudiera entenderse de modo óptimo y entero, pudiera también
decirse, de ser posible, acerca de El mismo; mas por razón de la potencia
misma que al hombre se le ha concedido y que ha recibido, no de otro, sino
de El mismo, no es posible alcance de parte alguna riqueza mayor que pueda
ofrendarle en acción de gracias.
4. Sólo el Hijo puede alabar dignamente al Padre
También a su ángel custodio da gracias Gregorio por haberlo llevado a
Orígenes
Las alabanzas e himnos al rey y proveedor de todas las cosas, fuente perenne
de todos los bienes, se las encomendaremos al que también en esto cura
nuestra flaqueza, al solo que puede suplir nuestra deficiencia, al príncipe
y salvador de nuestras almas, a su Verbo primogénito, al artífice y
gobernador del universo. Sólo El puede elevar al Padre, por sí mismo y por
todos, por cada uno en particular y por todos juntos, continuas e incesantes
acciones de gracias. Siendo El la verdad y la sabiduría y poder del Padre
mismo del universo, y estando además en El y hecho realmente una cosa con
El, no cabe que, como si fuera extraño a El, deje de alcanzar por poder la
alabanza del Padre, por causa de olvido, ignorancia o debilidad, o, caso que
la alcance, deje voluntariamente (cosa que no es lícito decir) de alabar al
Padre. Sólo El puede llenar, de la manera más perfecta, todo el cúmulo de
alabanzas que convienen al Padre. A El lo hizo el Padre mismo del universo
una sola cosa consigo, por El se rodea, como si dijéramos, , a sí mismo, a
fin de honrar y ser honrado con poder de todo en todo igual al suyo:
privilegio que, de entre todos los seres, el primero y solo en tenerlo, fue
su unigénito, el Verbo Dios que está en El. Todos los demás sólo podemos ser
agradecidos y piadosos si a El solo referimos el poder de la digna acción de
gracias por todos los bienes recibidos del Padre, y confesamos que el solo
camino de piedad que existe es recordar constantemente, por El, al que es
autor de todas las cosas. Por eso, a la verdad, confesemos que El merece ser
discurso constante de hacimiento de gracias y alabanzas de aquella constante
providencia que, en lo máximo y en lo mínimo, se cuida de nosotros y hasta
esa dignación llega, porque El es perfectísimo y viviente y palabra animada
de la misma Inteligencia primera.
Mas este discurso nuestro será de acción de gracias, de entre todos los
hombres, señaladamente al sagrado varón aquí presente. Mas si quisiera
entonar un himno más alto a seres que no se ven, más divinos y que se cuidan
de los hombres, lo dedicaría a este que, desde mi niñez, por alto juicio, le
cupo gobernarme, alimentarme y protegerme, al ángel santo de Dios, que me
alimenta desde mi juventud , como dice aquel varón amigo de Dios, aludiendo
evidentemente a su propio ángel. Mas él, como grande, aludía
consecuentemente a algún ángel máximo, fuera otro cualquiera, fuera acaso el
ángel mismo del gran consejo (Is 9,6), el común salvador de todos, que, por
su perfección, le habría cabido ya como custodio único; es cosa que no sé
claramente. Lo cierto es que él conocía y alababa a un ángel suyo grande,
quienquiera que fuere; nosotros, empero, además del común gobernador de
todos los hombres, alabamos también a éste, quienquiera que fuere en
particular, como ayo de quienes somos niños peque-ñuelos. El ha sido siempre
en todo y por todo buen ayo y protector mío (es evidente que ni a mí ni a
ninguno de los allegados que me aman ha de atribuirse el beneficio, pues
nosotros somos ciegos y no vernos nada de lo que tenemos delante, de forma
que podamos juzgar cosa que convenga, sino a él mismo, que prevé todo lo que
ha de redundar en provecho de nuestras almas), y él de antiguo, y aun ahora,
me alimenta, me educa y lleva de la mano, y, como remate de todos los otros
beneficios, él dispuso, y éste es beneficio capital entre todos, juntarnos
también con este hombre, con quien, en el orden humano, nada tenía yo que
ver por el linaje ni la sangre. Ninguna otra relación me ligaba a él, no era
yo su vecino, ni compatriota en absoluto, cosas que, notoriamente, son entre
la generalidad de los hombres ocasión de amistad y conocimiento. Para
decirlo en pocas palabras, desconocidos, ajenos y extraños, separados uno de
otro por enormes distancias, por pueblos intermedios, montañas y ríos que
nos dividen, el ángel, juntándonos en uno por providencia verdaderamente
divina y sabia, me procuró este encuentro saludable, que, a lo que pienso,
me tenía previsto desde mi primer nacimiento y crianza. Explicar ahora cómo,
sería cosa larga, no sólo si quisiera hacerlo puntualmente y sin omitir
pormenor, sino aun en el caso de pasar muchas cosas por alto y recordar sólo
en conjunto lo más principal
5. Gregorio narra los comienzos de su vida
Pierde a los catorce años a su padre. Estudia latín y leyes. Viene
providencialmente a conocer a Orígenes
Mi primera crianza, desde mi nacimiento, se hizo bajo la autoridad de mis
padres, y las costumbres de mi patria eran las del error. Que un día hubiera
de librarme de ellas, ni lo esperaba nadie, a lo que pienso, ni yo mismo
tenía de ello barrunto, niño que era sin razón y bajo un padre
supersticioso.
Luego vino la pérdida de mi padre y la orfandad que acaso fue para mí
comienzo del conocimiento de la verdad. Y es así que entonces, por vez
primera, me encaminé a la verdadera y saludable razón, no sé cómo, forzado
antes bien que de buen grado. Porque ¿qué juicio podía yo tener a mis
catorce años? El caso es que, como quiera, desde aquel momento comenzó
inmediatamente a venir a mí esta sagrada razón, como si hubiera ya llegado a
sazón la común razón de todos los hombres; el hecho es que entonces vino a
mí por vez primera. Al meditar sobre este hecho, si no antes, por lo menos
ahora, tengo por signo no pequeño de la sagrada y maravillosa providencia
que me ha regido, esta coincidencia así calculada de los años. De este modo,
todo lo que precedió a esta edad, como obras que eran de error, podía
atribuirse a niñez y falta de razón, y, por otra parte, no se daba la razón
sagrada a un alma que no había aún llegado a la razón; una vez, empero,
hecha racional, no era bien estuviera privada, si no de la razón divina y
pura, tampoco por lo menos del temor a esa misma razón, sino que comenzaran
en mí, a par, la razón humana y la divina; una, ayudando con virtud, para mí
inexplicable, suya propia; la otra, ayudada. La consideración del hecho me
llena, a par, de alegría y de temor; me siento engrandecido por el
adelantamiento; pero temo que, después de recibir tales mercedes, no
alcance, sin embargo, la meta.
Pero no sé cómo ha acaecido que mi discurso se haya entretenido en este
punto cuando intentaba narrar por sus pasos contados la maravillosa
dispensación por la que vine a conocer a este hombre; pero antes corría
rápido y conciso a lo que sigue, no porque pensara pagar al que así lo
dispuso la debida alabanza o la acción de gracias y piedad (no quisiéramos
dar la impresión de arrogantes al hablar así y luego no decir nada que valga
la pena), sino con intento de hacer una narración o confesión o algo que se
designe con nombres más modestos que aquéllos.
Mi madre, sola que quedara de mi padre para cuidar de mí, fue de parecer
que, bien instruido en las disciplinas en que se forman los hijos de noble
nacimiento y crianza, frecuentara también la escuela del profesor de
oratoria, con intento de salir también yo orador. Y, en efecto, la
frecuenté, y los que entonces juzgaban así auguraban que no tardaría yo en
salir orador hecho y derecho. Pero yo ni sé ni quisiera decir eso. La verdad
es que no había razón alguna para ello, ni se había puesto aún fundamento
alguno de las causas que a parejo resultado nos podían llevar. Mas aquel ayo
divino y verdadero protector, que no sabe de sueño, cuando ni mis familiares
pensaban en ello ni yo tampoco me lo proponía, se lo inspiró a uno de mis
maestros, que tenía por otra parte encargo de enseñarme la lengua latina (no
porque yo quisiera dominarla con perfección, sino por tener también alguna
práctica de esta lengua, y dio la casualidad que el tal maestro no era
imperito en leyes). Con este pensamiento, me animó a aprender con él las
leyes romanas. El hombre me insistía en ello, y yo realmente le obedecí más
por complacerle que por amor a su profesión. Me tomó, pues, por alumno y me
empezó a enseñar con empeño; y aun me dijo algo que me ha salido, como nada,
verdaderísimo: que el estudio de las leyes sería para mí el mejor viático
(ésta fue su palabra), ora quisiera ser un orador de los que luchan en los
tribunales, ora de cualquier otra clase. Así me dijo, tirando él a lo
humano; a mí, empero, me parece realmente haber profetizado con inspiración
más divina que él mismo pensara.
Y fue así que, una vez aprendidas a fondo, de bueno o mal grado, las negras
leyes, se me echaron encima una especie de cadenas, y la ciudad de Berito
fue causa y ocasión de mi viaje a estas regiones. Y es que Berito, que no
dista mucho de aquí, es ciudad en cierto modo más romana y se la considera
como escuela de estas leyes. Y de otra parte, otros asuntos trajeron y
trasladaron a este hombre sagrado, de Egipto, concretamente, de la ciudad de
Alejandría a este lugar, como si quisiera salimos al encuentro. La causa de
aquellos asuntos la ignoro, y de buena gana la paso por alto. Sin embargo,
tampoco el estudio de las leyes era tan necesario como para venir yo aquí y
encontrarme con este hombre, pues tenía también la posibilidad de marchar a
Roma. ¿Cómo, pues, vino a disponerse también esto? El que entonces era
gobernador de Palestina tomó súbitamente a un pariente mío, marido de mi
hermana, solo y contra su voluntad, pues hubo de separase de su mujer, y se
lo trajo aquí para que le ayudara y tomara parte en los trabajos del
gobierno de la provincia; era, en efecto, jurisconsulto y acaso lo sigue
siendo. Vino, pues, mi cuñado junto con el gobernador, pero no había de
tardar mucho en llamar y recobrar a su esposa, dado que se había separado de
ella de mala gana y a la fuerza, y con ella nos arrastraría a nosotros. El
caso fue que, a deshora, cuando, no sé cómo, estábamos también nosotros
echando planes de viajes, pero con rumbo distinto de Palestina, se nos
presentó un soldado con orden de traer a buen recaudo a mi hermana, para
unirse con su marido, y llevarme a mí de compañero de viaje. Con ello
complacería a mi cuñado, pero sobre todo a mi hermana, que no tendría motivo
de inconveniencia ni temor para emprender aquel viaje. Los mismos familiares
y parientes lo estimaban así y me sugerían no haber de ser menguado provecho
si fuera yo a Berito y terminara allí el estudio de las leyes. Todo, pues,
me movía: la buena razón de acompañar a mi hermana, mi propio estudio, y
hasta el soldado (también a éste hay que mentarlo), pues traía más vehículos
públicos que los que eran menester, y más "símbolos" (o dinero) que el que
se necesitaba para sola mi hermana. Más bien se había pensado en mí. Era lo
que saltaba a los ojos; lo que no se veía, pero era más verdadero, era la
comunicación con este hombre, las enseñanzas del Logos que por su medio me
vendrían, el provecho en orden a la salvación de mi alma: todo eso me trajo
aquí; a ciegas sin duda y sin saber nada por mi parte, pero ordenado todo a
mi salvación. No fue, pues, el soldado, sino un divino compañero de viaje,
una escolta y guardia buena, que nos salva, como en larga peregrinación,
durante toda nuestra vida, el que cambió, entre otros, el plan de Berito,
por el que principalmente pensamos ponernos en camino, y aquí nos trajo y
estableció, sin dejar piedra por mover hasta que, por todos los modos, me
juntó con este que había de ser para mí autor de muchos bienes. Y el ángel
divino que viniera para la dispensación de tamaños bienes, una vez que me
entregó a éste, aquí descansó tal vez, no porque sintiera cansancio ni
fatiga alguna (la raza de los ministros divinos es incansable), sino porque
me había puesto en manos de un hombre que tendría de mí toda la providencia
y cuidado imaginable.
6. Cómo Orígenes retiene consigo a Gregorio y a su hermano Atenodoro
Amor que éstos le cobran. La filosofía, fundamento de la religión. Por su
estudio lo deja todo Gregorio. Libertad del alma.
La parte mejor no desea unirse con la peor, sino ésta con aquélla.
Una vez que él nos acogiera desde el primer día, el que fue verdaderamente
para mí primer día, el más glorioso, si hay que decirlo así, de todos los
días, en que por vez primera comenzó a brillar para mí el sol verdadero;
primeramente, como a fieras salvajes, peces o pájaros caídos en el cepo o en
las redes de pescar, que pugnan por salir y escaparse de ellas, cuando
nosotros queríamos retirarnos de su lado hacia Berito o tomar la vuelta a
nuestra patria, puso en juego todos los medios para retenernos consigo. No
hubo discurso que no nos echara, ni piedra (como dice el refrán) que no
moviera, ni traza suya a que no echara mano. Nos alababa de un lado la
filosofía y a los amadores de ella con largos y repetidos discursos, muy
acertados por cierto, y decíanos que, vivir, sólo viven realmente los que se
deciden a vivir la vida que dice con seres racionales, los que viven
rectamente; los que, en primer lugar, saben quiénes son ellos mismos; luego,
cuáles son los verdaderos bienes que debe el hombre perseguir, y cuáles los
verdaderos males de que debe huir. Y vituperaba, por otro lado, la
ignorancia y a todos los ignorantes, que decía él ser muchos: todos los que,
a manera de bestias, ciegos de inteligencia, no se conocen siquiera a sí
mismos y andan errantes como irracionales. Sin saber ellos por sí ni querer
aprender de otros qué sea en absoluto el bien y el mal, se abalanzan, como
sobre un bien, y se encandilan por el dinero, las honras y dignidades
vulgares y la salud corporal, y esas cosas tienen en mucho, y aun en todo;
y, por el mismo caso, las artes que pueden procurarlas y los géneros de vida
que las aseguran: la milicia, la abogacía y el derecho-con lo que tocaba
puntos que pudieran afectarnos a nosotros singularmente, y los tocaba con
arte consumada-y descuidan lo principal que hay en nosotros, que es la
razón. No puedo yo referir ahora las palabras como éstas que prodigaba
incitándonos a abrazar la filosofía, no sólo un día, sino muchos, todos los
primeros que acudimos a él, y acudimos heridos como por un dardo, que era su
palabra, desde el primer día (y era así que estaba condimentada con suave
gracia, persuasión y fuerza), pero revolviéndonos aún en cierto modo y
pensándonos el asunto. Todavía no estábamos enteramente decididos a profesar
de por vida la filosofía; pero tampoco podíamos, no sé por qué artilugio,
apartarnos de nuevo de su lado, arrastrados que nos sentíamos hacia él por
fuerzas mayores, que eran sus discursos. Ni la religión misma para con el
Señor del universo (prerrogativa y gracia que es del hombre solo entre todos
los animales de la tierra; por lo que con razón la abrazan todos, sabios e
ignorantes, a no ser quien, por ataque de demencia, haya perdido todo rastro
de inteligencia), ni la religión misma puede en absoluto practicarla, decía,
y decía bien, el que no haya cultivado la filosofía. Finalmente, con razones
como éstas, que se sucedían unas a otras, como mágicamente hechizados, nos
inmovilizó literalmente con sus artes y, por cierta virtud divina, no sé
cómo aquí nos fijó con sus palabras.
Porque también nos hincó el aguijón de la amistad, y no un aguijón fácil de
arrancar, sino agudo y eficacísimo, el de su propia destreza y buena
voluntad, que nos parecía patente en sus propias palabras cuando hablaba y
conversaba con nosotros. Y es así que no trataba de envolvernos vanamente
con sus discursos, sino de salvarnos con hábil, humana y bondadosísima
intención, y de hacernos partícipes de los bienes de la filosofía, y
señaladamente de aquellos otros de que a él solo, con ventaja sobre muchos y
tal vez sobre todos los hombres que hoy viven, le hizo merced la divinidad:
el maestro de la piedad, la palabra saludable, que a muchos llega y subyuga
a todos los que llega, pues no hay nada que resista a la que es y será reina
de todas las cosas, pero escondida y no conocida ni fácil ni difícilmente
por los muchos, de forma que, preguntados, puedan decir cosa clara sobre
ella. Así, pues, como una centella, caída en medio de nuestra alma, se
encendió a inflamó el amor al Logos mismo sagrado y amabilísimo, que, por su
inefable hermosura, lo atrae todo, y el amor a este hombre amigo e
intérprete suyo.
Herido yo principalmente de este amor, me decidí a renunciar a todo lo que
parecía atañerme, cosas y estudios, entre ellos los de mis hermosas leyes,
así como a mi patria y parientes, a los que aquí estaban y a los que dejé en
mi viaje. Sólo una cosa me era ya cara y amada, la filosofía, y este hombre
divino, maestro de ella. Y se pegó el alma de Jonatás a David (Is 1). Esto
leí yo más tarde en las divinas letras, pero antes pasó por ello con no
menor claridad que fue dicho, y eso que está divinamente dicho con la mayor
claridad. Porque no se pegó simplemente Jonatás a David, sino lo principal
que hay en nosotros, el alma; aquello que, aun separándose lo aparente y
visible al hombre, no hay medio que lo obligue a separarse; a la fuerza, de
ninguna manera. Porque el alma es libre y no puede encerrarse de ningún
modo, ni aunque, metida en una cárcel, se la custodie.
Porque, por primera razón, el alma naturalmente está donde está la
inteligencia; pero si también te parece estar en una cárcel, te imaginas que
allí está según una segunda razón; pero en manera alguna se le impide por
eso estar donde ella quiera; o, por mejor decir, de manera absoluta y por
todos los modos, el alma sólo puede estar y se cree razonablemente estar
allí donde se dan sus obras propias, exclusivamente suyas. ¿No expresó la
Escritura con la mayor claridad y brevísimas palabras lo que a mí me
acaeciera, diciendo que el alma de Jonatás se pegó al alma de David?
Aquello que, como dije, de mal grado, no se moverá por nada a la separación;
y de buen grado, no lo querrá fácilmente. Porque, en mi sentir, no está en
el inferior, vario que es de carácter y proclive a cambiar de consejo, la
potestad de desatar estos sagrados lazos de amistad, pues tampoco dependió
al principio de él solo el atarlos. La iniciativa está en el superior, que
es constante e inconmovible, a quien correspondió también más fabricar estos
lazos y vínculos sagrados. Por lo menos, según la palabra divina, no se pegó
el alma de David a Jonatás; sino, a la inversa, el alma del inferior, por
serlo, se dice haberse pegado al alma de David. Y es así que lo superior,
que se basta a sí mismo, no puede desear unirse lo inferior a sí mismo; lo
inferior, empero, que necesita auxilio del que es mejor, pegado a lo
superior, tenía que depender de ello. De este modo, lo que permanece en sí
mismo no tendría que sufrir daño alguno de la comunicación con lo inferior,
y lo de suyo desordenado, pegado y concertado con la superior, sin dañarle
nada por la necesidad de los vínculos, se moviera hacia lo superior. Por
eso, el fabricar los vínculos le correspondería al superior, no al inferior;
mas atarse con ellos, al inferior, de suerte que no tuviera ni poder para
desatarse de ellos. Con tan fuertes ataduras nos apretó desde entonces este
David, y apretados nos tiene ahora, de suerte que, aunque queramos, no
podemos desatarnos. Así, pues, ni aunque nos marcháramos, soltaría nuestras
almas, que así tiene atadas según la letra divina.
7. Arte maravilloso con que Orígenes
prepara a Gregorio y Atenodoro para la
filosofía
Inícialos en la lógica, dando de mano a la retórica
Como quiera que sea, tomándonos desde el principio y circunvalándonos por
todos los modos, ya que hubo logrado lo principal y decidimos quedarnos,
comenzó seguidamente a trabajar, como un buen labrador trabaja una tierra,
baldía y en modo alguno feraz, sino salobre y quemada, un tanto pedregosa y
arenosa; o bien no del todo infértil y estéril, pero en barbecho y
descuidada, a la que espinas y malezas silvestres han hecho áspera y difícil
de trabajar; o como un jardinero cultiva un árbol realmente agreste y que no
da frutos dulces, pero no del todo malo, con tal que se le injertara, por
arte de jardinería, un tallo noble, abriéndolo por medio e insertándolo y
atándolo luego, hasta que, juntando su savia, ambos se alimenten como uno
solo (así, en efecto, es de ver un injerto, espurio, desde luego, pero hecho
de infructuoso fructuoso, que, de raíces silvestres, produce hermosas
olivas); o un árbol salvaje, pero no malo para un jardinero experto en su
arte, o noble, pero no fructuoso, ora por falta de arte esté sin ramas, sin
regar y seco, ahogado por los muchos retoños superfluos que brotan al azar y
unos a otros se impiden germinar acabadamente y dar fruto. Así nos tomó él y
así nos rodeó de toda su arte de agricultor y jardinero. Por su parte, no
consideraba sólo lo que salta a los ojos de todos y se ve por simple
aparición, sino que ahondaba y trataba de llegar hasta lo más íntimo,
preguntando y proponiendo y escuchando las respuestas. Y cuando en nosotros
descubría algo no malo, pero inútil y no acabado, cavaba él, removía la
tierra, regaba y no dejaba piedra por mover, nos aplicaba toda su arte y
diligencia, y así nos cultivaba; en cuanto a los cardos y espinas , y todo
género de hierbas y plantas silvestres que producía exuberante nuestra alma
agitada, como desordenada y temeraria que era, todo trataba él de cortarlo y
arrancarlo con sus argumentos y prohibiciones. A estilo muy socrático nos
impresionaba a veces, y otras nos derribaba al suelo con su discurso, si
alguna vez nos veía de todo punto desenfrenados, como caballos salvajes que
saltábamos fuera del camino y corríamos desbocados de acá para allá, hasta
que, con persuasión y fuerza, como por un freno, que es la palabra de
nuestra boca, con él nos sujetaba y apaciguaba. La cosa no fue fácil ni sin
dolor al principio, pues dirigía sus discursos a quienes no estaban aún
acostumbrados ni ejercitados en seguir la razón; pero, a la postre, nos
purificaba.
Mas ya que nos hizo aptos y nos preparó bien para la recepción de las
palabras de la verdad, entonces, sí, como en tierra bien labrada y blanda y
dispuesta para hacer brotar las semillas que se le arrojen, él las echaba a
manos llenas, buscando el momento oportuno para echarlas, como lo buscaba
para todo su trabajo, haciendo cada cosa en su propio punto y con sus
propias palabras.
Cuanto de obtuso y espurio pudiera haber en el alma, ora por ser de tal
naturaleza, ora porque se engordara por superfluos alimentos corporales,
trataba él de cercenarlo y enflaquecerlo por sutiles razones y modos de los
accidentes lógicos, los cuales, desenvolviéndose unos de otros desde los
primeros principios sencillísimos y enhebrados de forma varia, avanzan hasta
un tejido (o contexto) inmenso y difícil de desenhebrar. Ellos nos
despiertan como de un sueño y nos enseñan a asirnos siempre de los objetos y
no dejar se nos escurran ni por su longitud ni por su sutileza. Cuanto,
empero, tuviéramos de indiscreto y temerario, por asentir a lo primero que
venga, sea lo que fuere, así sea mentira, y contradecir muchas veces, aunque
lo que se dice sea verdad, procuraba corregirlo con los razonamientos
antedichos y otros varios; pues multiforme es este campo de la filosofía,
cuyo objeto es acostumbrarnos a no lanzar nuestro asentimiento al azar y
venga lo que viniere, y luego retraerlo. El nos enseñaba, por lo contrario,
a examinar puntualmente no sólo lo patente (pues se da el caso de que muchas
cosas a primera vista gloriosas y venerables que, envueltas en palabras
hermosas, penetraron en nuestros oídos como verdaderas, a pesar de ser
fingidas y falsas, ya que nos arrebataron y se nos llevaron el voto de la
verdad, poco después se descubrió estar podridas y no merecer crédito alguno
y que en balde fingían la verdad; en cambio nos pusieron fácilmente en
ridículo por habernos dejado engañar y dado nuestro asentimiento a lo que
menos se debía; hay a la inversa otras cosas venerables, pero que se
presentan sin alarde alguno, y por no expresarse en palabras dignas de
crédito, parecen extrañas y de todo punto increíbles, se las rechaza de
pronto como falsas y se las denuesta indignamente ; luego, los que las
indagan y consideran puntualmente ven que lo antes rechazado y tenido por
reprobable es lo más verdadero del mundo y que realmente no admite
discusión); no sólo, pues, nos enseñaba a examinar lo patente y que se nos
viene a la cara, que a veces es engañoso y sofístico, sino a indagar bien lo
de dentro y a dar con los nudillos en torno a cada cosa, a ver si suena a
podrido (o hueco) y, bien asegurados primero nosotros mismos, asentir luego
y afirmar lo de- fuera. De este modo educaba racionalmente aquella parte de
nuestra alma, a la que atañe juzgar sobre dicciones y razones; no según los
juicios de los buenos retóricos u oradores, sobre si la dicción es helénica
o bárbara; ésa es enseñanza mínima e innecesaria. La otra, empero, es
necesaria de todo punto a griegos y bárbaros, a sabios e ignorantes y, en
una palabra (para no alargarme enumerando cada una de las artes y
profesiones), a todos los hombres, sea cual fuere su género de vida, dado
caso que a todos importa y todos tienen empeño no se los engañe en cualquier
asunto que entre sí trataren.
8. Seguidamente les enseña Física, Geometría y Astronomía
Mas no sólo esta parte, cuya corrección incumbe a la dialéctica; también
trataba él de despertar y corregir aquella parte humilde de nuestra alma,
por la que nos asombramos de la magnificencia, maravillosa estructura y
fabricación varia y sapientísima del mundo, y nos maravillamos, por cierto,
y quedamos irracionalmente sobrecogidos de espanto, y no sabemos ni qué
pensar, a manera de animales irracionales. Esta parte, digo, despertaba y
corregía él con otras enseñanzas, las de la física, poniendo de manifiesto
la naturaleza de cada uno de los entes, resolviéndolos, muy sabiamente por
cierto, en sus primerísimos elementos, y explicando luego por razón la
constitución del universo en general y la de cada parte señaladamente. Así,
por obra de su clara enseñanza y de las razones-de éstas, aprendidas unas,
halladas otras por sí mismo-acerca de la sagrada economía o dispensión del
universo y de la naturaleza intachable, imprimía en nuestras almas una
admiraci��n racional que desterraba la irracional. Esta enseñanza, sublime y
divina, es el objeto de la ciencia de la naturaleza, para todos amabilísima.
¿A qué hablar de las otras sagradas disciplinas: la geometría, de todos
querida e indiscutible, y de la astronomía que camina por el cielo? Cada una
de ellas procuraba él imprimirlas en nuestras almas enseñando y repasando, o
no sé cómo haya de decirse; la geometría, por ser inconmovible, poníala como
base y fundamento seguro de todo lo demás; por la astronomía nos levantaba a
lo más alto y, por una como escalera que alcanzaba al firmamento, nos hacía,
por una y otra disciplina, accesible el cielo.
9. La enseñanza principal de Orígenes era la Ética
Que inculcaba no sólo con sus discusiones, sino también con su ejemplo.
Pero nos inculcaba sobre todo lo que es culminación de todas las cosas, lo
que constituye el blanco a que apunta todo el trabajo de la casta de los
filósofos, que, como de plantación varia, que son las otras disciplinas
todas y el largo estudio de la filosofía, recoge los buenos frutos de las
divinas virtudes morales, de las que nace la disposición tranquila y
constante de las mociones del alma. Así se esforzaba por hacernos
insensibles al dolor e indiferentes a los males todos, disciplinados y
constantes y semejantes a Dios y realmente bienaventurados. Y esto trataba
él de lograrlo con discursos propios, calmantes y sabios, y no menos
necesarios, acerca de nuestras costumbres y maneras de ser; y no sólo con
discursos; también con obras ya llevaba en cierto modo el timón de nuestras
mociones por el estudio y consideración misma de esas mociones y pasiones
del alma, por cuyo conocimiento señaladamente suele ella corregirse de su
desconcierto y convertirse de la disipación al juicio y disciplina. Así,
mirándose a sí misma, como en espejo, ve los principios y raíces mismas de
los males, todo lo que hay en ella de irracional, de que surgen nuestras
torpes pasiones; y ve también lo que hay de mejor en ella, la parte
racional, por cuyo dominio permanece en sí misma sin daño ni pasión. Luego,
ya que puntualmente ha considerado todo eso en sí misma, puede rechazar y
echar de sí todo lo que brota de la parte inferior, propio para derramarnos
por la intemperancia o para encogernos y ahogarnos por su bajeza: tal los
placeres y concupiscencias, dolores y temores y todo el enjambre de males
que acompañan a estos géneros de pasiones; y las rechaza, digo, y echa de sí
resistiéndoles apenas comienzan y nacen, sin dejarles crecer lo más mínimo,
sino destruyéndolas y extirpándolas. Aquello, empero, que brota de nuestra
parte superior, como bienes que son, puede el alma alimentarlo y mantenerlo,
darle leche como nodriza a sus comienzos y guardarlo hasta que llegue a
perfección. Así es, en efecto, posible que un día nazcan en el alma las
divinas virtudes: la prudencia, que es justamente la que puede en primer
lugar juzgar estos mismos movimientos del alma, por sí mismos y por la
ciencia de los males o bienes, si es que existen, exteriores a nosotros; la
templanza, que es la facultad de elegir rectamente eso mismo desde los
principios; la justicia, que da a cada uno lo que merece, y la fortaleza,
que todo eso conserva.
Así, pues, no nos acostumbraba a palabras que nos enunciaran ser la
prudencia conocimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que se debe o no se
debe hacer; conocimiento, por cierto, vano y sin provecho si a las palabras
no acompañan las obras; y lo mismo la prudencia que no hace lo que debe
hacerse ni se aparta de lo que no se debe, y sólo procura el conocimiento en
los que la tienen, como lo vemos en muchos. Dígase lo mismo de la templanza,
que sería el conocimiento de lo que se debe o no se debe elegir, pero que no
la enseñan en absoluto los otros filósofos, y menos que nadie los modernos,
gentes muy enérgicas y fuertes en sus discursos (yo mismo los he admirado
muchas veces cuando intentan demostrar ser la misma la virtud de Dios y de
los hombres y que el sabio es sobre la tierra igual al Dios primero), pero
impotentes para transmitir la prudencia de modo que haga uno lo que pide la
prudencia, ni la templanza de modo que escoja uno lo mismo que ha aprendido.
Y así, por el estilo, de la justicia y de la fortaleza. No así éste, que no
se contentaba con explicarnos con sus palabras la teoría de las virtudes,
sino que nos exhortaba también a su práctica, y nos exhortaba más con su
ejemplo que con sus palabras.
10. Se reprende a los logósofos, que dicen y no hacen
Ruego a los filósofos actuales, que yo mismo he conocido y de quienes he
oído hablar a otros, y aun a todos los hombres, no tomen a mal lo que ahora
quiero decir. Y nadie piense que voy a hablar por amistad para con este
hombre y por enemistad para con los otros filósofos (de los que yo mismo
quiero, como nadie, ser amigo por razón de sus discursos, y deseo
personalmente alabarlos y oír las maravillas que de ellos dicen otros; pero
son tales las cosas que se dicen que casi todos ellos deshonran hasta el
extremo el nombre mismo de la filosofía, y yo mismo por poco escogiera ser
de todo punto un ignorante antes que aprender nada de lo que éstos profesan,
hombres que, por lo demás de su vida, me parecían no merecer me acercara
siquiera a ellos; en lo que acaso me equivocaba); como quiera, nadie piense,
digo, que digo esto por deseo de alabar a este hombre y por deseo contrario
respecto de los filósofos de fuera. Créase antes bien que, para no dar
impresión de adulación, digo cosas muy por bajo de sus obras, y no busco
exorno de palabras ni ocasiones de artísticos encomios, yo que, cuando era
un muchacho y aprendía la vulgar elocuencia en la clase del rétor, jamás
soporté de buen grado alabar ni hacer el panegírico de nadie si no iba muy
fundado en la verdad. Tampoco., pues, ahora que me propongo alabar, pienso
ser menester exaltar simplemente a uno a costa de los vituperios de los
otros; menguado elogio haría de mi héroe si, para tener que decir algo
superior de él, hubiera de comparar su vida bienaventurada con los vicios de
los otros.
No llega -a tanto mi insensatez. No; yo voy a confesar lo que me pasó, sin
comparación alguna y sin astucia de palabras.
11. Orígenes fue el primero y solo que exhortó a Gregorio a la filosofía
De las virtudes cardinales. "Nosce te ipsum".
Este fue el primero y el solo que me exhortó a abrazar la filosofía de los
griegos, persuadiéndome con sus propios ejemplos y también por su palabra
que yo oía y seguía, a mí que (de nuevo lo confieso) no me hubiera
persuadido por obra de todos los otros filósofos, no rectamente, desde
luego, sino poco menos que por mi desgracia. La verdad es que, al principio,
no di con muchos que profesaran enseñar la filosofía; fueron más bien unos
pocos, pero todos cifraban el filosofar en meras palabras. Este, empero, fue
el primero que me exhortó con sus palabras, pero a la exhortación de palabra
había precedido la de los hechos. No profesaba el mero ejercicio de las
palabras ni creía siquiera valiera la pena hablar, de no hacerlo con
espíritu sincero, que lucha por practicar lo que se dice, o trata de
mostrarse a sí mismo tal como explica en sus discursos debe ser el que
rectamente vive. Yo quería decir que de sí mismo sacaba un ejemplar del
sabio; pero nuestro discurso prometió desde el comienzo decir verdad, y no
pompa o afectación; por eso no hablo aún de ejemplar de sabio, por más que
lo quisiera decir y es verdad. Pero dejo por ahora este punto. No se trata,
pues, de un ejemplar absoluto, que él quisiera igualar hasta el último
pormenor, forzándose con todo empeño y determinación y, si hay que decirlo,
por encima también de las fuerzas humanas. Sin embargo, tales se esforzaba
por hacernos a nosotros, no dueños y conocedores de la doctrina acerca de
las mociones del ánimo, sino de las mociones mismas. A las obras encaminaba
también los discursos, y no pequeña parte de la virtud y hasta, si lo
comprendimos bien, tal vez la virtud entera poníala en la teoría o
contemplación* misma; pero también forzaba, si cabe decirlo así, a obrar
rectamente, a obrar justamente por la acción propia del alma que nos
persuadió a seguir. Para ello nos procuraba apartar del tráfago de la vida y
de las molestias de la pública plaza, y levantarnos a la contemplación de
nosotros mismos y hacer lo verdaderamente nuestro. Que esto sea el obrar
justamente y ésta la verdadera justicia dijéronlo algunos de los antiguos
filósofos, aludiendo, a mi parecer, a la acción propia y a lo que más
contribuye a la felicidad nuestra y de quienes nos rodean. Y es así que a
esta virtud atañe dar a cada uno lo que merece y es suyo. ¿Y qué más propio
del alma, qué merece ella tanto como cuidar de sí misma, no mirar fuera de
sí ni hacer lo que no le atañe, ni, en una palabra, ser injusta consigo
misma con la peor injusticia, sino, recogida dentro de sí misma, darse ella
a sí misma y practicar así la justicia? Así nos educaba, forzándonos, si
cabe así decirlo, a practicar la justicia. Y no menos a ser también
prudentes, por la concentración del alma en sí misma y por la voluntad y
empeño de conocernos a nosotros mismos; obra ésta óptima de la filosofía,
que se atribuye, como imperativo sapientísimo, al más adivino de los
démones: Conócete a ti mismo. Y que esto sea realmente la obra de la
prudencia y ésta sea la prudencia divina, bellamente lo dicen los antiguos;
la misma dicen ser la virtud de Dios y del hombre, dado caso que el alma se
ejercite en mirarse a sí misma como en un espejo y reflejar la mente divina
en sí misma, si se ha hecho digna de esta comunión y sigue el rastro de
cierto camino, misterioso para ella, de esta divinización. Lo mismo nos
enseñaba, consecuentemente, sobre el vivir templadamente y con fortaleza:
templadamente, conservando esta prudencia del alma que se conoce a sí misma,
dado caso que tal conocimiento haya alcanzado; pues eso es, a su vez, la
templanza: una prudencia sana y salva; y con fortaleza, manteniéndose firme
en todas las prácticas antedichas, sin decaer de ellas voluntariamente ni
por violencia alguna y conservándose dueños de lo que hemos dicho; y esto
decía ser esta virtud: una salvadora y guardiana de nuestras
determinaciones.
12. Gregorio niega que haya alcanzado las virtudes
La piedad, madre de todas y, por tanto, su principio y fin
A la verdad, por más que en ello puso todo su empeño, todavía no ha logrado
hacernos justos, prudentes, templados ni fuertes, por haberlo impedido
nuestra desidia y tardanza. Así, mucho nos falta para tener virtud alguna,
humana ni divina, ni habernos siquiera aproximado a ella. Son, en efecto,
virtudes éstas máximas y elevadas, de que nadie puede apoderarse, ni puede
nadie alcanzarlas si Dios no le inspira la fuerza. Por nuestra parte
confesamos que ni nacimos con esas dotes ni somos aún dignos de alcanzarlas,
pues por pereza y debilidad no hemos practicado todo lo que es menester
practiquen los que aspiran a lo mejor y pretenden lo perfecto. Así, pues,
aún estamos por ser justos o temperantes o por tener cualquiera de las otras
virtudes; sin embargo, amantes que aman con ardentísimo amor, lo único que
acaso estaba en su mano, eso sí nos hizo de antiguo este hombre admirable,
amador y abogado de las virtudes. El, por el ejemplo de su virtud, nos
infundió amor a la hermosura de la justicia, cuya faz, realmente de oro, nos
mostrara; y a la prudencia, para todos codiciable; y a la verdadera
sabiduría, amabilísima; y a la templanza deiforme, que es firmeza del alma y
paz para todos los que la poseen; y a la fortaleza admirabilísima, a nuestra
paciencia y, sobre todo, a la piedad, que dicen-y dicen bien-ser madre de
las virtudes. Esta es, en efecto, principio y fin de todas ellas, y,
partiendo de ésta, con la mayor facilidad adquiriríamos todas las otras. Si
deseamos y tenemos empeño en poseer para nosotros mismos lo mismo que todo
hombre que no sea un ateo y voluptuoso debe ser: amigo y abogado de Dios,
trabajemos por adquirir las otras virtudes. No nos hagamos indignos e
impuros; acerquémosnos más bien a Dios adornados de toda virtud y sabiduría,
acompañados como de un guía bueno y de un sacerdote sapientísimo. Y es así
que el fin de todas las cosas no pienso yo sea otro que, hechos semejantes a
Dios con espíritu puro, acercarnos a El y permanecer en El.
13. Método de Orígenes en la enseñanza de la Teología y Metafísica
Permitía leer todos los autores, excepto los ateos. Maravillosa fuerza
persuasiva de su palabra. Fácil asentimiento de la mente.
Aparte toda esa diligencia y empeño, ¿cómo explicar con palabras su
enseñanza y reverencia de la teología? Menester fuera penetrar en el
espíritu mismo de este hombre para saber con qué intención y preparación
quería que aprendiéramos cabalmente todas las razones referentes a la
divinidad, guardándonos de correr peligro acerca de lo más necesario de
todas las cosas, el conocimiento del autor de todas ellas. Tenía él por bien
que filosofáramos recogiendo con todo empeño cuantos escritos quedan de los
antiguos filósofos y poetas, sin rechazar ni reprobar nada (pues tampoco
teníamos aún juicio para ello); exceptuaba, sin embargo, las obras de los
ateos, que, saliéndose a la vez de los pensamientos humanos, dicen no haber
Dios o providencia (estas obras decía él no merecer siquiera ser leídas,
para evitar que ni en lo mínimo se manchara nuestra alma, que debe ser
piadosa y no oír palabras contrarias al culto de Dios). Y es así que quienes
entran en los templos de la que ellos tienen por piedad, no tocan nada
profano. Así, pues, los libros de estos hombres no merecen ni contarse en
absoluto entre los que han de manejar quienes han abrazado la piedad.
Todos los demás, en cambio, nos los permitía leer y estudiar, sin dar
preferencia, pero sin condenar tampoco ningún género ni razón de filosofía,
helénica o bárbara, sino escucharlas todas. Método éste sabio y hábil, pues
así se evitaba el peligro de que una doctrina, sola y por sí, de estos o los
otros filósofos, exclusivamente escuchada y estimada, aunque resulte no ser
verdadera, se infiltre en el alma y nos engañe, y según ella nos configure y
nos haga suyos, sin que nos sea ya posible desprendernos de ella, ni
lavarnos de su tinte, como lanas que han tomado una tintura particular.
Cosa, en efecto, terrible y voluble es el discurso humano, vario en
sofismas, y agudo, penetrando en los oídos para imprimirse en la mente y
dominarla; una vez que ha persuadido a quienes ha arrebatado a que lo amen
como verdadero, allí dentro permanece, por más falso y engañoso que sea,
imperando como un prestidigitador, que tiene por aliado al mismo que ha
embaucado. Cosa, por otra parte, fácil de engañar y pronta para dar su
asentimiento es el alma del hombre; antes de discernir y examinar las cosas
por todos sus cabos, pues su propia torpeza y debilidad o la sutileza de la
razón la hace desfallecer en la puntualidad del examen, el alma está muchas
veces dispuesta a entregarse, indolentemente, a razones y sentencias
engañosas, erradas ellas y que conducen al error a quienes las admiten. Y no
es esto solo: si otra razón trata luego de corregir la primera, el alma no
la recibe ni cambia de parecer, sino que sigue abrazada con la que tiene,
dominada que está por ella como por un tirano despiadado.
14. De qué procedan las discusiones entre filósofos
Contra los que juzgan de todo lo que se les pone delante. Orígenes leía con
cautela a sus discípulos los libros de los gentiles.
A la verdad, ¿no fue esto lo que introdujo las opiniones que pugnan y se
contradicen entre sí, y los bandos de los filósofos, que combaten unos los
dogmas de los otros, unos mantienen unas ideas y otros se adhieren a otras?
Todos quieren, desde luego, filosofar y eso profesan, desde que por vez
primera abrazaron la filosofía, y dicen no quererlo menos ahora que están
metidos en sus discursos que cuando comenzaron; y aún afirman tener ahora
mayor amor a la filosofía, pues les ha sido dado gustar de ella (como diría
alguno) y gastar su tiempo en los razonamientos, que cuando, sin experiencia
alguna de ella, se abalanzaron, por no saben qué impulso, a filosofar; todo
eso dicen, ciertamente, pero ya no prestan oídos a razón alguna de los que
piensan de otro modo. Así, ninguno de los antiguos ha exhortado a ningún
moderno propia filosofía; ni a la inversa, ni en absoluto, nadie a nadie.
Porque nadie cambiaría fácilmente de opinión, dejaría sus ideas y se
adheriría a las ajenas, aunque se tratara acaso de ideas que, de haberlas
admitido antes de darse a filosofar, ahora amaría; como no prevenida aún su
alma, hubiera aceptado y amado razones o doctrinas, por más que se opusiera
con ellas a las que ahora profesa.
Tal linaje de filosofía nos han presentado los bellos, doctos y sutilísimos
griegos, a la que cada uno se adhiere desde el principio, arrebatado por no
se sabe qué impulso, y ésa sola dice ser verdadera; todo lo demás de los
otros filósofos, engaño y delirio puro. Pero la verdad es que ese tal no
confirma por razón sus ideas mejor que defiende el otro las suyas, para no
tener que mudar de parecer o consejo por necesidad ni por persuasión. Y no
otra persuasión tiene (si va a decirse la verdad) que el ímpetu sin razón
con que, antes de filosofar, se lanzó a parejas doctrinas; ni otro juicio de
lo que tiene por verdad (¡no parezca paradoja!) que la fortuna sin juicio. Y
es así que cada uno ama aquello en que casualmente dio primero, y ello lo
traba, por decirlo así, para que no pueda ya atender a otros. Eso, caso que
tuviera que decir algo para demostrar la verdad de todo lo suyo, y la
falsedad de lo que piensan sus contrarios, con lo que se ayudaría también
con la razón, ya que él, sin ayuda alguna, se entregó de gracia y a la
ventura, como algo que se encuentra uno, a discursos o razones que le
previnieron; razones que en muchos puntos han extraviado a quienes las
aceptan, pero señaladamente en lo más grande y necesario de todo, que es el
conocimiento y piedad para con la divinidad.
Y, sin embargo, en esos errores permanecen atados en cierto modo, y ya nadie
pudiera fácilmente arrancarlos de ellos, como de una laguna en llanura
dilatadísima, difícil de vadear, que no deja salvación a los que una vez
caen en ella, ni volviéndose atrás ni siguiendo adelante, sino que en ella
los retiene hasta la muerte; o como de una selva profunda, espesa y alta, en
la que se internó un viandante, con la idea, claro está, de salir de algún
modo y volver otra vez a campo raso, pero ya no lo logra dada la largura y
espesor de la selva; da mil vueltas por ella, camina en direcciones varias
por caminos continuos que halla dentro, con intento de hallar salida por
alguno de ellos; pero sólo le llevan hacia el interior y no a salida alguna,
pues son caminos de la selva misma; finalmente, el viandante, cansado y
desfallecido, pensando que todo es selva y que no hay ya habitación sobre la
tierra, se determina a quedarse allí, allí se construye un hogar y en la
selva se procura como puede ancho campo. O como de un laberinto, a cuya
puerta aparece una sola entrada; sin sospechar por lo exterior nada
complicado, entra uno por la sola puerta que aparece y luego, avanzando
hacia lo más íntimo, contempla un espectáculo vario y un artificio
ingeniosísimo y con mil direcciones, en que engañan las continuas entradas y
salidas; pero cuando quiere de verdad salir, ya no lo logra, pues queda
prisionero dentro por lo que que le pareciera tan ingenioso artificio. Ahora
bien, no hay laberinto tan inextricable y vario, ni selva tan densa y
complicada, ni llanura o laguna tan difícil de vadear por los que caen en
ella, como una palabra, que fuera contra ellos, de algunos de estos
filósofos.
Ahora bien, a fin de que no nos acaeciera a nosotros lo mismo que al vulgo,
no nos conducía a una sola doctrina filosófica, ni tenía tampoco por bueno
atacarla; a todas nos llevaba y no quería dejáramos de probar ningún dogma
helénico. Y él mismo nos acompañaba e iba delante y nos daba la mano, como
en un viaje, cuandoquiera nos salía al paso, algo torcido, simulado o
sofismático; era todo un artífice, al que, por vieja familiaridad con las
doctrinas, nada le cogía de sorpresa y sin experiencia, se mantenía él en lo
alto sobre seguro y tendía la mano para salvar a los otros, como quien tira
de una cuerda a los que se ahogan. Todo lo que de provechoso y verdadero
hallaba en cada filósofo, lo recogía y nos lo exponía; pero sabía deslindar
todo lo falso; sobre todo lo que atañía a la piedad de los hombres.
15. En las cosas divinas, sólo hay que oír a Dios y a sus profetas
El mismo Espíritu inspira a los profetas y a sus oyentes.
Excelencia de Orígenes en la
interpretación de las Escrituras
Sobre esto nos aconsejaba no prestar atención a nadie, por más que fuera por
todos los hombres celebrado como sapientísimo, sino a solo Dios y a sus
profetas. El mismo nos interpretaba y esclarecía cuanto de oscuro y
enigmático se nos ofrecía, como se da frecuentemente en las sagradas letras.
(¿Es porque gusta Dios de conversar así con los hombres, para que la palabra
divina no penetre desnuda y descubierta en un alma indigna, cuales son las
del vulgo, o es que por naturaleza todo oráculo divino es la claridad y
sencillez misma, y sólo nos parece oscuro y tenebroso a nosotros, por
habernos apartado de Dios y no saber ya, por el tiempo y antigüedad, oír a
Dios mismo? Es cosa que yo no puedo decir.) Como quiera que sea, si se
trataba de enigmas, él los aclaraba y sacaba a la luz, por ser oyente fuerte
e inteligentísimo de Dios: si de cosas que nada tenían por naturaleza de
torcido ni difícil para él, es que él era el solo entre los hombres de hoy
que yo he conocido o de que haya oído hablar a otros ejercitado en recibir
en su propia alma lo puro y luminoso de los oráculos y en enseñárselo a los
otros. Y es así que el autor de todas las cosas, el mismo que habla a los
profetas amigos de Dios y les inspira toda profecía y discurso místico y
divino, honrándolo a él por modo igual, lo constituyó intérprete de aquellos
oráculos; de lo que por medio de otros sólo insinuó enigmáticamente, por él
lo enseñó con claridad; de lo que, dignísimo de crédito, regiamente mandó o
afirmó, a él hizo merced de indagar y encontrar las razones. De este modo,
si hay alguno duro de alma e incrédulo, pero amigo de saber, si de éste
aprende, se verá forzado en cierto modo a ser su discípulo y creer y seguir
a Dios.
Y todo esto lo dice no de otro modo, según yo pienso, sino por la
comunicación del Espíritu divino, pues la misma facultad han menester los
que profetizan y los que oyen a los profetas; y nadie puede oír a un profeta
si el mismo Espíritu que profetizó no le hace merced de sus propias
palabras. Una sentencia divina a este tenor se halla también en las sagradas
letras, según la cual sólo él cierra y abre, y nadie más (Is 22,22), y la
palabra divina abre aclarando los enigmas cerrados. Don máximo ha recibido
éste de Dios y porción bellísima del cielo: ser intérprete de las palabras
de Dios a los hombres, entender las cosas de Dios como si Dios hablara, y
explicárselas a los hombres como si los* hombres escucharan. De ahí que nada
hubiera para nosotros misterioso, pues nada estaba escondido, nada nos era
inaccesible. Lícito nos era aprender toda doctrina, bárbara o helénica,
mística o política, divina o humana; con toda libertad lo recorríamos todo,
todo lo inquiríamos, de todo nos llenábamos y de todos los bienes del alma
gozábamos. Tratárase de una enseñanza antigua de la verdad o llamárase como
se llamara, en él teníamos preparado y a nuestra disposición el maravilloso
y pleno espectáculo de las cosas más bellas. Y, para decirlo en pocas
palabras, él era realmente para nosotros un paraíso, imitación del gran
paraíso de Dios, en que no teníamos que cultivar esta tierra de abajo ni
alimentar nuestros cuerpos para engordar, sino sólo acrecentar, con alegría
y placer, las excelencias de nuestra alma, plantándonos nosotros mismos como
árboles hermosos o plantados para nosotros por el que es autor de todas las
cosas.
16. Gregorio deplora su marcha con triple comparación:
Adán expulsado del paraíso, el hijo pródigo que deja la casa paterna,
los judíos transportados a babilonia
Este es el verdadero paraíso de delicias, ésta es la verdadera alegría y
placer, de que yo he gozado todo este tiempo pasado, no poco, por cierto,
pero ya de todo punto poco si aquí ha de parar, dado que yo me voy y me
retiro ya de aquí. Yo no sé qué me ha pasado o qué nuevo pecado he cometido
para salir y ser de aquí expulsado. Mas ¿a qué decir que no lo sé, cuando yo
soy el otro Adán echado del paraíso, que me he puesto a hablar? ¡Qué
hermosamente vivía oyendo, en silencio, la palabra de mi maestro! Así
debiera haber aprendido a callar también ahora, y no dar el extraño
espectáculo de convertir en oyente a mi maestro. Porque ¿qué necesidad tenía
yo de estos discursos? ¿A qué declamar todo esto, cuando debiera perseverar
y no irme? Pero éstos parecen ser pecados del antiguo engaño, y aún me
esperan los castigos de antaño; o paréceme de nuevo desobedecer,
atreviéndome a transgredir los mandamientos de Dios, cuando mi deber era
permanecer en ellos y más que en ellos. Al marcharme, empero, voy yo huyendo
de esta vida bienaventurada, no menos que de la faz de Dios iba huyendo
aquel hombre antiguo, y me vuelvo a la tierra de que fui tomado. Tierra,
pues, comeré todos los días de mi vida allí, y cultivaré una tierra que me
dará espinas y abrojos, mis propias penas y reprobables solicitudes, por
haber abandonado las solicitudes hermosas y buenas. Otra vez retorno a lo
que dejara, a la tierra de donde salí y a mi parentela de abajo y a la casa
de mi padre; y abandono la tierra buena, en que ignoré de antiguo estar mi
patria buena, y los parientes, que más tarde comencé a conocer eran los
propios parientes de mi alma, y la casa de nuestro padre verdadero, en que
permanece el padre y es religiosamente honrado y venerado por los verdaderos
hijos que quieren permanecer en ella; mas yo, irreverente e indigno, me
salgo de entre éstos y me vuelvo y echo a correr hacia atrás.
Se dice de cierto hijo que, recibiendo la herencia que le tocaba junto con
otro hermano suyo, se marchó lejos de su padre a una región remota. Viviendo
rotamente, vino a dilapidar y consumir todo el caudal paterno. Finalmente,
forzado por su penuria, se asentó a guardar cerdos, y, apretado por el
hambre, deseaba tomar parte en la comida de los cerdos, y ni eso se le
concedía. Así pagó la pena de su vida rota, trocando la mesa paterna, que
era regia, por alimentos de cerdos y de criado, que él no previera. Tal me
parece tendré que sufrir yo al marcharme, sin llevarme, por cierto, toda la
herencia que me toca. No me marcho, en efecto, con lo que debiera, sino que
lo bueno y querido lo dejo contigo y a tu lado y lo trueco por lo peor. Y es
así que nos saldrá a recibir todo linaje de tristezas, ruido y tumulto en
vez de paz; vida turbada en vez de tranquilidad y orden; dura servidumbres
en vez de la presente libertad; plazas, y juicios, y muchedumbres, y
soberbia. Ya no tendremos vagar alguno para los cosas superiores, ni
hablaremos de los oráculos de Dios, sino de las obras de los hombres (Ps
16,4), cosa, por cierto, que el profeta tiene por simple maldición; pero
nosotros, aun de los hombres malos. Realmente, la noche va a suceder para mí
al día, las tinieblas a la luz espléndida, el luto a la fiesta; y a la
patria, una tierra enemiga, en que no me es lícito entonar un cántico
sagrado (Ps 136,4). ¿Cómo cantar, en efecto, en tierra extraña para mi alma,
que no puede llegar a Dios mientras en ella permanezca? Sólo me quedará el
llorar y gemir al acordarme de lo que aquí dejo, si es que eso siquiera se
me concede.
Dícese que, invadiendo antaño gentes enemigas a la ciudad grande y sagrada
en que se daba culto a la divinidad, se llevaron cautivos a su tierra, que
era Babilonia, a los habitantes, a los cantores y a los teólogos; mas allí
transportados, ni aun rogados por sus dominadores quisieron cantar a Dios,
ni entonar himnos en tierra profana; colgaron más bien sus instrumentos
músicos sobre los sauces y ellos se dieron a llorar junto a los ríos de
Babilonia. Uno de aquellos cautivos me parece ser yo, arrojado de esta
ciudad sagrada y patria mía, en que día y noche se anuncian las leyes
sagradas, himnos y cánticos y discursos místicos, y una luz como del sol y
continua; en que durante el día tratábamos los misterios divinos y durante
la noche reteníamos en la fantasía lo que de día viera e hiciera el alma; y
en que, para decirlo en suma, era absolutamente constante el entusiasmo
divino. De esta ciudad, digo, soy arrojado, y solo llevado cautivo a tierra
extraña, donde no me será posible tocar siquiera la flauta, colgado, como
aquéllos hicieran, el instrumento de los sauces, sino que estaré entre los
ríos, trabajaré el barro y, aun dado caso que lo recuerde, no tendré ganas
de entonar cánticos; y tal vez, abatido por el duro trabajo, me olvidaré de
cantar privado de memoria. Mas como quiera que, al marcharme, no me voy
forzado, como un prisionero, sino voluntariamente, no combatido por otro que
por mí mismo, tal vez al salir de aquí no caminaré con seguridad, como quien
sale de una ciudad segura y pacífica; verosímil es, por lo contrario, que,
caminando, venga a dar con salteadores y sea por ellos prendido, me
desnuden, me hieran con heridas varias y quede por ahí tendido en el suelo
medio muerto.
17. Gregorio se consuela
Mas ¿a qué me lamento de este modo? Está el salvador de todos, que recoge
también y cura a los que están medio muertos y a todos los que han caído en
manos de bandoleros, el Verbo, custodio vigilante de todos los hombres.
Tenemos también las semillas, tanto las que tú nos hiciste ver que ya
teníamos como las que de ti recibimos, que son los hermosos consejos, con
que nos marchamos, llorando, desde luego, como quienes parten de viaje, pero
llevando con nosotros esas semillas .
Acaso, pues, nos guarde el custodio que nos vigila; acaso volvamos de nuevo
a ti con los frutos y gavillas de las semillas, no perfectas (¡de qué
modo!), sino cuales nos sea posible sacar de acciones de la vida civil,
corrompidas por cierta potencia infértil o de mal fruto, pero, si Dios nos
es propicio, sin añadir corrupción por nuestra parte
18. Peroración y excusa del discurso
Acabe, pues, aquí mi discurso, que ha sido harto audaz ante quien menos
debiera serlo, pero que reconocidamente ha dado gracias, a lo que pienso,
según mis fuerzas, y si nada he dicho que valga la pena, tampoco me he
callado completamente. También he llorado, como suelen los que se separan de
sus amigos, cosa pueril; no sé si no habrá-en él algo adulatorio, ni algo
trasnochado o superfluo; lo que sé claramente es que nada tiene de fingido,
sino todo y por todo verdadero, dicho con intención sana y con propósito
sincero e íntegro.
19. Apóstrofe a Orígenes. Despedida y petición de oraciones
Mas tú, cara cabeza, levántate y, después de orar, despídenos ya, y, pues me
has salvado, presente, con tus sagradas enseñanzas, sálvame también,
partido, con tus oraciones. Y entréganos y encomiéndanos; pero más bien
entréganos al Dios que nos trajo a tu lado; dale gracias por nosotros por
sus beneficios pasados y ruégale, para lo por venir, que nos asista en todo
momento, inspire a nuestra mente sus mandamientos y nos infunda su divino
temor, que será nuestro mejor pedagogo, pues no le obedeceremos, salidos de
aquí, con la misma libertad que a tu lado. Ruégale nos conceda algún
consuelo por esta separación tuya, y nos mande un compañero bueno, el ángel
caminante.
Pídele que nos haga volver y nos conduzca de nuevo a tu lado, y éste será
nuestro mayor consuelo.
