CARTA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II A LOS ARTISTAS
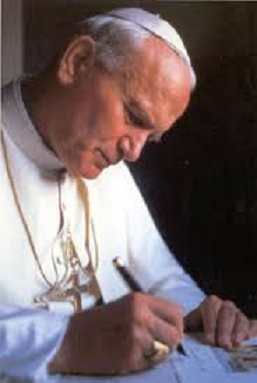
A los que con
apasionada entrega buscan nuevas « epifanías » de la belleza para ofrecerlas al mundo a través de la creación artística.
« Dios vio cuanto había hecho, y todo estaba muy bien » (Gn 1, 31)
El artista, imagen de Dios Creador
1. Nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de belleza,
puede intuir algo del pathos con el que Dios, en el alba de la creación,
contempló la obra de sus manos. Un eco de aquel sentimiento se ha reflejado
infinitas veces en la mirada con que vosotros, al igual que los artistas de
todos los tiempos, atraídos por el asombro del ancestral poder de los
sonidos y de las palabras, de los colores y de las formas, habéis admirado
la obra de vuestra inspiración, descubriendo en ella como la resonancia de
aquel misterio de la creación a la que Dios, único creador de todas las
cosas, ha querido en cierto modo asociaros.
Por esto me ha parecido que no hay palabras más apropiadas que las del
Génesis para comenzar esta Carta dirigida a vosotros, a quienes me siento
unido por experiencias que se remontan muy atrás en el tiempo y han marcado
de modo indeleble mi vida. Con este texto quiero situarme en el camino del
fecundo diálogo de la Iglesia con los artistas que en dos mil años de
historia no se ha interrumpido nunca, y que se presenta también rico de
perspectivas de futuro en el umbral del tercer milenio.
En realidad, se trata de un diálogo no solamente motivado por circunstancias
históricas o por razones funcionales, sino basado en la esencia misma tanto
de la experiencia religiosa como de la creación artística. La página inicial
de la Biblia nos presenta a Dios casi como el modelo ejemplar de cada
persona que produce una obra: en el hombre artífice se refleja su imagen de
Creador. Esta relación se pone en evidencia en la lengua polaca, gracias al
parecido en el léxico entre las palabras stwórca (creador) y twórca
(artífice).
¿Cuál es la diferencia entre « creador » y « artífice »? El que crea da el
ser mismo, saca alguna cosa de la nada —ex nihilo sui et subiecti, se dice
en latín— y esto, en sentido estricto, es el modo de proceder exclusivo del
Omnipotente. El artífice, por el contrario, utiliza algo ya existente,
dándole forma y significado. Este modo de actuar es propio del hombre en
cuanto imagen de Dios. En efecto, después de haber dicho que Dios creó el
hombre y la mujer « a imagen suya » (cf. Gn 1, 27), la Biblia añade que les
confió la tarea de dominar la tierra (cf. Gn 1, 28). Fue en el último día de
la creación (cf. Gn 1, 28-31). En los días precedentes, como marcando el
ritmo de la evolución cósmica, el Señor había creado el universo. Al final
creó al hombre, el fruto más noble de su proyecto, al cual sometió el mundo
visible como un inmenso campo donde expresar su capacidad creadora.
Así pues, Dios ha llamado al hombre a la existencia, transmitiéndole la
tarea de ser artífice. En la «creación artística» el hombre se revela más
que nunca «imagen de Dios» y lleva a cabo esta tarea ante todo plasmando la
estupenda « materia » de la propia humanidad y, después, ejerciendo un
dominio creativo sobre el universo que le rodea. El Artista divino, con
admirable condescendencia, trasmite al artista humano un destello de su
sabiduría trascendente, llamándolo a compartir su potencia creadora.
Obviamente, es una participación que deja intacta la distancia infinita
entre el Creador y la criatura, como señalaba el Cardenal Nicolás de Cusa:
«El arte creador, que el alma tiene la suerte de alojar, no se identifica
con aquel arte por esencia que es Dios, sino que es solamente una
comunicación y una participación del mismo»[1].
Por esto el artista, cuanto más consciente es de su «don», tanto más se
siente movido a mirar hacia sí mismo y hacia toda la creación con ojos
capaces de contemplar y de agradecer, elevando a Dios su himno de alabanza.
Sólo así puede comprenderse a fondo a sí mismo, su propia vocación y misión.
La especial vocación del artista
2. No todos están llamados a ser artistas en el sentido específico de la
palabra. Sin embargo, según la expresión del Génesis, a cada hombre se le
confía la tarea de ser artífice de la propia vida; en cierto modo, debe
hacer de ella una obra de arte, una obra maestra.
Es importante entender la distinción, pero también la conexión, entre estas
dos facetas de la actividad humana. La distinción es evidente. En efecto,
una cosa es la disposición por la cual el ser humano es autor de sus propios
actos y responsable de su valor moral, y otra la disposición por la cual es
artista y sabe actuar según las exigencias del arte, acogiendo con fidelidad
sus dictámenes específicos[2]. Por eso el artista es capaz de producir
objetos, pero esto, de por sí, nada dice aún de sus disposiciones morales.
En efecto, en este caso, no se trata de realizarse uno mismo, de formar la
propia personalidad, sino solamente de poner en acto las capacidades
operativas, dando forma estética a las ideas concebidas en la mente.
Pero si la distinción es fundamental, no lo es menos la conexión entre estas
dos disposiciones, la moral y la artística. Éstas se condicionan
profundamente de modo recíproco. En efecto, al modelar una obra el artista
se expresa a sí mismo hasta el punto de que su producción es un reflejo
singular de su mismo ser, de lo que él es y de cómo es. Esto se confirma en
la historia de la humanidad, pues el artista, cuando realiza una obra
maestra, no sólo da vida a su obra, sino que por medio de ella, en cierto
modo, descubre también su propia personalidad. En el arte encuentra una
dimensión nueva y un canal extraordinario de expresión para su crecimiento
espiritual. Por medio de las obras realizadas, el artista habla y se
comunica con los otros. La historia del arte, por ello, no es sólo historia
de las obras, sino también de los hombres. Las obras de arte hablan de sus
autores, introducen en el conocimiento de su intimidad y revelan la original
contribución que ofrecen a la historia de la cultura.
La vocación artística al servicio de la belleza
3. Escribe un conocido poeta polaco, Cyprian Norwid: «La belleza sirve para
entusiasmar en el trabajo, el trabajo para resurgir»[3].
El tema de la belleza es propio de una reflexión sobre el arte. Ya se ha
visto cuando he recordado la mirada complacida de Dios ante la creación. Al
notar que lo que había creado era bueno, Dios vio también que era bello[4].
La relación entre bueno y bello suscita sugestivas reflexiones. La belleza
es en un cierto sentido la expresión visible del bien, así como el bien es
la condición metafísica de la belleza. Lo habían comprendido acertadamente
los griegos que, uniendo los dos conceptos, acuñaron una palabra que
comprende a ambos: «kalokagathia», es decir «belleza-bondad». A este
respecto escribe Platón: «La potencia del Bien se ha refugiado en la
naturaleza de lo Bello»[5].
El modo en que el hombre establece la propia relación con el ser, con la
verdad y con el bien, es viviendo y trabajando. El artista vive una relación
peculiar con la belleza. En un sentido muy real puede decirse que la belleza
es la vocación a la que el Creador le llama con el don del « talento
artístico ». Y, ciertamente, también éste es un talento que hay que
desarrollar según la lógica de la parábola evangélica de los talentos (cf.
Mt 25, 14-30).
Entramos aquí en un punto esencial. Quien percibe en sí mismo esta especie
de destello divino que es la vocación artística —de poeta, escritor, pintor,
escultor, arquitecto, músico, actor, etc.— advierte al mismo tiempo la
obligación de no malgastar ese talento, sino de desarrollarlo para ponerlo
al servicio del prójimo y de toda la humanidad.
El artista y el bien común
4. La sociedad, en efecto, tiene necesidad de artistas, del mismo modo que
tiene necesidad de científicos, técnicos, trabajadores, profesionales, así
como de testigos de la fe, maestros, padres y madres, que garanticen el
crecimiento de la persona y el desarrollo de la comunidad por medio de ese
arte eminente que es el «arte de educar». En el amplio panorama cultural de
cada nación, los artistas tienen su propio lugar. Precisamente porque
obedecen a su inspiración en la realización de obras verdaderamente válidas
y bellas, non sólo enriquecen el patrimonio cultural de cada nación y de
toda la humanidad, sino que prestan un servicio social cualificado en
beneficio del bien común.
La diferente vocación de cada artista, a la vez que determina el ámbito de
su servicio, indica las tareas que debe asumir, el duro trabajo al que debe
someterse y la responsabilidad que debe afrontar. Un artista consciente de
todo ello sabe también que ha de trabajar sin dejarse llevar por la búsqueda
de la gloria banal o la avidez de una fácil popularidad, y menos aún por la
ambición de posibles ganancias personales. Existe, pues, una ética, o más
bien una « espiritualidad » del servicio artístico que de un modo propio
contribuye a la vida y al renacimiento de un pueblo. Precisamente a esto
parece querer aludir Cyprian Norwid cuando afirma: «La belleza sirve para
entusiasmar en el trabajo, el trabajo para resurgir».
El arte ante el misterio del Verbo encarnado
5. La ley del Antiguo Testamento presenta una prohibición explícita de
representar a Dios invisible e inexpresable con la ayuda de una «imagen
esculpida o de metal fundido» (Dt 27, 25), porque Dios transciende toda
representación material: «Yo soy el que soy» (Ex 3, 14). Sin embargo, en el
misterio de la Encarnación el Hijo de Dios en persona se ha hecho visible:
«Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer» (Ga 4, 4). Dios se hizo hombre en Jesucristo, el cual ha pasado a ser
así «el punto de referencia para comprender el enigma de la existencia
humana, del mundo creado y de Dios mismo»[6].
Esta manifestación fundamental del «Dios-Misterio» aparece como animación y
desafío para los cristianos, incluso en el plano de la creación artística.
De ello se deriva un desarrollo de la belleza que ha encontrado su savia
precisamente en el misterio de la Encarnación. En efecto, el Hijo de Dios,
al hacerse hombre, ha introducido en la historia de la humanidad toda la
riqueza evangélica de la verdad y del bien, y con ella ha manifestado
también una nueva dimensión de la belleza, de la cual el mensaje evangélico
está repleto.
La Sagrada Escritura se ha convertido así en una especie de «inmenso
vocabulario» (P. Claudel) y de «Atlas iconográfico» (M. Chagall) del que se
han nutrido la cultura y el arte cristianos. El mismo Antiguo Testamento,
interpretado a la luz del Nuevo, ha dado lugar a inagotables filones de
inspiración. A partir de las narraciones de la creación, del pecado, del
diluvio, del ciclo de los Patriarcas, de los acontecimientos del éxodo,
hasta tantos otros episodios y personajes de la historia de la salvación, el
texto bíblico ha inspirado la imaginación de pintores, poetas, músicos,
autores de teatro y de cine. Una figura como la de Job, por citar sólo un
ejemplo, con su desgarradora y siempre actual problemática del dolor,
continúa suscitando el interés filosófico, literario y artístico. Y ¿qué
decir del Nuevo Testamento? Desde la Navidad al Gólgota, desde la
Transfiguración a la Resurrección, desde los milagros a las enseñanzas de
Cristo, llegando hasta los acontecimientos narrados en los Hechos de los
Apóstoles o los descritos por el Apocalipsis en clave escatológica, la
palabra bíblica se ha hecho innumerables veces imagen, música o poesía,
evocando con el lenguaje del arte el misterio del «Verbo hecho carne».
Todo ello constituye un vasto capítulo de fe y belleza en la historia de la
cultura, del que se han beneficiado especialmente los creyentes en su
experiencia de oración y de vida. Para muchos de ellos, en épocas de escasa
alfabetización, las expresiones figurativas de la Biblia representaron
incluso una concreta mediación catequética[7]. Pero para todos, creyentes o
no, las obras inspiradas en la Escritura son un reflejo del misterio
insondable que rodea y está presente en el mundo.
Alianza fecunda entre Evangelio y arte
6. La auténtica intuición artística va más allá de lo que perciben los
sentidos y, penetrando la realidad, intenta interpretar su misterio
escondido. Dicha intuición brota de lo más íntimo del alma humana, allí
donde la aspiración a dar sentido a la propia vida se ve acompañada por la
percepción fugaz de la belleza y de la unidad misteriosa de las cosas. Todos
los artistas tienen en común la experiencia de la distancia insondable que
existe entre la obra de sus manos, por lograda que sea, y la perfección
fulgurante de la belleza percibida en el fervor del momento creativo: lo que
logran expresar en lo que pintan, esculpen o crean es sólo un tenue reflejo
del esplendor que durante unos instantes ha brillado ante los ojos de su
espíritu.
El creyente no se maravilla de esto: sabe que por un momento se ha asomado
al abismo de luz que tiene su fuente originaria en Dios. ¿Acaso debe
sorprenderse de que el espíritu quede como abrumado hasta el punto de no
poder expresarse sino con balbuceos? El verdadero artista está dispuesto a
reconocer su limitación y hacer suyas las palabras del apóstol Pablo, según
el cual «Dios no habita en santuarios fabricados por manos humanas», de modo
que «no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata
o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano» (Hch 17, 24.29). Si
ya la realidad íntima de las cosas está siempre «más allá» de las
capacidades de penetración humana, ¡cuánto más Dios en la profundidad de su
insondable misterio!
El conocimiento de la fe es de otra naturaleza. Supone un encuentro personal
con Dios en Jesucristo. Este conocimiento, sin embargo, puede también
enriquecerse a través de la intuición artística. Un modelo elocuente de
contemplación estética que se sublima en la fe son, por ejemplo, las obras
del Beato Angélico. A este respecto, es muy significativa la lauda extática
que San Francisco de Asís repite dos veces en la chartula compuesta después
de haber recibido en el monte Verna los estigmas de Cristo: «¡Tú eres
belleza... Tú eres belleza!»[8]. San Buenaventura comenta: «Contemplaba en
las cosas bellas al Bellísimo y, siguiendo las huellas impresas en las
criaturas, seguía a todas partes al Amado»[9].
Una sensibilidad semejante se encuentra en la espiritualidad oriental, donde
Cristo es calificado como «el Bellísimo, de belleza superior a todos los
mortales»[10]. Macario el Grande comenta del siguiente modo la belleza
transfigurante y liberadora del Resucitado: «El alma que ha sido plenamente
iluminada por la belleza indecible de la gloria luminosa del rostro de
Cristo, está llena del Espíritu Santo... es toda ojo, toda luz, toda
rostro»[11].
Toda forma auténtica de arte es, a su modo, una vía de acceso a la realidad
más profunda del hombre y del mundo. Por ello, constituye un acercamiento
muy válido al horizonte de la fe, donde la vicisitud humana encuentra su
interpretación completa. Este es el motivo por el que la plenitud evangélica
de la verdad suscitó desde el principio el interés de los artistas,
particularmente sensibles a todas las manifestaciones de la íntima belleza
de la realidad.
Los principios
7. El arte que el cristianismo encontró en sus comienzos era el fruto maduro
del mundo clásico, manifestaba sus cánones estéticos y, al mismo tiempo,
transmitía sus valores. La fe imponía a los cristianos, tanto en el campo de
la vida y del pensamiento como en el del arte, un discernimiento que no
permitía una recepción automática de este patrimonio. Así, el arte de
inspiración cristiana comenzó de forma silenciosa, estrechamente vinculado a
la necesidad de los creyentes de buscar signos con los que expresar,
basándose en la Escritura, los misterios de la fe y de disponer al mismo
tiempo de un « código simbólico », gracias al cual poder reconocerse e
identificarse, especialmente en los tiempos difíciles de persecución. ¿Quién
no recuerda aquellos símbolos que fueron también los primeros inicios de un
arte pictórico o plástico? El pez, los panes o el pastor evocaban el
misterio, llegando a ser, casi insensiblemente, los esbozos de un nuevo
arte.
Cuando, con el edicto de Constantino, se permitió a los cristianos
expresarse con plena libertad, el arte se convirtió en un cauce privilegiado
de manifestación de la fe. Comenzaron a aparecer majestuosas basílicas, en
las que se asumían los cánones arquitectónicos del antiguo paganismo,
plegándolos a su vez a las exigencias del nuevo culto. ¿Cómo no recordar, al
menos, las antiguas Basílicas de San Pedro y de San Juan de Letrán,
construidas por cuenta del mismo Constantino, o ese esplendor del arte
bizantino, la Haghia Sophia de Constantinopla, querida por Justiniano?
Mientras la arquitectura diseñaba el espacio sagrado, la necesidad de
contemplar el misterio y de proponerlo de forma inmediata a los sencillos
suscitó progresivamente las primeras manifestaciones de la pintura y la
escultura. Surgían al mismo tiempo los rudimentos de un arte de la palabra y
del sonido. Y, mientras Agustín incluía entre los numerosos temas de su
producción un De musica, Hilario, Ambrosio, Prudencio, Efrén el Sirio,
Gregorio Nacianceno y Paulino de Nola, por citar sólo algunos nombres, se
hacían promotores de una poesía cristiana, que con frecuencia alcanzaba un
alto valor no sólo teológico, sino también literario. Su programa poético
valoraba las formas heredadas de los clásicos, pero se inspiraba en la savia
pura del Evangelio, como sentenciaba con acierto el santo poeta de Nola:
«Nuestro único arte es la fe y Cristo nuestro canto»[12]. Por su parte,
Gregorio Magno, con la compilación del Antiphonarium, ponía poco después las
bases para el desarrollo orgánico de una música sagrada tan original que de
él ha tomado su nombre. Con sus inspiradas modulaciones el Canto gregoriano
se convertirá con los siglos en la expresión melódica característica de la
fe de la Iglesia en la celebración litúrgica de los sagrados misterios. Lo «
bello » se conjugaba así con lo «verdadero», para que también a través de
las vías del arte los ánimos fueran llevados de lo sensible a lo eterno.
En este itinerario no faltaron momentos difíciles. Precisamente la
antigüedad conoció una áspera controversia sobre la representación del
misterio cristiano, que ha pasado a la historia con el nombre de « lucha
iconoclasta ». Las imágenes sagradas, muy difundidas en la devoción del
pueblo de Dios, fueron objeto de una violenta contestación. El Concilio
celebrado en Nicea el año 787, que estableció la licitud de las imágenes y
de su culto, fue un acontecimiento histórico no sólo para la fe, sino
también para la cultura misma. El argumento decisivo que invocaron los
Obispos para dirimir la discusión fue el misterio de la Encarnación: si el
Hijo de Dios ha entrado en el mundo de las realidades visibles, tendiendo un
puente con su humanidad entre lo visible y lo invisible, de forma análoga se
puede pensar que una representación del misterio puede ser usada, en la
lógica del signo, como evocación sensible del misterio. El icono no se
venera por sí mismo, sino que lleva al sujeto representado[13].
La Edad Media
8. Los siglos posteriores fueron testigos de un gran desarrollo del arte
cristiano. En Oriente continuó floreciendo el arte de los iconos, vinculado
a significativos cánones teológicos y estéticos y apoyado en la convicción
de que, en cierto sentido, el icono es un sacramento. En efecto, de forma
análoga a lo que sucede en los sacramentos, hace presente el misterio de la
Encarnación en uno u otro de sus aspectos. Precisamente por esto la belleza
del icono puede ser admirada sobre todo dentro de un templo con lámparas que
arden, produciendo infinitos reflejos de luz en la penumbra. Escribe al
respecto Pavel Florenskij: «El oro, bárbaro, pesado y fútil a la luz difusa
del día, se reaviva a la luz temblorosa de una lámpara o de una vela, pues
resplandece en miríadas de centellas, haciendo presentir otras luces no
terrestres que llenan el espacio celeste»[14].
En Occidente los puntos de vista de los que parten los artistas son muy
diversos, dependiendo en parte de las convicciones de fondo propias del
ambiente cultural de su tiempo. El patrimonio artístico que se ha ido
formando a lo largo de los siglos cuenta con innumerables obras sagradas de
gran inspiración, que provocan una profunda admiración aún en el observador
de hoy. Se aprecia, en primer lugar, en las grandes construcciones para el
culto, donde la funcionalidad se conjuga siempre con la fantasía, la cual se
deja inspirar por el sentido de la belleza y por la intuición del misterio.
De aquí nacen los estilos tan conocidos en la historia del arte. La fuerza y
la sencillez del románico, expresada en las catedrales o en los monasterios,
se va desarrollando gradualmente en la esbeltez y el esplendor del gótico.
En estas formas, no se aprecia únicamente el genio de un artista, sino el
alma de un pueblo. En el juego de luces y sombras, en las formas a veces
robustas y a veces estilizadas, intervienen consideraciones de técnica
estructural, pero también las tensiones características de la experiencia de
Dios, misterio « tremendo » y « fascinante ». ¿Cómo sintetizar en pocas
palabras, y para las diversas expresiones del arte, el poder creativo de los
largos siglos del medioevo cristiano? Una entera cultura, aunque siempre con
las limitaciones propias de todo lo humano, se impregnó del Evangelio y,
cuando el pensamiento teológico producía la Summa de Santo Tomás, el arte de
las iglesias doblegaba la materia a la adoración del misterio, a la vez que
un gran poeta como Dante Alighieri podía componer « el poema sacro, en el
que han dejado su huella el cielo y la tierra »[15], como él mismo llamaba
la Divina Comedia.
Humanismo y Renacimiento
9. El fértil ambiente cultural en el que surge el extraordinario
florecimiento artístico del Humanismo y del Renacimiento, tiene
repercusiones significativas también en el modo en que los artistas de este
período abordan el tema religioso. Naturalmente, al menos en aquéllos más
importantes, las inspiraciones son tan variadas como sus estilos. No es mi
intención, sin embargo, recordar cosas que vosotros, artistas, sabéis de
sobra. Al escribiros desde este Palacio Apostólico, que es también como un
tesoro de obras maestras acaso único en el mundo, quisiera más bien hacerme
voz de los grandes artistas que prodigaron aquí las riquezas de su ingenio,
impregnado con frecuencia de gran hondura espiritual. Desde aquí habla
Miguel Ángel, que en la Capilla Sixtina, desde la Creación al Juicio
Universal, ha recogido en cierto modo el drama y el misterio del mundo,
dando rostro a Dios Padre, a Cristo juez y al hombre en su fatigoso camino
desde los orígenes hasta el final de la historia. Desde aquí habla el genio
delicado y profundo de Rafael, mostrando en la variedad de sus pinturas, y
especialmente en la « Disputa » del Apartamento de la Signatura, el misterio
de la revelación del Dios Trinitario, que en la Eucaristía se hace compañía
del hombre y proyecta luz sobre las preguntas y las expectativas de la
inteligencia humana. Desde aquí, desde la majestuosa Basílica dedicada al
Príncipe de los Apóstoles, desde la columnata que arranca de sus puertas
como dos brazos abiertos para acoger a la humanidad, siguen hablando aún
Bramante, Bernini, Borromini o Maderno, por citar sólo los más grandes,
ofreciendo plásticamente el sentido del misterio que hace de la Iglesia una
comunidad universal, hospitalaria, madre y compañera de viaje de cada hombre
en la búsqueda de Dios.
El arte sagrado ha encontrado en este extraordinario complejo una expresión
de excepcional fuerza, alcanzando niveles de imperecedero valor estético y
religioso a la vez. Sea bajo el impulso del Humanismo y del Renacimiento,
sea por influjo de las sucesivas tendencias de la cultura y de la ciencia,
su característica más destacada es el creciente interés por el hombre, el
mundo y la realidad de la historia. Este interés, por sí mismo, en modo
alguno supone un peligro para la fe cristiana, centrada en el misterio de la
Encarnación y, por consiguiente, en la valoración del hombre por parte de
Dios. Lo demuestran precisamente los grandes artistas apenas mencionados.
Baste pensar en el modo en que Miguel Ángel expresa, en sus pinturas y
esculturas, la belleza del cuerpo humano[16].
Por lo demás, en el nuevo ambiente de los últimos siglos, donde parece que
parte de la sociedad se ha hecho indiferente a la fe, tampoco el arte
religioso ha interrumpido su camino. La constatación se amplía si, de las
artes figurativas, pasamos a considerar el gran desarrollo que también en
este período de tiempo ha tenido la música sagrada, compuesta para las
celebraciones litúrgicas o vinculada al menos a temas religiosos. Además de
tantos artistas que se han dedicado preferentemente a ella —¿cómo no
recordar a Pier Luigi da Palestrina, a Orlando di Lasso y Tomás Luis de
Victoria—, es bien sabido que muchos grandes compositores —desde Händel a
Bach, desde Mozart a Schubert, desde Beethoven a Berlioz, desde Liszt a
Verdi— nos han dejado asimismo obras de gran inspiración en este campo.
Hacia un diálogo renovado
10. Es cierto, sin embargo, que en la edad moderna, junto a este humanismo
cristiano que ha seguido produciendo significativas obras de cultura y arte,
se ha ido también afirmando progresivamente una forma de humanismo
caracterizado por la ausencia de Dios y con frecuencia por la oposición a
Él. Este clima ha llevado a veces a una cierta separación entre el mundo del
arte y el de la fe, al menos en el sentido de un menor interés en muchos
artistas por los temas religiosos.
Vosotros sabéis que, a pesar de ello, la Iglesia ha seguido alimentando un
gran aprecio por el valor del arte como tal. En efecto, el arte, incluso más
allá de sus expresiones más típicamente religiosas, cuando es auténtico,
tiene una íntima afinidad con el mundo de la fe, de modo que, hasta en las
condiciones de mayor desapego de la cultura respecto a la Iglesia,
precisamente el arte continúa siendo una especie de puente tendido hacia la
experiencia religiosa. En cuanto búsqueda de la belleza, fruto de una
imaginación que va más allá de lo cotidiano, es por su naturaleza una
especie de llamada al Misterio. Incluso cuando escudriña las profundidades
más oscuras del alma o los aspectos más desconcertantes del mal, el artista
se hace de algún modo voz de la expectativa universal de redención.
Se comprende así el especial interés de la Iglesia por el diálogo con el
arte y su deseo de que en nuestro tiempo se realice una nueva alianza con
los artistas, como auspiciaba mi venerado predecesor Pablo VI en su vibrante
discurso dirigido a los artistas durante el singular encuentro en la Capilla
Sixtina el 7 de mayo de 1964[17]. La Iglesia espera que de esta colaboración
surja una renovada « epifanía » de belleza para nuestro tiempo, así como
respuestas adecuadas a las exigencias propias de la comunidad cristiana.
En el espíritu del Concilio Vaticano II
11. El Concilio Vaticano II ha puesto las bases de una renovada relación
entre la Iglesia y la cultura, que tiene inmediatas repercusiones también en
el mundo del arte. Es una relación que se presenta bajo el signo de la
amistad, de la apertura y del diálogo. En la Constitución pastoral Gaudium
et spes, los Padres conciliares subrayaron la «gran importancia» de la
literatura y las artes en la vida del hombre: « También la literatura y el
arte tienen gran importancia para la vida de la Iglesia, ya que pretenden
estudiar la índole propia del hombre, sus problemas y su experiencia en el
esfuerzo por conocerse mejor y perfeccionarse a sí mismo y al mundo; se
afanan por descubrir su situación en la historia y en el universo, por
iluminar las miserias y los gozos, las necesidades y las capacidades de los
hombres, y por diseñar un mejor destino para el hombre »[18].
Sobre esta base, al concluir el Concilio, los Padres dirigieron un saludo y
una llamada a los artistas: «Este mundo en que vivimos —decían— tiene
necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la
verdad, pone alegría en el corazón de los hombres; es el fruto precioso que
resiste a la usura del tiempo, que une a las generaciones y las hace
comunicarse en la admiración»[19]. Precisamente en este espíritu de estima
profunda por la belleza, la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la
Sagrada Liturgia había recordado la histórica amistad de la Iglesia con el
arte y, hablando más específicamente del arte sacro, « cumbre » del arte
religioso, no dudó en considerar « noble ministerio » a la actividad de los
artistas cuando sus obras son capaces de reflejar de algún modo la infinita
belleza de Dios y de dirigir el pensamiento de los hombres hacia Él[20].
También por su aportación «se manifiesta mejor el conocimiento de Dios» y
«la predicación evangélica se hace más transparente a la inteligencia
humana»[21]. A la luz de esto, no debe sorprender la afirmación del P. Marie
Dominique Chenu, según la cual el historiador de la teología haría un
trabajo incompleto si no reservara la debida atención a las realizaciones
artísticas, tanto literarias como plásticas, que a su manera no son
«solamente ilustraciones estéticas, sino verdaderos “lugares”
teológicos»[22].
La Iglesia tiene necesidad del arte
12. Para transmitir el mensaje que Cristo le ha confiado, la Iglesia tiene
necesidad del arte. En efecto, debe hacer perceptible, más aún, fascinante
en lo posible, el mundo del espíritu, de lo invisible, de Dios. Debe por
tanto acuñar en fórmulas significativas lo que en sí mismo es inefable.
Ahora bien, el arte posee esa capacidad peculiar de reflejar uno u otro
aspecto del mensaje, traduciéndolo en colores, formas o sonidos que ayudan a
la intuición de quien contempla o escucha. Todo esto, sin privar al mensaje
mismo de su valor trascendente y de su halo de misterio.
La Iglesia necesita, en particular, de aquellos que sepan realizar todo esto
en el ámbito literario y figurativo, sirviéndose de las infinitas
posibilidades de las imágenes y de sus connotaciones simbólicas. Cristo
mismo ha utilizado abundantemente las imágenes en su predicación, en plena
coherencia con la decisión de ser Él mismo, en la Encarnación, icono del
Dios invisible.
La Iglesia necesita también de los músicos. ¡Cuántas piezas sacras han
compuesto a lo largo de los siglos personas profundamente imbuidas del
sentido del misterio! Innumerables creyentes han alimentado su fe con las
melodías surgidas del corazón de otros creyentes, que han pasado a formar
parte de la liturgia o que, al menos, son de gran ayuda para el decoro de su
celebración. En el canto, la fe se experimenta como exuberancia de alegría,
de amor, de confiada espera en la intervención salvífica de Dios.
La Iglesia tiene necesidad de arquitectos, porque requiere lugares para
reunir al pueblo cristiano y celebrar los misterios de la salvación. Tras
las terribles destrucciones de la última guerra mundial y la expansión de
las metrópolis, muchos arquitectos de la nueva generación se han fraguado
teniendo en cuenta las exigencias del culto cristiano, confirmando así la
capacidad de inspiración que el tema religioso posee, incluso por lo que se
refiere a los criterios arquitectónicos de nuestro tiempo. En efecto, no
pocas veces se han construido templos que son, a la vez, lugares de oración
y auténticas obras de arte.
El arte, ¿tiene necesidad de la Iglesia?
13. La Iglesia, pues, tiene necesidad del arte. Pero, ¿se puede decir
también que el arte necesita a la Iglesia? La pregunta puede parecer
provocadora. En realidad, si se entiende de manera apropiada, tiene una
motivación legítima y profunda. El artista busca siempre el sentido
recóndito de las cosas y su ansia es conseguir expresar el mundo de lo
inefable. ¿Cómo ignorar, pues, la gran inspiración que le puede venir de esa
especie de patria del alma que es la religión? ¿No es acaso en el ámbito
religioso donde se plantean las más importantes preguntas personales y se
buscan las respuestas existenciales definitivas?
De hecho, los temas religiosos son de los más tratados por los artistas de
todas las épocas. La Iglesia ha recurrido a su capacidad creativa para
interpretar el mensaje evangélico y su aplicación concreta en la vida de la
comunidad cristiana. Esta colaboración ha dado lugar a un mutuo
enriquecimiento espiritual. En definitiva, ha salido beneficiada la
comprensión del hombre, de su imagen auténtica, de su verdad. Se ha puesto
de relieve también una peculiar relación entre el arte y la revelación
cristiana. Esto no quiere decir que el genio humano no haya sido incentivado
también por otros contextos religiosos. Baste recordar el arte antiguo,
especialmente griego y romano, o el todavía floreciente de las antiquísimas
civilizaciones del Oriente. Sin embargo, sigue siendo verdad que el
cristianismo, en virtud del dogma central de la Encarnación del Verbo de
Dios, ofrece al artista un horizonte particularmente rico de motivos de
inspiración. ¡Cómo se empobrecería el arte si se abandonara el filón
inagotable del Evangelio!
Llamada a los artistas
14. Con esta Carta me dirijo a vosotros, artistas del mundo entero, para
confirmaros mi estima y para contribuir a reanudar una más provechosa
cooperación entre el arte y la Iglesia. La mía es una invitación a
redescubrir la profundidad de la dimensión espiritual y religiosa que ha
caracterizado el arte en todos los tiempos, en sus más nobles formas
expresivas. En este sentido os dirijo una llamada a vosotros, artistas de la
palabra escrita y oral, del teatro y de la música, de las artes plásticas y
de las más modernas tecnologías de la comunicación. Hago una llamada
especial a los artistas cristianos. Quiero recordar a cada uno de vosotros
que la alianza establecida desde siempre entre el Evangelio y el arte, más
allá de las exigencias funcionales, implica la invitación a adentrarse con
intuición creativa en el misterio del Dios encarnado y, al mismo tiempo, en
el misterio del hombre.
Todo ser humano es, en cierto sentido, un desconocido para sí mismo.
Jesucristo no solamente revela a Dios, sino que «manifiesta plenamente el
hombre al propio hombre»[23]. En Cristo, Dios ha reconciliado consigo al
mundo. Todos los creyentes están llamados a dar testimonio de ello; pero os
toca a vosotros, hombres y mujeres que habéis dedicado vuestra vida al arte,
decir con la riqueza de vuestra genialidad que en Cristo el mundo ha sido
redimido: redimido el hombre, redimido el cuerpo humano, redimida la
creación entera, de la cual san Pablo ha escrito que espera ansiosa «la
revelación de los hijos de Dios» (Rm 8, 19). Espera la revelación de los
hijos de Dios también mediante el arte y en el arte. Ésta es vuestra misión.
En contacto con las obras de arte, la humanidad de todos los tiempos
—también la de hoy— espera ser iluminada sobre el propio rumbo y el propio
destino.
Espíritu creador e inspiración artística
15. En la Iglesia resuena con frecuencia la invocación al Espíritu Santo:
Veni, Creator Spiritus... – « Ven, Espíritu creador, visita las almas de tus
fieles y llena de la divina gracia los corazones que Tú mismo creaste »[24].
El Espíritu Santo, «el soplo» (ruah), es Aquél al que se refiere el libro
del Génesis: «La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del
abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas» (1, 2). Hay
una gran afinidad entre las palabras «soplo-espiración» e «inspiración». El
Espíritu es el misterioso artista del universo. En la perspectiva del tercer
milenio, quisiera que todos los artistas reciban abundantemente el don de
las inspiraciones creativas, de las que surge toda auténtica obra de arte.
Queridos artistas, sabéis muy bien que hay muchos estímulos, interiores y
exteriores, que pueden inspirar vuestro talento. No obstante, en toda
inspiración auténtica hay una cierta vibración de aquel « soplo » con el que
el Espíritu creador impregnaba desde el principio la obra de la creación.
Presidiendo sobre las misteriosas leyes que gobiernan el universo, el soplo
divino del Espíritu creador se encuentra con el genio del hombre, impulsando
su capacidad creativa. Lo alcanza con una especie de iluminación interior,
que une al mismo tiempo la tendencia al bien y a lo bello, despertando en él
las energías de la mente y del corazón, y haciéndolo así apto para concebir
la idea y darle forma en la obra de arte. Se habla justamente entonces, si
bien de manera análoga, de «momentos de gracia», porque el ser humano es
capaz de tener una cierta experiencia del Absoluto que le transciende.
La « Belleza » que salva
16. Ya en los umbrales del tercer milenio, deseo a todos vosotros, queridos
artistas, que os lleguen con particular intensidad estas inspiraciones
creativas. Que la belleza que transmitáis a las generaciones del mañana
provoque asombro en ellas. Ante la sacralidad de la vida y del ser humano,
ante las maravillas del universo, la única actitud apropiada es el asombro.
De esto, desde el asombro, podrá surgir aquel entusiasmo del que habla
Norwid en el poema al que me refería al comienzo. Los hombres de hoy y de
mañana tienen necesidad de este entusiasmo para afrontar y superar los
desafíos cruciales que se avistan en el horizonte. Gracias a él la
humanidad, después de cada momento de extravío, podrá ponerse en pie y
reanudar su camino. Precisamente en este sentido se ha dicho, con profunda
intuición, que «la belleza salvará al mundo»[25].
La belleza es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Es una
invitación a gustar la vida y a soñar el futuro. Por eso la belleza de las
cosas creadas no puede saciar del todo y suscita esa arcana nostalgia de
Dios que un enamorado de la belleza como san Agustín ha sabido interpretar
de manera inigualable: «¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva,
tarde te amé!»[26].
Os deseo, artistas del mundo, que vuestros múltiples caminos conduzcan a
todos hacia aquel océano infinito de belleza, en el que el asombro se
convierte en admiración, embriaguez, gozo indecible.
Que el misterio de Cristo resucitado, con cuya contemplación exulta en estos
días la Iglesia, os inspire y oriente.
Que os acompañe la Santísima Virgen, la «tota pulchra» que innumerables
artistas han plasmado y que el gran Dante contempla en el fulgor del Paraíso
como « belleza, que alegraba los ojos de todos los otros santos »[27].
«Surge del caos el mundo del espíritu». Las palabras que Adam Michiewicz
escribía en un momento de gran prueba para la patria polaca[28], me sugieren
un auspicio para vosotros: que vuestro arte contribuya a la consolidación de
una auténtica belleza que, casi como un destello del Espíritu de Dios,
transfigure la materia, abriendo las almas al sentido de lo eterno.
Con mis mejores deseos.
Vaticano, 4 de abril de 1999, Pascua de Resurrección.
IOANNES PAULUS PP. II
-------------------------------------------------------------------
[1] Dialogus de ludo globi, Lib. II:
Philosophisch-Theologische Schriften, Viena 1967, III, p. 332.
[2] Las virtudes morales, y entre ellas en particular la prudencia, permiten
al sujeto obrar en armonía con el criterio del bien y del mal moral, según
la recta ratio agibilium (el justo criterio de la conducta). El arte, al
contrario, es definido por la filosofía como recta ratio factibilium (el
justo criterio de las realizaciones).
[3] Promtehidion: Bogumil vv. 185-186: Pisma wybrane, Varsovia 1968, vol. 2,
p. 216.
[4] La versión griega de los Setenta expresó adecuadamente este aspecto,
traduciendo el término tob (bueno) del texto hebreo con kalón (bello).
[5] Filebo, 65 A.
[6] Carta enc. Fides et ratio (14 septiembre 1998), 80: AAS 91 (1999), 67.
[7] San Gregorio Magno formuló magistralmente este principio pedagógico en
una carta del 599 al Obispo de Marsella, Sereno: «La pintura se usa en las
iglesias para que los analfabetos, al menos mirando a las paredes, puedan
leer lo que no son capaces de descifrar en los códices», Epistulae, IX, 209:
CCL 140 A, 1714.
[8] Alabanzas al Dios altísimo, vv. 7 y 10: Fonti Francescane, n. 261, Padua
1982, p. 177.
[9] Leyenda mayor, IX, 1: Fonti Francescane, n. 1162, l. c., p. 911.
[10] Enkomia del Orthós del Santo y Gran Sábado.
[11] Homilía, I, 2: PG 34, 451.
[12] «At nobis ars una fides et musica Christus»: Carmen 20, 31: CCL 203,
144.
[13] Cf. Carta ap. Duodecimum saeculum, al cumplirse el XII centenario del
II Concilio de Nicea (4 diciembre 1987), 8-9: AAS 80 (1988), 247-249.
[14] La prospettiva rovesciata ed altri scritti, Roma 1984, p. 63.
[15] Paraíso XXV, 1-2.
[16] Cf. Homilía durante la Santa Misa al término de los trabajos de
restauración de los frescos de Miguel Ángel (8 abril 1994): L'Osservatore
Romano, ed. semanal en lengua española, 15 abril 1994, 12.
[17] Cf. AAS 56 (1964), 438-444.
[18] N. 62.
[19] Mensaje a los artistas (8 diciembre 1965): AAS 54 (1966), 13.
[20] Cf. n. 122.
[21] Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, 62.
[22] La teologia nel XII secolo, Jaca Book, Milán 1992, p. 9.
[23] Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sobre la Iglesia en
el mundo actual, 22.
[24] Himno de Vísperas de Pentecostés.
[25] F. Dostoievski, El Idiota, p. III, cap. V.
[26] «Sero te amavi! Pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi!»:
Confesiones, 10, 27, 38: CCL 27, 251.
[27] Paraíso, XXXI, 134-135.
[28] Oda do mlodosci, v. 69: Wybór poezji, Breslau 1986, vol. I, p. 63.
