Julio Chevalier, Fundador y Primer Superior General de los Misioneros del Sagrado Corazón (Notas biográficas del P. Piperon MSC)
Capítulo III
LOS PRIMEROS ANOS (1855-1858)
CONTRARIEDADES Y TRIBULACIONES
Toda sociedad, cualquiera que sea su 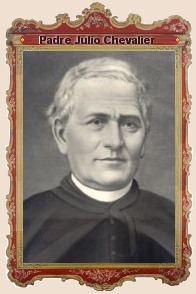 naturaleza o su importancia, necesita un reglamento; sin él, cada uno de sus miembros obraría a su arbitrio o según sus puntos de vista personales. Siguiendo cada cual su capricho, no habría ni fecundidad ni estabilidad.
naturaleza o su importancia, necesita un reglamento; sin él, cada uno de sus miembros obraría a su arbitrio o según sus puntos de vista personales. Siguiendo cada cual su capricho, no habría ni fecundidad ni estabilidad.
Los dos jóvenes Misioneros, preparados para la vida sacerdotal por discípulos de Don Olier, habían conservado verdadero apego a las tradiciones del Seminario. De común acuerdo pensaron que, de momento, nada mejor que continuar con las prácticas tradicionales de aquella institución, quedando a salvo la modificación de algunos puntos que pudiera aconsejar la experiencia o las luces del cielo. Fue indudablemente una prudente cautela que facilitaba al Fundador la redacción de las Constituciones de la Congregación según su criterio. Era el estado embrionario, si se me permite hablar así el período de formación se prolongó durante 10 años. Por entonces los miembros no estaban comprometidos por ningún voto ni promesa; eran libres de hacerlo con votos privados, si por devoción querían hacerlo. A los nuevos candidatos no se les exigía más que una buena voluntad, la observancia de la regla común y la obediencia al Superior. Sin embargo el P. Chevalier había concebido su Congregación tal como la vemos hoy, con los votos religiosos y las diversas obras indicadas en las Constituciones. A este propósito sus compañeros de los primeros años tampoco han tenido la menor duda. El mismo afirma en sus notas sobre la Congregación que éste fue su pensamiento y el de su compañero. Sin embargo, aunque no podían aún comprometerse con votos religiosos, decidieron consagrarse irrevocablemente a Dios con votos privados. El día de Navidad de 1856, la reducida Comunidad integrada por tres miembros[1] se reunió en la capilla después de los oficios y, postrados ante el Nacimiento, los PP. Chevalier y Maugenest pronunciaron los votos de pobreza, castidad y obediencia, añadiendo el de perseverancia en la vocación. El otro compañero[2] fue el único testigo de aquella conmovedora consagración.
Comenzaba a extenderse la popularidad de los nuevos misioneros. Eran elogiados no sólo sus virtudes y celo apostólico, sino también su elocuencia, siendo solicitados para evangelizar las parroquias circundantes. Particularmente estaba dotado de eminentes cualidades de orador el P. Maugenest. Su esbelta figura, su talante a la vez varonil y modesto, su mirada tranquila y serena, le ganaban el aprecio del auditorio; su voz sonora, su facilidad de palabra, su estilo vibrante, lleno de imágenes que sabía poner al alcance de los más rudos y sencillos, la exposición clara y la solidez de su enseñanza le aseguraban verdaderos triunfos oratorios. Si a estas cualidades naturales se añade una humildad sacrificada, un celo ardiente por la salvación de las almas, y una fe operativa, apuntalada por la gracia solicitada en la insistente oración, fácilmente se podrá comprender que el P. Fundador hubiera puesto en él todas sus esperanzas para el futuro de la obra. Por si fuera poco, el P. Maugenest adoraba su vocación y se esforzaba denodadamente en adquirir sus carismas.
Las disertaciones del P. Chevalier poseían otras cualidades. Si bien le faltaba el esplendor literario que era de admirar en su colega, si su dicción adolecía de algunos matices, si descuidaba a veces las reglas retóricas, estas sombras quedaban ventajosamente compensadas por arranques de verdadera persuasión cristiana. Cuando esto sucedía, en aquellos arranques ardientes embelesaba poderosamente al auditorio y traspasaba a las almas de sus oyentes las emociones de la suya. Entonces su voz normalmente clara, limpia, dulce, sonora, adquiría unos matices tan maravillosos que hasta los más fríos no podían menos de dejarse cautivar; por el ardor de su entusiasmo describía con los colores más vivos los terribles efectos de la justicia divina, los horrorosos estragos y la negra ingratitud del pecado, la belleza de la virtud, y, sobre todo, la infinita misericordia del Corazón de Jesús y las grandezas de la Virgen María. ¡Cuántas veces yo mismo he asistido a aquellos arrebatadores momentos! Cincuenta años han pasado ya, y aún permanece vivo en mí el recuerdo; mejor diría la impresión.
El P. Chevalier sentía un profundo respecto por la Palabra de Dios. Quería que se la tratara dignamente y se la preparara con esmero: él mismo daba ejemplo. Para no verse sorprendido de improviso, desde los primeros días se propuso tener preparadas pláticas sobre los temas que un Misionero puede tener que tocar. Consagróa este trabajo todo el tiempo que, durante largos años, podía quedar libre de otras ocupaciones, y sólo Dios sabe la cantidad de actividades absorbentes que tenía a su cargo. Sus sermones manuscritos están contenidos en más de cinco gruesos volúmenes con más de un millar de temas distintos. Evidentemente no se trata siempre de composiciones perfectas, magistrales, dignas de pasar a la posteridad. Frecuentemente no son más que esquemas más o menos desarrollados, según las circunstancias. No obstante, el conjunto de esos y otros escritos deja bien patente la capacidad de trabajo y esfuerzo de nuestro venerado Padre Fundador. No, el P. Chevalier no dejó enterrados los talentos que la bondad de Dios le había confiado, sino que, con un constante trabajo prolongado hasta los últimos días de su larga vida, los hizo producir frutos abundantes y fecundos. Con razón podemos decir que fue un siervo bueno y fiel.
Los dos primeros años transcurrieron rápidamente entre el trabajo y la oración, embalsamados por un ambiente de gran piedad y caridad fraterna. Con el profeta nos gustaba cantar las delicias de habitar los hermanos unidos: (Salmo 132). Puestos en manos de la Divina Providencia, ni las privaciones de la pobreza, ni las dificultades del momento era capaces de alterar la paz de que gozábamos.
Sin embargo no tardó en presentarse la prueba; quizás una de las más dolorosas que hubo de soportar el querido P. Chevalier. Llegó de improviso, y del lado que menos se podía esperar.
El P. Maugenest estaba predicando con gran éxito, durante el Adviento de 1857, en la Parroquia de S. Pedro de Bourges. Era un gran consuelo para el P. Superior el comprobar cómo de esta manera se iban cumpliendo sus esperanzas. La alegría duró poco. Una vez terminada la misión, el P. Maugenest escribía que, por mandato del Cardenal-Arzobispo, salía para París, en donde debía hacer un Retiro en el Seminario de San Sulpicio. Que su ausencia duraría unas semanas. Pedía perdón por no poder dar más explicaciones, ya que había prometido a Su Eminencia guardar un absoluto secreto sobre el motivo de su estancia prolongada en la capital.
Al leer aquella carta llena de reticencias hábilmente calculadas, el querido Padre prorrumpió en sollozos; un rayo caído a sus pies, no habría producido más profunda impresión.
— Pero, ¿qué ha pasado?, le preguntó asustado el otro compañero.
El Padre le alargó la carta diciéndole solamente: Léala. Después, esforzándose por contener la emoción, añadió: Tendremos que separarnos.
— ¿Separarnos?... ¿Por qué?
— Su Eminencia acaba de nombrar al P. Maugenest arcipreste de la catedral. Me parece que, no queriendo que continuemos nuestra obra, Ella habrá de proporcionarnos a nosotros algún puesto en la diócesis.
La idea del Padre sólo era verdadera en parte. El Cardenal había otorgado el arciprestazgo de la catedral al P. Maugenest, y, como el querido Padre, profundamente afligido, resistía a sus órdenes, el Cardenal le había dicho autoritariamente: "Yo soy vuestro arzobispo, y por tanto vuestro Superior; reclamo la obediencia debida; vaya a París y haga un retiro del cual espero que salga sumiso a mi voluntad".
El P. Chevalier salió al día siguiente hacia Bourges con la esperanza de lograr que su Eminencia reconsiderara su decisión. Vana esperanza. Después de haber escuchado con amable actitud las consideraciones del Padre, el Cardenal le dio por contestación este dilema: "Si vuestra obra viene de Dios, la pérdida de uno de losmiembros no le impedirá salir adelante; si es obra de los hombres, la presencia de esta persona no impedirá su ruina". Al escribir la narración de esta entrevista, el P. Chevalier terminaba con estas palabras: "Sólo Dios sabe el desgarro que esto ha provocado en mi corazón y las lágrimas que esta separación me ha hecho derramar".La prueba no podía ser más desconcertante ni más dolorosa.
El Padre regresó el mismo día profundamente afligido y con una herida por el golpe asestado a su obra. No obstante no perdió el ánimo, pues estaba persuadido que Dios quería la obra y sabría sacarla adelante a pesar de todos los obstáculos. Inundado de confianza, renovó a los pies del Tabernáculo el propósito de empeñar todos los medios hasta lograr el éxito. Pero i qué transformación! El árbol, tan tierno, había producido tres ramas: dos de ellas eran vigorosas, bien desarrolladas, prometedoras de abundantes frutos; la tercera, endeble, sin vigor, ofrecía pocas esperanzas[3] . Y para colmo un huracán se lleva la rama que daba más seguridad!
¿Qué sucederá? El árbol quedará lánguido durante algunos años, pero seguirá sujeto a la tierra en que lo ha plantado el Divino Jardinero, y no morirá. Una vez más Jesús va a demostrar que todos los instrumentos de que se digna servirse, por la acción de su gracia, contribuyen al triunfo de sus obras.
A pesar de haber aceptado con verdadera sumisión la prueba que el Sagrado Corazón le había procurado, el P. Chevalier no dejaba por eso de sentir una gran aflicción que le producía un pavoroso vacío en el corazón. Ya es sabido que las heridas del corazón, desgarradoramente dolorosas, difícilmente se curan. Para encontrar un poco de consuelo en su desazón, decidió hacer una peregrinación a la tumba de Santa Margarita María. Llevó a cabo su piadoso proyecto en las primeras semanas de 1858. Permaneció dos días "en aquellos benditos lugares —dice él mismo en sus escritos—,santificados por las apariciones de Nuestro Señor, y perfumados por la devoción a su Sagrado Corazón".
Regresó fortalecido y decididamente resuelto a soportar sin desfallecer las nuevas cruces que el Señor tuviera a bien imponerle. Cruces que ciertamente no tardaron en llegar.
Por Trinidad[4] de este mismo año, uno de los Vicarios de Issoudun, antiguo condiscípulo del seminario que no carecía de talentos, y sobre todo de desenvoltura, solicitó ser admitido y le
fue concedido. El mismo P. Superior se vio obligado a rogar a aquel joven sacerdote que se retirara, a pesar de sus brillantes cualidades, pero incapaz de soportar el yugo de la regla, yugo ciertamente bien liviano para almas generosas. Entonces el postulante[5], herido en su amor propio, se dirigió al Cardenal-Arzobispo, y, buscando excusas a su salida, no tuvo inconveniente en difamar a sus compañeros. Añadió que no podía vivir en una casa en la que su vida corría permanente peligro; que la capilla amenazaba ruina; que en ella no se podían celebrar los oficios sin temer una desgracia. En definitiva, supo explicarse tan bien y con tal convincente tono, que el Eminente Cardenal le creyó palabra por palabra, y, sin más información, prohibió las reuniones y oficios en la capilla, dando orden de que fuera clausurada antes de las 24 horas. (Noviembre de 1858).
Este suceso produjo gran consternación en la pequeña Comunidad y entre los mismos fieles. El Padre, profundamente afligido, e ignorando de dónde venía el golpe tan imprevisto, se fue sin demora a ver al Cardenal. Era un lunes. Este le dio todas las explicaciones y puso sobre el tapete todas las monsergas del postulante. Para tranquilizar a la población alarmada, exigió que se hicieran las reparaciones necesarias y se le enviara un documento del arquitecto certificando que estaba conjurado el peligro de hundimiento. Cuatro días más tarde el Cardenal recibía el documento exigido y, a partir del día siguiente, sábado, el Padre tenía en su poder la autorización para volver a abrir la capilla al culto. La prohibición no había durado ni seis días. Tres días de trabajo bastaron para consolidar la humilde capilla que, al decir de los detractores, amenazaba ruina. Los gastos no fueron muy considerables, aunque hicieron resentirse la caja de la pequeña Comunidad, cuyos fondos a duras penas podían cubrir los gastos ordinarios.
Hemos creído conveniente precisar este hecho, porque, a pesar de ser en sí mismo tan banal e ingenuo, la leyenda lo ha exagerado desmesuradamente.
Las consecuencias no pudieron ser más afortunadas. A este momento se remonta la decisión de empezar cuanto antes la construcción de una iglesia lo más digna posible; una iglesia que, por la solidez de sus muros, disipara de una vez todos los vanos temores.
[1] Los PP. Chevalier, Maugenest y Piperon
[2] El mismo P. Piperon
1. [3] El autor habla de sí mismo. "El porvenir ha demostrado lo contrario de lo que su modestia le hace decir". (Nota del editor en la edición de 1924).
2. [4] En enero de 1858, según las Analecta de 1929 p. 235. (Nota del traductor).
[5] El Rdo. Mallet. (Nota del traductor).
