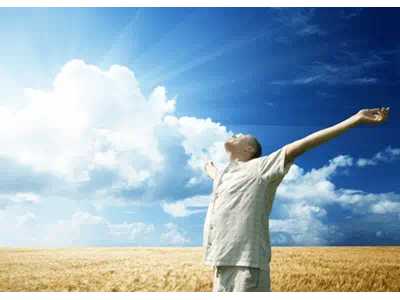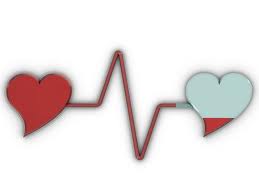LA VIDA DON DE DIOS
TEMAS FUNDAMENTALES DE BIOETICA
.I. LA VIDA DON DE
DIOS
1. El hombre: ser personal
2. Corporeidad
3. Sexualidad
4. Amor y procreación
5. Matrimonio
6. La vida don de Dios
7. La vida don para la donación

La bioética hace referencia a las intervenciones del hombre sobre
el hombre. Se trata de la vida humana. La ética, que regula la bondad o
malicia de los contenidos a que se refiere la bioética, no puede tener,
por tanto, otro criterio más que el hombre en cuanto hombre; se trata de
salvar, favorecer, promover, perder, obstaculizar o destruir la
humanidad del hombre. En una palabra, el objeto de la bioética no
son sólo los valores del hombre, sino el valor que es el mismo hombre.
La bioética contempla al hombre en su totalidad y en su radicalidad.
En este sentido, la bioética transciende la realidad alcanzada
por la ciencia experimental. Como escribe L. Wittgenstein, padre de la
filosofía analítica: "Nosotros sentimos que, aunque la ciencia
respondiese todos los interrogantes que ella misma suscita, aún no
habríamos rozado siquiera los problemas de nuestra vida". El
conocimiento científico no es conocimiento del ser humano. La ciencia no
podrá responder nunca, con sus experimentos de laboratorio, a la
pregunta existencial, que acompaña al hombre desde sus orígenes: ¿Qué es
el hombre?
Con el moralista italiano, experto en el campo de la bioética, E.
Sgreccia, podemos afirmar: "La bioética deberá ser una ética racional
que, a partir de la descripción del dato científico, biológico y
médico, examine racionalmente la licitud de la intervención del hombre
sobre el hombre. Esta reflexión ética tiene como polo inmediato de
referencia la persona humana y su valor trascendente, con su
referencia a Dios como Valor Absoluto".[1]
Cuando decimos que el hombre es una persona queremos decir que él
no es sólo un trozo de materia, como lo es el átomo, una espiga de
trigo, una mosca o un elefante. El hombre es esto, pero no como los
demás. El hombre es eso y mucho más. Con su inteligencia y voluntad se
conduce a sí mismo; existe no sólo físicamente; su existir es mucho más
rico y elevado. Su existencia espiritual, manifestada en el
conocimiento y en el amor, le eleva por encima de los demás seres de la
creación. El hombre es en sí un microcosmos y no sólo una parte del
universo; sino que en él se comprende todo el universo. El amor, con el
que el hombre se abre a otras personas, que están como él dotadas de la
capacidad de amar, le diferencia de todos los demás seres. "La persona
humana, por muy dependiente que sea de los más insignificantes
accidentes de la materia, existe por la existencia propia de su alma que
supera la materia, el tiempo y la muerte. El espíritu es la raíz de su
personalidad".[2]
Como reconoce el Concilio Vaticano II, en general todos los juristas,
filósofos y teólogos interesados en el campo ético coinciden en afirmar
que el criterio de la moralidad debe ser el hombre en cuanto hombre.
Pero, ¿quién es el hombre?. Este es el interrogante fundamental
para que la bioética pueda responder válidamente a su cometido. Leamos
el texto conciliar:
Creyentes y no creyentes están en general de acuerdo en este punto:
todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre,
centro y cima de todos ellos. ¿Pero qué es el hombre? Muchas son las
opiniones que el hombre se ha dado y se da sobre sí mismo. Diversas e
incluso contradictorias. Exaltándose a sí mismo como norma absoluta o
despreciándose hasta la desesperación, terminando de este modo en la
duda y en la angustia (GS 12).
La Iglesia, aleccionada por la revelación divina, como maestra y madre,
ofrece a los hombres su visión del hombre, para iluminar sus dudas y
liberarlos de su angustia.[3]
La revelación cristiana nos ilumina el ser del hombre como persona
singular, única e intangible. El hombre, creado por Dios a su imagen, en
cuanto persona singular es irreductible a todo. Cada persona
significa una radical novedad. Cada persona en cuanto persona es
creada de la nada, no es fruto de ninguna otra cosa, pues no
puede reducirse a ninguna otra realidad. La realidad psico‑física del
hijo ‑cuerpo, funciones biológicas, psiquismo, carácter, etc‑ se deriva
de la de sus padres, y, en este sentido, es reductible a ella. Su
realidad psico‑física, sí; pero su persona, no. Es decir, "lo que" el
hijo es, sí tiene su génesis en los padres; pero no "quién" es. El hijo,
que es y dice yo, es absolutamente irreductible al yo del padre
o al yo de la madre, igualmente irreductibles entre sí. El yo es
único, singular e intransferible. Decir yo es formar una
oposición polar con toda otra realidad posible o imaginable, y esa
polaridad, en forma bilateralmente personal, es precisamente la dualidad
yo‑tú.[4]
De aquí la repetida afirmación del Vaticano II: "El hombre es la única
criatura terrestre a la que Dios ha querido por sí misma" (GS 24). La
Encarnación del Hijo de Dios es el testimonio supremo de la dignidad de
cada hombre para la fe cristiana.[5]
El Hijo de Dios, encarnado en el seno de una mujer, es la afirmación
más radical del valor único de todo hombre, como expresaba Juan Pablo II
en su Primer radiomensaje de Navidad al mundo:
Si celebramos tan solemnemente el Nacimiento de Jesús, es para
testimoniar que todo hombre es alguien, único e irrepetible. Si las
estadísticas humanas, los sistemas políticos, económicos y sociales, las
simples posibilidades humanas no logran asegurar al hombre el que pueda
nacer, existir y trabajar como único e irrepetible, entonces todo eso
se lo asegura Dios. Para El y ante El, el hombre es siempre único e
irrepetible; alguien eternamente ideado y llamado por su propio nombre.[6]
Es lo que, volcando su experiencia personal, apenas elegido Papa,
comunicó a todos los "hombres de buena voluntad", en su primera
encíclica, documento programático de todo su pontificado:
El hombre no puede vivir sin amor. El permanece para sí mismo un ser
incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el
amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace
propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente, Cristo
Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal
es la dimensión humana del misterio de la Redención. En esta dimensión
el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor
propios de su humanidad. En el misterio de la Redención el hombre es
confirmado y en cierto modo es nuevamente creado. ¡El es creado de
nuevo!...El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo
‑no solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos,
parciales, a veces superficiales e incluso aparentes‑ debe, con su
inquietud, incertidumbre e
incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte,
acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en El con todo su ser,
debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la Encarnación y
de la Redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en él este
hondo proceso, entonces él da frutos no sólo de adoración a Dios, sino
también de profunda maravilla de sí mismo.¡Qué valor debe tener el
hombre a los ojos del Creador, si ha merecido tener tan grande
Redentor (Himno Exsultet de la Vigilia Pascual), si Dios
ha dado a su Hijo, a fin de que él, el hombre, no muera, sino que
tenga la vida eterna (Jn 3,16)! (RH 10).[7]
El hombre, pues, como persona es el único criterio moral capaz de dar
una respuesta auténtica a todos los problemas éticos y, en concreto, a
los problemas que se plantean a la bioética. Si se pierde de
vista este criterio se destruye al hombre y, con él, se hunde la misma
sociedad. "Todo agravio a la persona es una lesión a la sociedad en su
raíz y en su vértice, pues la sociedad nace de la persona y en función
de la persona".[8]
Merece la pena transcribir una bella página de R. Guardini sobre la
intangibilidad del hombre en cuanto persona, como criterio moral:
Un hombre es inviolable no ya porque vive y, por tanto, tiene "derecho a
la vida". Semejante derecho correspondería igualmente al animal, ya que
también él vive...No, la vida del hombre no puede ser violada porque
el hombre es persona. Y persona significa capacidad de autodominio
y de responsabilidad personal, capacidad de vivir en la verdad y en el
orden moral. La persona no consiste en algo psicológico, sino en algo
existencial; no depende fundamentalmente de la edad o de las
condiciones físicas o psíquicas o de las dotes naturales, sino del alma
espiritual que hay en cada hombre. La personalidad puede hallarse
inconsciente como en quien duerme; sin embargo exige ya una tutela
moral. Es incluso posible que no se actualice porque le faltan los
presupuestos físico‑psíquicos, como en los locos o dementes; pero el
hombre civilizado se diferencia del bárbaro porque respeta esa
personalidad cubierta con semejante envoltura. Puede hallarse también
escondida, como en el embrión, pero ya existe con pleno derecho. La
personalidad da al hombre su dignidad; le distingue de las cosas y le
hace un sujeto. Una cosa tiene consistencia, pero no le pertenece;
produce un efecto, pero no tiene responsabilidad; tiene valor, pero no
dignidad.
Se trata a algo como cosa cuando se lo posee, se lo usa y se termina por
destruirlo, es decir, tratándose de seres vivos, se les mata. Prohibir
matar al hombre representa la culminación de la prohibición de tratarlo
como cosa... El respeto del hombre en cuanto persona es una exigencia
que no admite discusión alguna: de ella dependen la dignidad, el
bienestar y la misma existencia de la humanidad. Poner en duda esta
exigencia es caer en la barbarie. Es imposible hacerse una idea de las
amenazas, para la vida y el alma del hombre, si, privado del baluarte de
este respeto, el hombre queda a merced del Estado moderno y de su
técnica.[9]
La persona es siempre un sujeto. No puede nunca ser tratada como algo,
sino que ha de ser siempre considerada como un alguien. De aquí,
como conclusión general de todo lo anterior, el primer criterio que
iluminará todos los temas concretos que expondré en los siguientes
capítulos, sería: "Es bueno todo lo que custodia, defiende, sana y
promueve al hombre en cuanto persona; es malo todo lo que le amenaza,
hiere, ofende, instrumentaliza o elimina".[10]
O mejor dicho, con palabras de la FC:
En la construcción de un nuevo humanismo, la ciencia y sus
aplicaciones técnicas ofrecen nuevas e inmensas posibilidades. Sin
embargo, la ciencia, como consecuencia de las opciones políticas que
deciden su dirección de investigación y sus aplicaciones, se usa a
menudo contra su significado original: la promoción de la persona
humana.
Se hace, pues, necesario recuperar por parte de todos la conciencia de la primacía de los valores morales de la persona humana en cuanto tal. Volver a comprender el sentido último de la vida y de sus valores fundamentales es el gran e importante cometido que se impone hoy día para la renovación de la sociedad. Sólo la conciencia de la primacía de éstos permite un uso de las inmensas posibilidades, puestas en manos del hombre por la ciencia; un uso verdaderamente orientado como fin a la promoción de la persona humana en toda su verdad, en su libertad y dignidad. La ciencia está llamada a ser aliada de la sabiduría. "Nuestra época ‑como dijo ya el Vaticano II‑, más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino futuro del mundo corre peligro si no se forman hombres más instruidos en esta sabiduría" (GS 15)...Es esta una exigencia prioritaria e irrenunciable (FC 8).
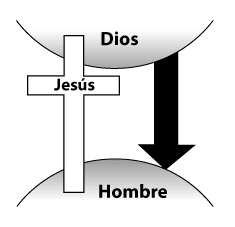
La concepción cristiana de la persona humana no es en absoluto
maniquea. Contempla al hombre "todo entero, cuerpo y alma, corazón y
conciencia, inteligencia y voluntad" (GS 3). En la "unidad de cuerpo y
alma", es donde se manifiesta el hombre como imagen de Dios, con
capacidad de conocer y amar.
La antropología bíblica no conoce el dualismo de cuerpo y alma. El
hombre bíblico vive y se interpreta a sí mismo como unidad, aunque esa
unidad puede presentar aspectos diversos según las relaciones en que el
hombre se halle inserto. Esto puede ilustrarse dando un rápido vistazo a
los términos típicos con que la Biblia se refiere al hombre. Basar
(traducido por carne y a veces por cuerpo) no significa la carne o el
cuerpo en oposición al alma espiritual; significa todo el hombre,
corpóreo y espiritual, visto bajo el aspecto de ser débil y frágil. Lo
mismo el término nefes (traducido por psique o alma) se refiere a
todo el hombre en cuanto vivo; lo opuesto a nefes no es cuerpo,
sino cadáver. Cada afirmación sobre el cuerpo o sobre el
espíritu atañen al hombre en su totalidad.
Hoy es preciso subrayar con fuerza la verdad del cuerpo, como
expresión de la persona humana. Pues, como señalan los Obispos
españoles:
Unida a la trivialización de la sexualidad, e inseparable de ella, está
la instrumentalización que se hace del cuerpo. Se hace creer, en
efecto, que se puede usar del cuerpo como instrumento de goce
exclusivo, cual si se tratase de una prótesis añadida al Yo. Desprendido
del núcleo de la persona, y, a efectos del juego erótico, el cuerpo es
declarado zona de libre cambio sexual, exenta de toda normatividad
ética; nada de lo que ahí sucede es regulable moralmente ni afecta a la
conciencia del Yo, más de lo que pudiera afectarle la elección de este
o de aquel pasatiempo inofensivo. La frívola trivialización de lo sexual
es trivialización de la persona misma, a la que se humilla muchas veces
reduciéndola a la condición de objeto de utilización erótica; y la
comercialización y explotación del sexo o su abusivo empleo como reclamo
publicitario, son formas nuevas de degradación de la dignidad de la
persona humana (La verdad os hará libres 19).
Lo afirma igualmente con fuerza Juan Pablo II en la Evangelium vitae:
En este horizonte cultural, el cuerpo ya no se considera como
realidad típicamente personal, signo y lugar de las relaciones con los
demás, con Dios y con el mundo. Se reduce a pura materialidad: está
simplemente compuesto de órganos, funciones y energías que hay que usar
según criterios de mero goce y eficiencia. Por consiguiente, también la
sexualidad se despersonaliza e instrumentaliza: de signo, lugar y
lenguaje del amor, es decir, del don de sí mismo y de la acogida del
otro según toda la riqueza de la persona, pasa a ser cada vez más
ocasión e instrumento de la afirmación del propio yo y de satisfacción
egoísta de los propios deseos e instintos. Así se deforma y falsifica el
contenido originario de la sexualidad humana. (n. 23)
La corporeidad es una dimensión fundamental del hombre como persona,
pues el hombre existe realmente como ser corpóreo. De aquí se deduce que
el cuerpo está revestido de humanidad, cargado de significado
humano. Este significado humano del cuerpo no está ciertamente
inscrito en las estructuras biológicas o fisiológicas del cuerpo. El
significado humano del cuerpo le viene del hecho de que es el
cuerpo de una persona humana. Sólo a la luz de la totalidad de la
persona humana es posible descubrir el significado humano del cuerpo y
de las acciones corporales. De aquí que el cuerpo humano no sea un
objeto, sino "la persona humana en su visibilidad".[11]
Respecto a la propia persona, que vive su existencia en el cuerpo y a
través del cuerpo, el significado fundamental de éste es el de ser el
campo expresivo del hombre. Se puede decir que el cuerpo humano es la
persona en cuanto que se expresa y se realiza visiblemente en el mundo,
esto es, en la comunicación con los demás y en la transformación del
mundo, como camino de reconocimiento de los demás. En este sentido, el
cuerpo tiene un significado sacramental, en cuanto que la
realidad personal existe expresándose visiblemente en el cuerpo y a
través del cuerpo.
En relación a los demás, el cuerpo tiene, como gusta repetir Juan Pablo
II, un significado esponsal. En las relaciones con los demás, el
cuerpo humano es ante todo presencia de la persona para ellos.
Esta presencia de persona a persona se hace cercanía, comunicación y
palabra a través del cuerpo. Toda respuesta personal a la llamada del
otro pasa a través del lenguaje oblativo del cuerpo.
Espigando en las catequesis de Juan Pablo II, en las audiencias de los
miércoles, dedicadas durante tres años a la teología del cuerpo,
encontramos la aplicación de esta visión antropológica a la vida
cristiana. La S.C. para la Educación Católica lo hace así en su
documento Orientaciones educativas sobre el amor humano, del 1
de noviembre de 1983:
La visión cristiana del hombre reconoce al cuerpo una particular
función, puesto que contribuye a revelar el sentido de la vida y de la
vocación humana. La corporeidad es, en efecto, el modo específico de
existir y de obrar del espíritu humano. Este significado es, ante todo,
de naturaleza antropológica: El cuerpo revela el hombre
(Audiencia del 14‑11‑1979), expresa la persona (9‑1‑80) y por
eso es el primer mensaje de Dios al hombre mismo, casi una especie de
sacramento primordial, entendido como signo que transmite
eficazmente en el mundo visible, el misterio invisible escondido en
Dios desde la eternidad (20‑2‑80).
Hay un segundo significado de naturaleza teologal: el cuerpo contribuye
a revelar a Dios y su amor creador, en cuanto manifiesta la
creaturalidad del hombre, su dependencia de un don fundamental que es
don del amor. Esto es el cuerpo: testigo de la creación como de un
don fundamental, testigo, pues, del amor como fuente de la que nació
este mismo donar (9‑1‑80).(n.22‑23)
Por ello, el cuerpo está destinado a volver a su fuente, a ser
glorificado en Dios:
Incorporado por el bautismo a Cristo, el cristiano sabe que también su
cuerpo ha sido vivificado y purificado por el Espíritu que Jesús le
comunica.
La fe en el misterio de Cristo resucitado, que por su Espíritu actúa y
prolonga en los fieles el misterio de la pascua, descubre al creyente
la vocación a la resurrección de la carne, ya incoada gracias al
Espíritu que habita en el justo como prenda y germen de la resurrección
total y definitiva (Orientaciones sobre el amor humano 43)
Un segundo criterio moral, para esclarecer los problemas que hoy se
plantean en el ámbito de la biomedicina, se puede formular con palabras
de la Donum Vitae:
La persona humana sólo puede realizarse como totalidad unificada.
Pues, en virtud de su unión
substancial con un alma espiritual, el cuerpo humano no puede ser
reducido a un complejo de tejidos, órganos y funciones, ni puede ser
valorado con la misma medida que el cuerpo de los animales, ya que es
parte constitutiva de una persona, que a través de él se expresa y se
manifiesta...Por ello, cualquier intervención sobre el cuerpo humano
afecta a la persona misma. Juan Pablo II lo recordaba con fuerza a la
Asociación Médica Mundial: "Cada persona humana, en su irrepetible
singularidad, no está constituida solamente por el espíritu, sino
también por el cuerpo, y por eso en el cuerpo y a través del cuerpo se
alcanza a la persona misma en su realidad concreta. Respetar la dignidad
del hombre comporta, por consiguiente, salvaguardar esa identidad del
hombre corpore et anima unus" (n.3).
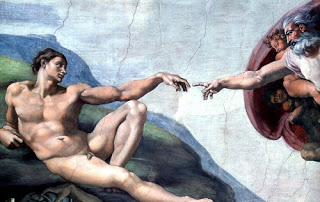
El hombre, espíritu encarnado en el mundo, existe creadoramente en la
historia en diálogo con los otros. Su vivir es convivir. La dimensión
interpersonal es constitutiva de la persona humana. Su vida acontece en
forma de convivencia. El yo y el tú en soledad son modos de existencia
inauténtica.
El yo, que camina hacia el tú, y el tú, que sale al encuentro del yo,
se hallan y abrazan en el amor. Como dirá P. Laín Entralgo, la
comunicación personal es posible para el hombre gracias al amor. Sólo
cuando dos personas se aman efusivamente entre sí se da entre ambos
verdadera y real comunicación. Amando, yo me hago conocer por el otro;
amándome él de manera semejante, se hace conocer por mí. Y todo ello sin
confusión de nuestros respectivos seres personales. Sin convertirse en
formal identificación, nuestra comunicación llega a ser verdadera
comunión.[12]
Este ser con los demás y para los demás pertenece al núcleo mismo de la
existencia humana. La existencia humana está siempre orientada hacia los
demás. Esta estructura interpersonal se vive en la vivencia del amor en
su doble dirección: amor de los demás y amor a los demás. El hombre es
un ser cuya indigencia le mueve a salir de sí, pues experimenta en lo
más hondo de sí que "no es bueno que el hombre esté solo". Pero, al
mismo tiempo, el hombre es un ser abierto, cuya plenitud de vida le
impulsa a abrirse y donarse a los demás. La sexualidad es la gran fuerza
que empuja al hombre a abrirse y a salir de sí mismo, con su necesidad
del otro y con su capacidad de donación al otro. La sexualidad se hace,
pues, signo y fruto de la indigencia y de la riqueza de la
persona, llamada indivisiblemente a amar y a ser amada, a darse y a
recibir, conocer al otro, conocerse a sí misma, reconocer al otro y ser
reconocida por el otro.
Este carácter interpersonal fundamental del hombre encuentra una expresión específica en el hecho de que el hombre existe como varón o mujer. Como dice el citado documento de la Cong. para la Doctrina Católica, citando de nuevo a Juan Pablo II:
El cuerpo, en cuanto sexuado, manifiesta la vocación del hombre a la
reciprocidad, esto es, al amor y al mutuo don de sí. "Precisamente
atravesando la profundidad de esta soledad originaria, surge ahora el
hombre en la dimensión del don recíproco, cuya expresión ‑que por esto
mismo es expresión de su existencia como persona‑ es el cuerpo humano en
toda la verdad originaria de su masculinidad y feminidad. El cuerpo que
expresa la feminidad para la masculinidad, y viceversa, la
masculinidad para la feminidad, manifiesta la reciprocidad y la
comunión de las personas. La expresa a través del don como
característica fundamental de la existencia personal" (9‑1‑80) .(n.24)
En la sexualidad es donde la corporeidad humana revela las profundas
posibilidades interpersonales del hombre y donde la misma
intersubjetividad se revela profundamente corpórea. La sexualidad es
una característica propia de la persona que, en la diversidad de varón o
mujer, posibilita la palabra íntima, unitiva y creadora, que se expresa
en la unión corporal. De este modo, la alteridad sexual revela la
profundidad e intimidad de la interpersonalidad humana. No hay mayor
coefusión que el amor de entrega personal, en el que los esposos llegan
a ser una sola carne. Pero la condición dual de la persona
humana ‑por ser humana‑, incluyendo la atracción sexual carnal, se
realiza superando esta atracción y situándose en la comunión y
trasparencia del espíritu.
Las relaciones sexuales no pueden ser consideradas aisladamente en su
dimensión biológica, sino a la luz de la persona entera, aunque
ciertamente están ligadas a la dimensión corporal del hombre, pero visto
el cuerpo en su significado esponsal, como expresión del "sincero
don de sí mismo" (MD 10). La sexualidad humana implica, por tanto, la
totalidad de la persona:
En el contexto de una cultura que deforma gravemente e incluso
pervierte el verdadero significado de la sexualidad humana, porque la
desarraiga de su referencia a la persona, la Iglesia siente más urgente
e insustituible su misión de presentar la sexualidad como valor y
función de toda la persona, creada ‑varón y mujer‑ a imagen de Dios (FC
32).
Todo intento de acercarse a la sexualidad humana desde una óptica
dualista, se encuentra condenado al fracaso, ya sea eliminando la
dimensión espiritual del cuerpo o menospreciando la condición encarnada
del espíritu. Una antropología dualista está viciada desde sus raíces
para captar el sentido y valor de la sexualidad. "El acto conyugal, con
el que los esposos se manifiestan recíprocamente el don de sí
mismos, es un acto indivisiblemente corporal y espiritual", afirma la
Donum Vitae (II,B 4).
El significado humano de la sexualidad radica esencialmente en la
relación entre personas, esto es, en la reciprocidad del encuentro entre
seres personales encarnados, sexuados. Todo el misterio de la sexualidad
humana se halla en este encuentro interpersonal, que no puede agotarse
ni separarse de las condiciones corpóreas. La sexualidad humana se da
únicamente en las relaciones entre personas que se reconocen como tales.
Por ello como dice A. Jeannière:
No es la sexualidad la que nos hace inventar el amor, sino el amor el
que nos revela la naturaleza de la sexualidad.[13]
Como dice el citado documento sobre el amor humano, "la persona humana,
por su íntima naturaleza, exige una relación de alteridad que implica
una reciprocidad de amor. Los sexos son complementarios: iguales y
distintos al mismo tiempo; no idénticos, pero sí iguales en dignidad
personal; son semejantes para entenderse, diferentes para completarse
recíprocamente" (n.25).
La condición sexual del hombre, en su polaridad masculina y femenina,
lejos de ser una división o separación en dos mitades, que escindiese
media humanidad de la otra mitad, lo que hace es referir la una a la
otra, instaurando la convivencia entre los dos sexos. La sexualidad, en
vez de separar, vincula al varón y la mujer. Masculinidad y
feminidad son dos estructuras recíprocas. Ser varón no quiere decir
otra cosa que estar referido a la mujer; y ser mujer, estar referida al
varón. Desde el mismo momento de la creación, el ser humano existe en
la diferencia de sexo y en la recíproca relación sexual.
La sexualidad como don del Creador, con su bondad original y con las
implicaciones del pecado, confundiendo e incluso falsificando el
lenguaje sexual, nos lleva a Cristo que, con su redención, asume la
sexualidad, la sana y
restituye a su bondad original de gracia y santidad:
Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: llamándolo a la
existencia por amor lo ha llamado al mismo tiempo al amor.
Dios es amor (1Jn 4,8) y vive en sí mismo un misterio de comunión
personal de amor. Creándola a su imagen y conservándola continuamente
en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la
vocación del amor y de la comunión. El amor es por tanto la vocación
fundamental e innata de todo ser humano (FC 11).
Como tercer criterio general de moralidad, hay que afirmar que "tan sólo
el acto conyugal posee las condiciones realmente humanas para
engendrar una nueva persona humana".

La sexualidad humana encierra una doble dimensión: unitiva y
procreadora, inseparablemente unidas. La entrega corporal es símbolo y
manifestación de un amor total y exclusivo, que se abre y encarna en la
procreación. Cuando la donación mutua es total se hace fecunda, abierta
a la vida. El amor, del que se ha eliminado la intención de fecundidad,
siendo ésta posible, constituye una perversión del amor, llevando a los
esposos a la frustración y terminando por agostarse el mismo amor.
La llamada recíproca del hombre y la mujer al amor mutuo está orientada,
en el plan de Dios, hacia la doble finalidad de crear la unidad y la
vida. Por una parte, crea una relación personal, íntima, un encuentro
en la unidad, una comunidad de amor, un diálogo afectivo pleno y
totalizante, cuya expresión más significativa se encarna en la entrega
corporal. Y, por otra parte, esta misma donación, fruto del amor, se
abre hacia una fecundidad que brota como consecuencia.
"El cuerpo llama al hombre y a la mujer a su constitutiva vocación a la
fecundidad, como uno de los significados fundamentales de su ser
sexuado" (Juan Pablo II, 26‑3‑80). El hombre y la mujer constituyen dos
modos de realizar, por parte de la criatura humana, una determinada
participación del Ser divino: han sido creados a imagen y semejanza
de Dios y cumplen esa vocación no sólo como personas individuales,
sino asociados en pareja, como comunidad de amor. Orientados a la
unión y a la fecundidad, el marido y la esposa participan del amor
creador de Dios, viviendo a través del otro la comunión con El (Sobre el
amor humano 26):
Amor y fecundidad son, por tanto, significados y valores de la
sexualidad que se incluyen y reclaman mutuamente y no pueden, en
consecuencia, ser considerados ni alternativos ni opuestos (Ibidem 32).
Don viviente y personal de Dios, el hombre no puede encontrar su propia
plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. La
vocación fundamental del hombre es, por tanto, la de amar y donarse con
la totalidad unificada de su ser, inseparablemente espiritual y
corpóreo:
En cuanto espíritu encarnado, es decir, alma que se expresa en el cuerpo
informado por el espíritu inmortal, el hombre está llamado al amor en
esta su totalidad unificada. El amor abarca el cuerpo humano y el cuerpo
se hace partícipe del amor espiritual (FC 11).
La diversa y complementaria sexualidad masculina y femenina testimonia
espléndidamente que la persona es un don llamado a donarse. "El don
‑decía Juan Pablo II el 9‑1‑80‑ revela una característica particular de
la existencia personal, más aún, de la misma esencia de la persona.
Cuando Dios dice que 'no es bueno que el hombre esté solo' (Gen 2,18),
afirma que el hombre en solitario no realiza plenamente su
esencia. La realiza existiendo con alguien, y todavía más
profundamente y más plenamente, existiendo para alguien".
"Dos en una sola carne", crecen y se multiplican. De aquí el vínculo
inmediato e indivisible entre amor unitivo y amor creador. Es la
verdad de la sexualidad que, en su lenguaje personalista, pone de
manifiesto la Humanae Vitae:
Todo acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida.
Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada
sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no
puede romper por propia iniciativa, entre los dos significados del acto
conyugal: el significado unitivo y el significado procreador.
Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une
profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de
nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de
la mujer. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y
procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y
verdadero y su ordenación a la altísima vocación a la paternidad (n.12).
La oblatividad del amor ‑amor mutuo entre los esposos, que se desborda
en la creación de nuevas vidas‑ será el criterio moral en los diversos
aspectos de la sexualidad. Cerrarse al amor o a la vida, como separar
ambos aspectos, va contra el plan de Dios sobre la sexualidad humana, es
decir, va contra el hombre mismo; es la negación de una exigencia básica
del ser humano. La Familiaris consortio, glosando el nº 13 de la
Humanae Vitae, dirá:
Cuando los esposos separan estos dos significados que Dios Creador ha
inscrito en el ser del hombre y de la mujer y en el dinamismo de su
comunión sexual, se comportan como árbitros del designio divino
y manipulan y envilecen la sexualidad humana, y con ella la
propia persona del cónyuge, alterando su valor de donación total
(n.32).
En el origen de toda persona humana ‑comenta Juan Pablo II‑ existe un
acto creador de Dios; ningún hombre viene a la existencia por
casualidad; es siempre el término del amor creador de Dios. De esta
verdad fundamental de fe se deduce que la capacidad creadora, inscrita
en la sexualidad humana, es una cooperación con el poder creador de
Dios. Y se deduce también que de esta misma capacidad, el hombre y la
mujer no son árbitros, no son dueños, llamados como están, en ella y por
medio de ella, a ser partícipes de la decisión creadora de Dios.[14]
Por tanto, cuando con la fecundación artificial o mediante los
anticonceptivos, el hombre se atribuye un poder que pertenece sólo a
Dios: poder de decidir en última instancia la venida a la existencia de
una persona humana, entonces "no reconoce a Dios como Dios" (Juan Pablo
II, 17‑12‑83).
En conclusión, podemos formular un cuarto criterio de moralidad, con
las palabras de la Congregación de la Fe:
Dios, que es amor y vida, ha inscrito en el varón y en la mujer la
llamada a una especial participación en su misterio de comunión
personal y en su obra de Creador y Padre. Por esa razón, el matrimonio
posee bienes y valores específicos de unión y procreación,
incomparablemente superiores a los de las formas inferiores de la vida.
Estos valores y significados de orden personal determinan, en el plano
moral, el sentido y los límites de las intervenciones artificiales sobre
la procreación y el origen de la vida humana. Tales procedimientos no
deben rechazarse por el hecho de ser artificiales; como tales
testimonian las posibilidades de la medicina, pero deben ser valorados
moralmente por su relación con la dignidad de la persona humana,
llamada a corresponder a la vocación divina al don del amor y al don de
la vida (DV 3).

El matrimonio, como comunidad de amor, se expresa en la relación y
donación total de los esposos; el gesto sexual entre ellos es expresión
de la unidad, que el amor crea entre los dos. Esta entrega mutua en el
amor es portadora de fecundidad, como superabundancia de amor, que se
desborda de los dos, creando una nueva vida, expresión e icono de su
unidad en el amor: el hijo. Como dice bellamente la Humanae Vitae,
el amor conyugal, por su propia verdad interna y por su especificidad,
está abierto a la vocación paterna:
Este amor es fecundo porque no se agota en la comunión entre marido y
mujer, sino que está destinado a continuar, dando origen a nuevas vidas
(n.9).
Juan Pablo II ha repetido en sus discursos por todo el mundo esta visión
sobre el matrimonio y el amor conyugal. Y en su carta Familiaris
consortio, la recoge, actualizándola y presentándola, además, como
fruto del Sínodo de los obispos sobre la "Misión de la familia cristiana
en el mundo actual":
Según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la
comunidad más amplia de la familia, ya que la institución misma del
matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y
educación de la prole, en la que encuentran su coronación.
En su realidad más profunda, el amor es esencialmente don, y el amor
conyugal, a la vez que conduce a los esposos al recíproco
conocimiento que les hace una sola carne, no se agota dentro
de la pareja, ya que los hace capaces de la máxima donación posible, por
la que se convierten en cooperadores de Dios en el don de la vida a una
nueva persona humana. De este modo los cónyuges, a la vez que se dan
entre sí, dan más allá de sí mismos la realidad del hijo, reflejo
viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis
viva e inseparable del padre y de la madre.
Al hacerse padres, los esposos reciben de Dios el don de una nueva
responsabilidad. Su amor paterno está llamado a ser para los hijos el
signo visible del mismo amor de Dios, del que proviene toda
paternidad en el cielo y en la tierra.[15]
Sin embargo, no se debe olvidar que, incluso cuando la proceación no es
posible, no por eso pierde su valor la vida conyugal. La esterilidad
física, en efecto, puede dar ocasión a los esposos para otros servicios
importantes a la vida de la persona humana, como por ejemplo la
adopción, las diversas formas de obras educativas, la ayuda a otras
familias, a los niños pobres o minusválidos (n.14).
La familia cristiana vive la adopción desde su fe. Así como su vida
conyugal es reflejo del amor nupcial de Cristo y la Iglesia, la
adopción se hace espejo del amor adoptivo de Dios Padre en Cristo a su
pueblo. En la adopción manifiestan el amor de Dios Padre, que en su Hijo
nos ha adoptado como hijos suyos.[16]
La concepción cristiana del matrimonio y de la familia se basa en el
orden mismo de la creación. En efecto, "Dios no creó al hombre en
solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer y su unión
constituye la expresión primera de la comunión de personas" (GS 12). En
consecuencia, leemos en la Familiaris Consortio:
La sexualidad, en la que el hombre y la mujer se dan el uno al otro con
los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente
biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona en cuanto tal.
Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte
integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen
totalmente entre sí hasta la muerte. La donación física total sería un
engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que está presente
toda la persona, incluso en su dimensión temporal; si la persona se
reservase algo o la posibilidad de decidir de otra manera en orden al
futuro, ya no se donaría totalmente. Esta totalidad, exigida por el amor
conyugal, corresponde también con las exigencias de una fecundidad
responsable, la cual, orientada a engendrar una persona humana, supera
por su naturaleza el orden puramente biológico y toca una serie de
valores personales, para cuyo crecimiento armonioso es necesaria la
contribución durable y concorde de los padres.
El único lugar que hace posible esta donación total es el matrimonio,
es decir, el pacto de amor conyugal o elección consciente y libre, con
la que el hombre y la mujer aceptan la comunidad íntima de vida y amor,
querida por Dios mismo, que sólo bajo esta luz manifiesta su verdadero
significado (FC 11).
La sexualidad conyugal constituye la expresión del don definitivo que
el cónyuge hace de sí mismo al otro y, por consiguiente,
establece una comunión interpersonal total e indisoluble entre los
esposos. La unión sexual es la expresión de una previa unión afectiva y
espiritual, por la que hombre y mujer se entregan mutuamente de un modo
total, exclusivo y definitivo. Siendo la sexualidad una dimensión
que implica a la persona humana en su totalidad, la donación física
sería falsa y egoísta si no respondiese a una previa donación afectiva
y espiritual completa, de la que se excluye todo tipo de reserva
presente y futura.
La indisolubilidad del matrimonio no es otra cosa que la expresión de la
exigencia de fidelidad que brota del auténtico amor conyugal, de la
alianza personal de los esposos, del bien de los hijos y de la dimensión
social del matrimonio, que rebasa los intereses privados de los
cónyuges. Por ello, en el plan de Dios, el vínculo conyugal del
matrimonio queda substraído a la voluntad privada de los esposos, por
ser intrínsecamente indisoluble.
El matrimonio, además, no sólo pertenece al orden de la creación, sino
que ha sido incorporado por Dios al orden mismo de la salvación de
Cristo. Por ello, la unión matrimonial "en el Señor" reviste para el
creyente un significado y valor especial. Su estabilidad e
indisolubilidad son un don de Cristo que garantiza la unión en el amor,
destruyendo las barreras de separación que amenazan a los esposos en su
convivencia diaria. El matrimonio de los cristianos se hace, de este
modo, sacramento que actualiza y visibiliza en los esposos la unión
inefable, el amor fidelísimo y la entrega irrevocable de Cristo a su
esposa, la Iglesia (Ef 5,22ss).
En el matrimonio cristiano, como participación de esta unión misteriosa
de Cristo con la Iglesia, marido y mujer están llamados ‑y
posibilitados‑ a amarse entre sí con una fidelidad que es manifestación
de la fidelidad de Cristo. La unión conyugal consuma la sacramentalidad
del matrimonio, símbolo vivo de la comunión entre Dios y los hombres y
entre Cristo y su Iglesia.
Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio se entregan el uno al
otro para realizar, al servicio del reino de Dios, su comunión de vida y
amor. Su entrega mutua, sin reservas respecto al porvenir, es
manifestación del don total y en común de sí mismos a Dios. Esta
entrega de los esposos cristianos a Dios es respuesta al don
irrevocable de Dios a los hombres en Cristo. El consentimiento
matrimonial de los cristianos es una palabra dada a Dios y aceptada por
El para siempre.
La indisolubilidad del vínculo sacramental está, pues, en estrecha
conexión con la realidad del ser cristiano y con lo irrevocable y
definitivo del don de Dios al hombre. La unión conyugal de los
cristianos es, por tanto, indisoluble y exige fidelidad mutua no sólo
por razón del bien de los cónyuges, de los hijos y de toda la sociedad
humana, sino principalmente por la condición sacramental del matrimonio
cristiano.
Los esposos cristianos, dada su condición de miembros de Cristo, no se
pertenecen a sí mismos, sino al Señor. Por el sacramento del
matrimonio, su amor conyugal es asumido por el amor divino, están
fortificados y como consagrados para cumplir su misión conyugal
familiar.[17]
Un nuevo criterio fundamental para la bioética, puede ser formulado con
la Gaudium et spes:
Al tratar de armonizar el amor conyugal y la transmisión responsable de
la vida, la moralidad de la conducta no depende solamente de la
rectitud de la intención y de la valoración de los motivos, sino de
criterios objetivos deducidos de la naturaleza de la persona y de sus
actos, que respetan el sentido íntegro de la mutua donación y de la
procreación humana, en un contexto de amor verdadero (n.51).
Apoyándose en este texto, concluye la Donum Vitae:
La procreación humana presupone la colaboración responsable de los
esposos con el amor fecundo de Dios; el don de la vida humana debe, por
tanto, realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y
exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus
personas y en su unión (n.5).

Cuando el hombre y la mujer se conocen en el acto matrimonial,
llegan al punto supremo de su mutua y recíproca polarización personal.
Entonces se realiza un triple acorde misterioso: Dios creador está allí
entre ellos para llamar por su nombre a la vida el fruto de la unión en
el amor de los esposos. Entonces el hombre y la mujer, con el hijo que
Dios les concede, realizan en forma plena la imagen de la vida
trinitaria de Dios.[18]
Hombre y mujer unidos en una sola carne, que se manifiesta en el hijo
fruto de su unión, es la imagen de Dios amor y fuente de la vida.
Al llamar Adán a su mujer Eva expresaba su vocación a la
fecundidad: "madre de todos los vivientes" (Gen 3,20). Así, desde el
fondo de las edades, resuena sin cesar el llamamiento divino: "creced y
multiplicaos". Y Dios, al llamar, da la forma de responder. La llamada
a la fecundidad es bendición: comunicación del poder de procrear. Este
gozo de la fecundidad, don de la bendición de Dios, aparece en la
expresión de Eva, en el momento de su primer parto: "¡He obtenido un
hijo de Dios!" (Gen 4,1). La misma experiencia tiene la madre de los
siete hermanos macabeos: "Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas; no
fui yo quien os infundió el espíritu y la vida ni fui yo quien dio forma
a los miembros de cada uno de vosotros" (2Mac 7,22).[19]
En la Escritura hallamos repetido: "es Dios quien abre y cierra el seno
materno". Por ello, los salmos cantarán que los hijos son un don y
bendición de Dios:
Don de Yavé son los hijos,
es merced suya el fruto del vientre (Sal 127,3).
Así, pues, la fecundidad conyugal es participación del amor creador de
Dios, fruto de su bendición: "Y creó Dios al hombre a imagen suya, a
imagen de Dios le creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo
Dios, diciéndoles: Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra" (Gen
1,27‑28). Esta palabra creadora de Dios comunicó a la unidad
hombre‑mujer la fecundidad como participación de su fuerza creadora. La
fecundidad es gracia y vocación, que nace del amor para el amor. La
fecundidad creadora de Dios se desborda sobre su imagen, hombre‑mujer,
haciéndoles partícipes de su poder creador de vida. De este modo, el
amor conyugal crea comunión y comunidad:
La vivencia auténtica del amor conyugal, y toda la estructura de la
vida familiar que de él deriva, tiende a capacitar a los esposos para
cooperar con fortaleza de espíritu en el amor del Creador y Salvador,
quien por medio de ellos aumenta y enriquece diariamente su propia
familia. En la misión de transmitir la vida humana y educarla, los
cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios Creador y como sus
intérpretes (GS 50).
En su amor fecundo, los esposos son signo y testimonio, sacramento del
amor de Dios Creador y Padre:
Dios, con la creación del hombre y de la mujer a su imagen y semejanza,
corona y lleva a perfección la obra de sus manos; los
llama a una especial participación en su amor y al mismo tiempo
en su poder de Creador y Padre, mediante su cooperación libre y
responsable en la transmisión del don de la vida humana (FC 28).
Así el cometido fundamental de la familia es el servicio a la vida, el
realizar a lo largo de la historia la bendición original del Creador,
transmitiendo en la generación la imagen divina de hombre a hombre (FC
28).
La unión conyugal es creadora en cuanto participación en la acción
creadora de Dios. Es cooperación al amor con que Dios crea al hombre a
su imagen. Acoger el amor conyugal quiere decir substancialmente acoger
la bendición y misión de transmitir la vida que Dios les ha concedido.
Un amor conyugal que arbitrariamente se cierra a la fecundidad rechaza
su plena y genuina realización, lo mismo que la apropiación arrogante de
la paternidad, como si el hombre tuviera derecho a la procreación.
Lo propio del pueblo de Dios es su fe en Dios. Y Dios no está
ligado a leyes o ciclos biológicos. El hijo es don suyo, fruto de su
bendición. El es quien ofrece el hijo a los padres, aún siendo éstos
estériles. Los hijos vienen, pues, de Yavé (Gen 4,1;24,60;Rut 4,11;Sal
113,9); son, por tanto, herencia de Yavé (Sal 127,3;Ez 16,21). Así, el
nacimiento de Seth es considerado como el cumplimiento de la bendición
dada por Dios a la primera pareja humana (Gen 5,1‑3). Y Malaquías lo
dirá de toda pareja: "¿No ha hecho Dios un solo ser que tiene carne y
soplo de vida? Y este único ser ¿qué busca? Una descendencia dada por
Dios" (2,14‑ 16). El hijo es el fruto de la unión en "una sola carne",
unión conyugal en el amor como don de Dios. Por ello, el hijo pertenece
a Dios y ha de ser educado en la fe en Dios:
La fecundidad es el fruto y el signo del amor conyugal, el testimonio
vivo de la entrega plena y recíproca de los esposos. El cultivo
auténtico del amor conyugal y toda la estructura de la vida familiar
que de él deriva, sin dejar de lado los demás fines del matrimonio,
tienden a capacitar a los esposos para cooperar con fortaleza de
espíritu con el amor del Creador y del Salvador, quien por medio de
ellos aumenta y enriquece diariamente su propia familia.
La fecundidad del amor conyugal no se reduce sin embargo a la sola
procreación de los hijos, aunque sea entendida en su dimensión
específicamente humana: se amplía y se enriquece con todos los frutos de
vida moral, espiritual y sobrenatural que el padre y la madre están
llamados a dar a los hijos y, por medio de ellos, a la Iglesia y al
mundo (FC 28).
El creyente en Dios vive su paternidad como participación de la
paternidad de Dios. Los hijos son un don de Dios a los padres, pero son
de Dios y como tales han de ser considerados, ofreciéndolos a Dios como
su herencia (Ez 16,20‑21). Porque lo que se manifiesta en todo
nacimiento no es otra cosa que el acto creador de Dios (Is 43,7; Jer
1,5;Job 31,15). El hombre, que puede dar nombre a todas las cosas, y así
poseerlas (Gen 2,20), recibe su nombre de Dios mismo (Gen 5,2). Esto
quiere decir que el hombre ejerce, en nombre de Dios, como donación, la
soberanía sobre la tierra, pero él pertenece a Dios.[21]
Ni el hijo pertenece a los padres; ni es posesión suya, ni tienen
derecho a él ni sobre él. Toda manipulación sobre el hombre es un
atentado al designio de Dios y al hombre en cuanto tal. Es una violación
del plan de Dios y de la autonomía del hombre, que no es nunca objeto de
posesión de ningún otro hombre. La vida humana, don de Dios, pertenece
en exclusiva a Dios, único Señor, como están llamados a proclamar
y a transmitir a sus hijos los padres creyentes:
En conclusión, hay que afirmar con la Humanae Vitae:
El amor conyugal revela su verdad y valor cuando se le considera en su
fuente suprema, Dios, que es Amor (1Jn 4,8), "el Padre de quien procede
toda paternidad en el cielo y en la tierra" (Ef 3,15). El matrimonio es,
por tanto, una sabia institución del Creador para realizar en la
humanidad su designio de amor. Los esposos, mediante su recíproca
donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión
de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal, para
colaborar con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas
(n.8).
La sexualidad humana, en definitiva, se vive en las fuentes de la vida.
Y la vida, don de Dios, es el criterio primero de la moralidad. Una
fuente de vida envenenada se convierte en fuente de muerte. Dios es el
Dios de la vida. La sexualidad es participación de esta paternidad de
Dios. El amor de acuerdo a los planes de Dios es vida. Fuera de su plan
es manantial de muerte:
El don de la vida,
que Dios Creador y Padre ha confiado al hombre, exige que éste tome
conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemente. Este
principio básico debe colocarse en el centro de la reflexión encaminada
a esclarecer y resolver los problemas morales que surgen de las
intervenciones artificiales sobre la vida naciente y sobre los procesos
procreativos (DV 1).
Y tratándose de esposos cristianos, unidos por el sacramento del
matrimonio, éstos viven su amor fecundo bajo la fuerza del Espíritu de
Cristo, infundido en su corazón por el sacramento. Este "don del
Espíritu, acogido por los esposos, les ayuda a vivir la sexualidad
humana según el plan de Dios y como signo del amor unitivo y fecundo de
Cristo a su Iglesia" (FC 33). Y, al mismo tiempo, la fecundidad de los
esposos cristianos es un testimonio de la fecundidad de la Madre
Iglesia (LG 41).
7. LA VIDA DON PARA LA
DONACION
En la Escritura, la vida se ve siempre desde Dios, se vive ante Dios y
en camino hacia Dios. La encarnación del Hijo de Dios, que asume nuestra
naturaleza humana y nuestra historia, confirma el valor de toda vida
humana, siempre rodeada de la solicitud de Dios y portadora de una
vocación divina. El respeto a la vida ‑a toda vida humana‑ halla su
fundamento pleno en la fe en Cristo. Es cierto que la vida física no
garantiza automáticamente una vida en libertad, en comunión con los
demás y abierta a Dios, pero sin ella queda roto el proyecto de Dios
para cada hombre.
Pero, aun siendo un valor fundamental, la vida no es un valor absoluto.
La acogida agradecida de la vida, don de Dios, no puede llevar a la
idolatría de la vida. La vida como don se vive plenamente en la
donación. En Cristo aparece la plenitud de la vida, precisamente en la
plenitud del amor: "En esto hemos conocido el amor: en que El dio su
vida por nosotros" (1Jn 3,16). Y concluye el texto: "También nosotros
debemos dar la vida por los hermanos". La vida como don gratuito se
manifiesta en el amor y "no hay mayor amor que éste: dar la vida por los
amigos" (Jn 15,13).[22]
Cristo, con la entrega de su vida, y el Evangelio, con su palabra salvadora,
nos manifiestan y abren el camino de la realización total de la vida
humana. No es la idolatría de la vida la que le da valor y plenitud. La vida
como don se realiza dándose: "El que quiera salvar su vida, la perderá; pero
el que pierda su vida por mí y el evangelio, la salvará" (Mc 8,35).
Esta visión de fe responde coherentemente con la visión antropológica del
hombre. El hombre, ser personal, es relación, apertura y donación. Lo que
especifica al hombre en cuanto persona es precisamente la capacidad de
donarse y "no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega
sincera de sí mismo a los demás" (GS 24). Juan Pablo II lo ha expresado en
su teología "esponsal del cuerpo":
El don revela una particular característica de la existencia personal, más
aún, de la misma esencia de la persona. Cuando Dios dice que "no es bueno
que el hombre esté solo" (Gen 2,18), afirma que el hombre en soledad no
realiza totalmente su esencia. La realiza plenamente únicamente existiendo
"con alguien", o aún más profunda y más plenamente, existiendo "para
alguien" (9‑1‑1980).
El cuerpo humano ‑sigue diciendo‑, con su sexualidad, con su masculinidad y
feminidad, visto en el misterio mismo de la creación, no es sólo fuente de
fecundidad y procreación, sino que encierra "desde el principio" el atributo
"esponsal", es decir, la capacidad de expresar el amor: aquel amor por el
que el hombre en cuanto persona se hace don y mediante el que actúa en el
sentido mismo de su ser y existir (16‑ 1‑80).
La vida como valor fundamental del hombre prevalece siempre sobre valores
como la salud, el placer, la técnica, el arte, la ciencia: "¿de qué le sirve
al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?, pues ¿qué puede dar el
hombre a cambio de su vida?" (Mc 8,36s); pero no tiene primacía sobre los
valores morales. El plan de Dios sobre el hombre tiene la prioridad sobre
la conservación de la propia vida. Cristo, en fidelidad a la voluntad del
Padre, entregó su vida por nosotros. El discípulo de Cristo, con la fuerza
de su Espíritu, no vive ya para sí, sino para Cristo y para los hombres. Su
vida es un testimonio del amor de Dios a los hombres. El martirio es
la plenitud de vida para él.
[4] Cfr.
J.MARIAS, Antropología metafísica, Madrid 1983,p.77; J.L. RUIZ DE LA
PEÑA, Anthropologie et tentation
biologiste, Communio 6(1984)66‑79.
[8].D.
TETTAMANZI, Bioética. Nuove sfide per l'uomo, Casale Monferrato
1987; A.HORTAL.‑R. AGUIRRE, La vida y el Estado, Madrid 1985.
[11]
M. ARGYLE, Il corpo e il suo linguaggio, Bologna 1982; JUAN PABLO
II, Teología del corpo, Roma 1982; V. MELCHIORE, Il corpo, Brescia
1984; G. ZAMBONI, Il problema dell'uomo, Palermo 1985; I. FUCEK,
L'unità e la dignità della persona nell'antropologia cristiana,
Medicina e Morale 3(1989)465‑489.