DECALOGO - DIEZ PALABRAS DE VIDA: Los Diez Mandamientos
- Prólogo III
EMILIANO JIMENEZ HERNANDEZ
Prólogo III
7. El Decálogo, respuesta a la gracia
8. El
Decálogo, don de Dios a todos los hombres
9. Cristo
da al Decálogo su sentido original y pleno
10.
Pentecostés celebra el don de
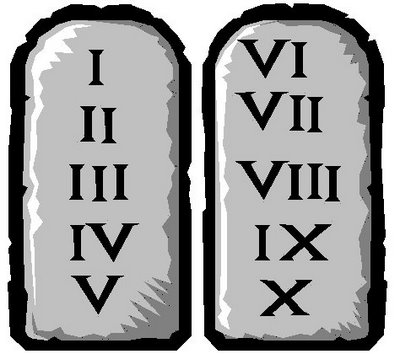
7. EL DECALOGO, RESPUESTA A LA GRACIA
El acontecimiento salvífico precede y fundamenta la observancia del
Decálogo. A la acción de Dios, que salva, corresponde la acción del
hombre, que acepta libremente a Dios y su voluntad. Israel recibirá una
tierra, como don gratuito de Dios, con ciudades, casas, pozos, viñas,
olivares, que él no ha construido o plantado. Israel goza de la
salvación que Dios, desde mucho tiempo antes, ha preparado para su
pueblo, como había jurado a sus padres. En una palabra, Israel vive en
la gracia. Pero la gracia de Dios no anula la voluntad del hombre. La
gracia de Dios posibilita la respuesta del hombre a Dios, pero el hombre
puede negar esta respuesta a Dios y salirse de la gracia, experimentando
la maldición. Responder a los dones de Dios con justicia es vida para
Israel (Dt 6,24-25).
La vida moral se presenta como la respuesta debida a las iniciativas
gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor del hombre. Es, pues,
una respuesta de amor, según el enunciado del mandamiento fundamental
que hace el Deuteronomio: "Escucha, Israel..." (Dt 6,4-7). (VS,n.10)
Al elegir Dios a los más débiles -un puñado de esclavos-, se está
afirmando que "la elección no se debe a los méritos de los elegidos,
sino al amor y a la gracia de Dios, que actúa libre y gratuitamente".[1]
La gracia de Dios es algo previo a toda acción humana de respuesta a
Dios. "Dios nos amó primero" (1Jn 4,10). Sin esta experiencia de la
gracia, todo intento de cumplimiento del Decálogo conduce a la
autojustificación y, a través de los imperativos morales, a una crueldad
sin misericordia. Es la actitud del fariseo, que se cree justo y
desprecia a los demás (Lc 18,9).
El Decálogo, vivido por el creyente, es la respuesta agradecida a Dios,
en reconocimiento por los dones salvadores de El recibidos. En gratitud
a la historia de salvación, inaugurada en la revelación del Nombre de
Dios y cumplida plenamente en Jesucristo, el Emmanuel, Dios con
nosotros, el hombre conduce su vida con Dios, siguiendo las huellas de
su Hijo Jesucristo. La alegría de la salvación se manifiesta en la
gratitud y en el seguimiento de su voluntad, que es siempre salvadora.
La vida, marcada por la gratitud, nunca es constricción. En la
espontaneidad y libertad del amor no hay lugar para el temor que es lo
que crea la constricción de los esclavos. El salmista que canta las
alabanzas de la Ley (Sal 119), no observa la ley porque se siente
obligado, porque "debe cumplirla", sino porque le "es concedido
cumplirla", le es concedido el don de seguir a Dios, de sentirle cercano
en su vida. La ley, vista desde la óptica de la alianza, es gracia. Esta
es la visión del Nuevo Testamento. La parénesis sigue siempre al
canto de la gracia, al reconocimiento de la libertad recibida en Cristo
(Cfr. Gál 5,1). El Evangelio precede a la ley, transformándola en "ley
del Espíritu", "ley de libertad", "ley interior".
La gracia de Cristo cambia al hombre en la profundidad de su espíritu,
es decir, en la actitud fundamental de su libertad ante el Dios del
amor. Pero, evidentemente, la gracia no toca exclusivamente la
interioridad del hombre, sino que orienta la totalidad
corpóreo-espiritual del hombre, llevándole a una existencia nueva en
Cristo (Cfr. GS, n.18,22,45). El don de Dios lleva un dinamismo interior
que transforma el corazón del hombre y lo vivifica en espontaneidad
capaz de llevar frutos abundantes.
Todas las parábolas del Reino, en el Evangelio, expresan, ante todo, el
primado de la gracia, a la que corresponde una actitud de
reconocimiento, de disponibilidad, de alabanza a Dios, de humildad y de
abandono del hombre a Dios, con la certeza confiada de que así
desarrolla una creatividad llena de frutos: "Quien con obediencia a
Cristo busca ante todo el Reino de Dios, encuentra en El un amor más
fuerte y más puro para ayudar a todos sus hermanos y para realizar la
justicia bajo la inspiración de la caridad" (GS,n.72).
La vida cristiana comienza con un acto de fe en el amor de Dios. Este
inicio descarta la vanidad de imaginarse santo por virtud propia o por
el cumplimiento de los preceptos con el propio esfuerzo: "En efecto,
vosotros habéis sido salvados por su gracia mediante la fe; y esto no
por vosotros, sino que es un don de Dios; ni por vuestras obras, para
que nadie se gloríe" (Ef 2,8). En definitiva, según San Pablo, nosotros
no vivimos virtuosamente para llegar a ser santos, sino porque ya somos
santos. Con toda claridad lo afirma el Vaticano II:
Los seguidores de Cristo, llamados y justificados en Cristo nuestro
Señor, no por sus propios méritos, sino por designio y gracia de El, en
la fe del bautismo han sido hechos hijos de Dios y partícipes de la
naturaleza divina y, por lo mismo, santos; conviene, por consiguiente,
que esa santidad que recibieron sepan conservarla y perfeccionarla en su
vida con la ayuda de Dios. El Apóstol les amonesta a que vivan como
conviene a los santos (Ef 5,3) y que, como elegidos de Dios, santos y
amados, se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad,
modestia, paciencia (Col 3,12) y produzcan los frutos del Espíritu para
santificación (Gál 5,22;Rom 6,22) (LG,n.40).
Sostener, pues, que el hombre puede salvarse con sus propias fuerzas,
observando la ley, equivale a declarar inútil la redención de Cristo:
"En efecto, si la justificación se obtuviera por la ley, Cristo habría
muerto en vano" (Gál 2,21). La ley, considerada como medio para alcanzar
la justicia, termina por condenarnos a todos. San Pablo lo ha
testimoniado abiertamente en la carta a los Romanos:
Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne,
vendido al poder del pecado. Realmente, mi proceder no lo comprendo;
pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y, si hago
lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena; en
realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues
bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne; en
efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo,
puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no
quiero. Y, si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino
el pecado que habita en mí. Descubro, pues, esta ley: aun queriendo
hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la
ley de Dios, según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis
miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del
pecado que está en mis miembros. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de este
cuerpo que me lleva a la muerte? (Rom 7,14-24)
La ley, santa y buena, don de Dios para la vida, es impotente para
salvar al hombre sometido a la tiranía del pecado. Por ello, lo único
que hace la ley es poner al hombre frente a la verdad y al bien, pero no
le da la fuerza de actuarlo, ya que supera sus fuerzas. De este modo la
ley se reduce a acusar al hombre, transformándose en maldición: "En
cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado y yo morí. Y resultó que
el precepto, dado para la vida, me fue para muerte. Porque el pecado,
tomando ocasión del precepto, me sedujo y por él me mató" (Cfr. Rom
7,9-11), "ya que nadie será justificado ante Dios por las obras de la
ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado" (Rom 3,20).
El hombre esclavo del pecado se encuentra fuera de la alianza de Dios,
prisionero de sus pasiones, incapaz de vivir en el plan de Dios, que es
plan de amor y libertad, verdadera vida para el hombre. La ley no puede
salvarlo, sino denunciarle como pecador. Pero este texto de San Pablo no
busca llevar al hombre a la desesperación, sino mostrarle cómo el
Evangelio es la única posibilidad de salvación para todos. La salvación
es ofrecida en el anuncio salvífico de la muerte y resurrección de
Cristo, que da el don del Espíritu de Dios a quien acoge en la fe la
Buena Nueva de la salvación.
Pero el Decálogo sigue siendo un don de Dios, expresión de nuestro ser
desde la misma creación. Sólo nuestra condición de pecado ha hecho de él
causa de condenación. Pero Dios no se deja vencer nunca por el pecado.
Al pecado, que destruye el designio de la creación, Dios responde con un
nuevo plan de salvación, que recrea su obra; transforma el mismo pecado
en "felix culpa", que nos mereció tal Salvador. Y así, el Decálogo queda
integrado también en el plan de salvación, como pedagogo que nos conduce
a Cristo: "La ley, en verdad intervino para que abundara el delito; pero
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia; así, lo mismo que el
pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de
la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor" (Rom
5,20-21). "De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo,
para ser justificados por la fe" (Gál 3,24).

8. EL DECALOGO, DON DE DIOS A TODOS LOS HOMBRES
"Los diez mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Pero nos
enseñan, al mismo tiempo, la verdadera humanidad del hombre". "Desde el
comienzo, Dios había puesto en el corazón de los hombres los preceptos
de la ley natural. Con el Decálogo Dios se lo recordó"(2).
"Los mandamientos de Dios, que forman parte de la Alianza, están
gravados en el corazón del hombre y, por ello, iluminan las opciones
cotidianas de cada persona y de la sociedad entera"
(3).
Los diversos modos -ley nueva manifestada en Cristo, ley antigua
expresada en la revelación del Sinaí, y ley natural inscrita en el ser
del hombre- con que Dios guía a los hombres, no sólo no se excluyen
entre sí, sino que se sostienen y se compenetran recíprocamente. Todos
tienen su origen en el eterno designio sabio y amoroso con el que Dios
predestina a los hombres "a reproducir la imagen de su Hijo" (Rom 8,29)
(4).
En la continuidad celebrativa de
la alianza, el Decálogo cobra un significado permanente. No es algo del
pasado, sino presente y abierto al futuro. El Decálogo es una llamada
personal de Yahveh a Israel. Dios, al revelar a Israel el Decálogo, le
demuestra su amor: le ha preferido a todos los pueblos. El Decálogo es
la prueba de la cercanía, de la relación personal, inmediata de Dios con
su pueblo elegido (Dt 4,6-8). Su objetivo es que el hombre "camine con
Dios" (Miq 6,8). Es lo que desea e implora el salmista: "Muéstrame,
Señor, tus caminos, enséñame tus sendas..., que son siempre amor
y verdad" (Sal 25,4.10). Y a los humildes, que reconocen el propio
pecado, es decir, que sus propios pasos les han llevado al mal, Dios les
promete: "Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir; fijos los
ojos en ti, seré tu consejero" (Sal 32,8)
Pero el Decálogo, como todo don de Dios a su pueblo, es válido para todo
hombre. Ya en la elección de Abraham, padre de Israel, Dios mira a todos
los hombres: "En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra"
(Gén 22,18). Y cuando el pueblo, salvado de la esclavitud de Egipto,
llega al Sinaí, Dios le dice: "Vosotros seréis mi propiedad personal
entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra" (Ex 19,5).
La alianza de Dios con el pueblo elegido constituye la imagen de la elección eterna con la que Dios abraza a la humanidad entera en su Hijo Unigénito. Jesús es la revelación de esta elección universal y, al mismo tiempo, es la revelación de la nueva y eterna alianza. En Cristo Dios se revela como amor, se revela fiel en el amor, por encima del pecado del hombre, no obstante todos los pecados e infidelidades de que está llena la historia de la humanidad: "Yahveh tu Dios es el Dios fiel que mantiene su alianza y amor" (Dt 7,9). Cristo testimonia irrevocablemente este amor de Dios que es fiel (5)
El Decálogo es camino de vida para todo hombre, es realmente para
el hombre, como cantan los salmos: "La ley de Yahveh es perfecta,
consuela al hombre; el testimonio del Señor es veraz, hace sabio al
sencillo; los preceptos del Señor son justos, alegran el corazón; el
mandamiento del Señor es límpido, da luz a los ojos. Son más preciosos
que el oro, más que el oro acrisolado; sus palabras, más dulces que la
miel, más que el jugo de panales" (Sal 19,8-11).
Aquello que el hombre es y lo que debe hacer se manifiesta en el momento
en el cual Dios se revela a sí mismo. En efecto, el Decálogo se
fundamenta sobre estas palabras: "Yo soy el Señor, tu Dios, que te he
sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti
otros dioses delante de mí" (Ex 20,2-3). En las "diez palabras" de la
Alianza con Israel, y en toda la Ley, Dios se hace conocer y reconocer
como Aquel que "solo es bueno"; como Aquel que, a pesar del pecado del
hombre, continúa siendo el "modelo" del obrar moral, según su misma
llamada: "Sed santos, porque yo, el Señor, soy santo" (Lv 19,2); como
Aquel que, fiel a su amor por el hombre, le da su Ley (cfr Ex
19,9-24;20,18-21) para restablecer la armonía originaria con el Creador
y todo lo creado, y aún más, para introducirlo en su amor: "Caminaré en
medio de vosotros, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo" (Lv
26,12). La vida moral se presenta como la respuesta debida a las
iniciativas gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor del
hombre. (VS,n.10).
Este valor universal del Decálogo, lo expresa el midrash
afirmando que "el Decálogo se promulgó en los setenta idiomas de los
pueblos. Las distintas naciones fueron invitadas a aceptar la ley de
Dios. Pero cada una, por un motivo diferente, la rechazó. Las tribus
guerreras no la acogieron, pues no les parecía bien el quinto
mandamiento, que dice 'no matarás'; las tribus dedicadas a la rapiña se
negaron a acogerla porque el séptimo mandamiento dice 'no robarás'; las
tribus licenciosas hicieron lo mismo a causa del sexto mandamiento que
dice 'no cometerás adulterio'. Sólo Israel aceptó la voluntad de Dios,
incluso antes de conocer el contenido del Decálogo, pues cuando Dios les
ofreció su ley dijeron: 'Haremos y escucharemos cuanto ha dicho el
Señor'(Ex 24,7).
Otro midrash trata de explicar lo mismo narrando la promulgación
del Decálogo en el monte Sinaí. Dado que el Sinaí se encuentra en el
desierto, en tierra de nadie, quiere decir que los mandamientos están
destinados a todos los pueblos(/).
"La Torah fue dada públicamente en una tierra de nadie para que todo el
que quisiera acogerla pudiera hacerlo. Fue dada, no en la noche, sino al
despuntar la mañana (Ex 19,16); no fue dada en silencio, sino al son de
truenos y relámpagos, que todos oían (Ex 20,18). La voz del Señor resonó
con potencia (Sal 29,4), para que todos pudieran oírla
(8).
Y la expresión máxima del universalismo del don del Decálogo se halla en
el siguiente comentario: "En tres cosas fue dada la Torah: en el
desierto, en el fuego y en el agua, para enseñarte que, como estas tres
cosas son un don gratuito para todo hombre que viene a este mundo, así
también las palabras de la Torah son un don gratuito para todo hombre
(9)
Dios da el Decálogo al hombre para el hombre, dice Juan Pablo II.
Si el hombre vive en la alianza con Dios, según el camino que Dios le
indica en el Decálogo, su vida se edifica sobre un fundamento sólido (Mt
7,24). Por el contrario, si el hombre no construye su vida sobre este
fundamento de la Palabra de Dios, entonces su vida y toda la convivencia
humana se viene abajo. "La criatura sin el Creador desaparece"
(GS,n.36).
El Decálogo establece los fundamentos de la vocación del hombre, formado
a imagen de Dios... Es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre
para manifestarle la llamada y los caminos de Dios, y para protegerlo
contra el mal: "Dios escribió en las tablas de la Ley lo que los hombres
no leían en sus corazones"(10).
Cada mandamiento del Decálogo recorre, paso a paso y de modo ejemplar,
aquellos campos en que la vida, la libertad, la comunión y la dignidad
de la persona humana está amenazada. El hombre, liberado por Dios,
siempre se halla expuesto a perder esa vida, a añorar su pasado, a
retornar a la esclavitud. Los mandamientos marcan los puntos
significativos en los que la nueva vida donada por Dios es especialmente
vulnerable. Por ello el Decálogo afirma la vida que brota de Dios y la
protege de los abusos y arbitrariedades humanas. Sin la luz que Dios nos
da en el Decálogo, corren peligro la alegría, la libertad y la humanidad
misma. El hombre, dejado a sí mismo, se expone a destruirse a sí mismo,
a los demás y al mundo
(11).
El Decálogo es un don de Dios, como canta el salmo 119. Hoy, el hombre
necesita que los creyentes se lo hagan ver así. Pues no es esto lo que
hacían y hacen pensar los escribas y fariseos de todos los tiempos,
quienes "dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de
los hombres" (Mc 7,8). Por eso, les dijo y dice hoy Jesús: "¡Qué bien
violáis el mandamiento de Dios, para conservar vuestra tradición!"
(v.9). Es lo mismo que ya proclamaba el salmista piadoso:
El Dios de los dioses, el Señor, habla:
Congregadme a mis fieles,
que sellaron mi pacto con un sacrificio.
No te reprocho tus sacrificios,
pues siempre están tus holocaustos ante mí...
Pero Dios dice al impío:
¿Por qué recitas mis preceptos
y tienes siempre en tu boca mi alianza,
tú que detestas mi enseñanza
y te echas a la espalda mis mandatos?
Cuando ves un ladrón, te vas con él;
te juntas con los adúlteros;
sueltas tu lengua para el mal,
y tu lengua trama el engaño;
te sientas a hablar contra tu hermano...
Esto haces, ¿y me voy a callar?
Entendedlo bien los que olvidáis a Dios,
no sea que os abandone y no halla quien os salve.
El que me ofrece sacrificios de acción de gracias,
ése me da gloria, sigue buen camino
y le haré ver la salvación de Dios. (Sal 50)

9. CRISTO DA AL DECALOGO EL SENTIDO ORIGINAL Y PLENO
La cercanía de Dios, que guía a Israel con la Diez Palabras custodiadas
en el arca de la Alianza, culminará en Jesucristo, Palabra de Dios
encarnada, "camino, verdad y vida" (Jn 14,6), ley interior del
cristiano, pues derrama su Espíritu en el corazón de los creyentes.
Jesús lleva a cumplimiento los mandamientos de Dios -en particular, el
mandamiento del amor al prójimo-, interiorizando y radicalizando sus
exigencias: el amor al prójimo brota de un corazón que ama y que,
precisamente porque ama, está dispuesto a vivir las mayores
exigencias. Jesús muestra que los mandamientos no deben ser
entendidos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino como
una senda abierta para un camino moral y espiritual de perfección, cuyo
impulso interior es el amor (Col 3,14). Así el mandamiento "no matarás",
se transforma en la llamada al amor solícito que tutela e impulsa la
vida del prójimo; el precepto que prohíbe el adulterio, se convierte en
la invitación a una mirada pura, capaz de respetar el significado
esponsal del cuerpo... Jesús mismo es el "cumplimiento" vivo de la Ley,
ya que El realiza su auténtico significado con el don total de sí mismo.
El mismo se hace Ley viviente y personal, que invita a su
seguimiento, da, mediante el Espíritu, la gracia de compartir su misma
vida y su amor, e infunde la fuerza para dar testimonio del amor en las
decisiones y en las obras (Jn 13,34-35). (VS,n.15)
Cristo, en su unión con el Padre
y en su amor a los hombres, es la presencia sacramental, visible y
eficaz, de la nueva alianza y de la ley de esta alianza. San Justino,
como después otros Padres de la Iglesia, dirá: "Cristo mismo es la ley y
la alianza". En la medida en que el cristiano, por medio de la fe,
reconoce su unión vital con Cristo y deja que esta unión con Cristo
penetre toda su vida, en esa medida llega a ser "hombre perfecto en
Cristo" (Col 1,1).
La "ley de Cristo" es Cristo mismo, que cumplió la gran misión recibida
del Padre de manifestar todo su amor a los hombres. Por ello, Cristo es
para nosotros ley de gracia, en cuanto que habita en nosotros mediante
la caridad del Espíritu Santo y nos apremia interiormente a dar frutos
de vida. Vivir en Cristo es vivir bajo la "ley" que nos libera y nos da
la vida nueva, vida en la libertad de los hijos de Dios. De este modo
Cristo lleva a la perfección el Decálogo.
Jesús, en todo el Evangelio, no se ha opuesto al contenido de ningún
mandamiento del Decálogo. Ha polemizado contra su interpretación
legalista. Así Jesús ha dado nueva vida al Decálogo, insertándolo en la
corriente salvadora y dinámica del amor. Es decir, Jesús ha situado el
Decálogo en Dios, como fuente de vida y libertad para el hombre,
rescatándolo de todo intento legalista de hacer del Decálogo un medio de
autojustificación. De este modo el Evangelio ha devuelto al Decálogo su
sentido original y pleno. "Jesús recogió los diez mandamientos, pero
manifestó la fuerza operante del Espíritu ya en su letra"
(12).
Jesús no anula el Decálogo, pero si le libera de toda pretensión de
justificación mediante su cumplimiento legalista. La interpretación del
Decálogo que nos da Jesús en el Evangelio, nos sitúa, no ante una ley,
sino ante Dios y su voluntad. Enfrentándose a la interpretación farisea
de la ley, y manifestando el designio de Dios, Jesús nos dice: "No
penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a
abolir sino a dar cumplimiento" (Mt 5,17). Jesús lleva el plan de Dios a
su plenitud cumplida. La Ley de Dios es don, pero los legalistas la
hacían parecer un peso insoportable. A estos "expertos en la ley", Jesús
les apostrofa: "Ay de vosotros, los legistas, que imponéis a los hombres
cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros
dedos!" (Lc 11,46)
(13).
El cristiano, incorporado a Cristo, como el sarmiento en la vid, vive el
Decálogo en el espíritu del Evangelio, como ley interior de gracia, que
le conduce a la vida eterna. "La ley fue dada por medio de Moisés; la
gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo" (Jn 1,17). El
Decálogo es don de Dios al hombre y nunca debe ser visto como un peso;
es lo que afirma Jesucristo discutiendo con los fariseos (Cfr. Mc
7,1ss). Jesús, orando por nosotros, le dice al Padre: "Tus palabras,
Señor, son verdad. Santifícalos en la verdad" (Jn 17,17).
Cristo es palabra de Dios y respuesta a Dios. Cristo nos ha dado la
palabra definitiva del amor del Padre. Y Cristo es también la respuesta
fiel y definitiva al Padre, dada en nombre de toda la humanidad con
fuerza para salvar a todos. Cristo, pues, se hace presente en nosotros
como "llamada" del Padre. La historia de la salvación y de la vida
cristiana hacen que el creyente se comprenda a sí mismo y toda su
existencia como una "vocación en Cristo" y que tienda con toda su
persona a inserirse en la respuesta que Cristo ha dado ya en nombre de
todos.
La "llamada" del hombre en Cristo determina una personalidad nueva,
elevada, penetrada de un dinamismo de caridad. Esta llamada en Cristo
constituye el nuevo ser del hombre, liberado de la esclavitud del
pecado, abierto al diálogo con Dios, de quien es imagen, y con las demás
personas. Cristo es la palabra con la que Dios nos llama y la palabra
con la que nosotros hablamos a Dios y con la que nos comunicamos con las
demás personas en el diálogo de la caridad.
En Cristo se da la síntesis perfecta entre culto-glorificación del Padre
y amor fraterno redentor. Las dos tablas del Decálogo hallan, por tanto,
su plenitud en la cruz de Cristo, manifestación de obediencia a Dios y
de amor a los hombres. El cristiano, discípulo de Cristo, incorporado a
El, está llamado a unir en una síntesis vital el amor fraterno y el
culto a Dios. De un culto auténtico a Dios surge la dinamicidad de la
caridad fraterna. La vida cristiana es, por tanto, glorificación de Dios
en el amor a los hombres. Esta es la fe animada por la caridad. Y esta
fe en Cristo vivifica toda la vida del hombre:
La Buena Nueva de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del
hombre caído; combate y aleja los errores y males que provienen de la
seducción permanente del pecado. Purifica y eleva incesantemente la
moralidad de los pueblos. Con las riquezas de lo alto fecunda desde sus
entrañas las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo y
de cada edad, las perfecciona y restaura en Cristo. Así, la Iglesia,
cumpliendo su misión propia, contribuye ya por ello mismo a la cultura
humana y la impulsa, y con su actividad, incluida la liturgia, educa al
hombre hacia la libertad interior. (GS,n.58)
El Decálogo sigue siendo de palpitante actualidad si lo colocamos en el
marco en que lo ha situado Jesús en el Evangelio, sobre todo en el
Sermón del Monte y en la actuación de toda su vida. Jesús de Nazaret,
que nunca se sintió esclavo de la ley, no vino a abolir los mandamientos
de Dios, sino a desvelar su hondura y su radicalidad, como expresión de
la alianza de amor de Dios a los hombres. Jesús cumple y lleva a su
plenitud la Ley y los Profetas. Moisés y Elías serán los testigos de la
transfiguración (Mt 17,1-8), cuando Jesús se encuentra con Dios en un
nuevo Sinaí en medio de la nube. Jesús es acompañado por los dos
personajes que recibieron la revelación del Sinaí (Ex 19;33-34;1Re
19,9-13) y que personifican la Ley y los Profetas a los que Jesús viene
a dar cumplimiento. La voz celeste ordena desde la nube que se escuche a
Jesús, el Hijo amado, como al nuevo Moisés (Cfr. He 3,20-26)
(14).
Jesús dice al joven: "Si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos" (Mt 19,17). De este modo, se enuncia una estrecha relación
entre la vida eterna y la obediencia a los mandamientos de Dios: los
mandamientos indican al hombre el camino de la vida eterna y a ella
conducen. Por boca del mismo Jesús, nuevo Moisés, los mandamientos del
Decálogo son nuevamente dados a los hombres; El mismo los confirma
definitivamente y nos los propone como camino y condición de salvación.
El mandamiento se vincula con una promesa: en la Antigua Alianza el
objeto de la promesa era la posesión de la tierra en la que el pueblo
gozaría de una existencia libre y según justicia (Dt 6,20-25); en la
Nueva Alianza el objeto de la promesa es el Reino de los cielos, tal
como lo afirma Jesús al comienzo del Sermón de la Montaña -discurso que
contiene la formulación más amplia y completa de la Ley Nueva (Mt 5-7)-,
en clara conexión con el Decálogo entregado por Dios a Moisés en el
monte Sinaí. A esta misma realidad del Reino se refiere la expresión
"vida eterna", que es participación en la vida misma de Dios; aquella
que se realiza en toda su perfección sólo después de la muerte, pero,
desde la fe, se convierte ya desde ahora en luz de la verdad, fuente de
sentido para la vida, incipiente participación de una plenitud en el
seguimiento de Cristo. En efecto, Jesús dice a sus discípulos después
del encuentro con el joven rico: "Todo aquel que haya dejado casas,
hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre,
recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna" (Mt 19,29).
(VS,n.12)
En Jesús hallarán su cumplimiento también las profecías de una nueva
alianza. Esta nueva alianza Oseas la evoca bajo los rasgos de nuevos
esponsales, que darán a la esposa como dote amor, justicia, fidelidad,
conocimiento de Dios y paz con la creación entera (2,20-24). Jeremías
precisa que será cambiado el corazón humano, puesto que se escribirá en
él la ley de la alianza (31,33s;32,37-41). Ezequiel anuncia la
conclusión de una alianza eterna, alianza de paz (6,26), que renovará la
del Sinaí (16,60) y comportará el cambio del corazón y el don del
Espíritu divino (36,26ss). Esta Alianza inquebrantable tendrá como
artífice al "Siervo", al que Dios constituirá "como alianza del pueblo y
luz de las naciones" (Is 42,6;49,6ss).
En Jesús, el Siervo de Dios, se cumplirán estas esperanzas de los
profetas. En la última cena, antes de ser entregado a la muerte, tomando
el cáliz lo da a sus discípulos, diciendo: "Esto es mi sangre, la sangre
de la Alianza, que será derramada por la multitud" (Mc 14,24p). La
sangre de los animales del Sinaí (Ex 24,8) se sustituye por la sangre de
Cristo, que realiza eficazmente la alianza definitiva entre Dios y los
hombres (Hb 9,11ss). Gracias a la sangre de Cristo será cambiado el
corazón del hombre y le será dado el Espíritu de Dios (Cfr. Jn
7,37-39;Rom 5,5;8,4-16). La nueva alianza se consumará en las nupcias
del Cordero y la Iglesia, su Esposa (Ap 21,2.9).
Jesús, el fiel cumplidor de la voluntad del Padre, es glorificado como
"Hijo muy amado, en quien el Padre se complace". Con Jesús,
"escuchándolo" y siguiendo sus huellas, el cristiano puede cantar:
Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus preceptos
lo busca de corazón. (Sal 119,1-2)
Y con el Catecismo de la Iglesia Católica podemos concluir este
apartado, afirmando: "La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su
unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. El es el
fin de la Ley, porque sólo El enseña y da la justicia de Dios: 'Porque
el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente' (Rom
10,4)
(15).
En el Decálogo se encuentra, al inicio de los diversos mandamientos, la
cláusula fundamental: "Yo, el Señor, soy tu Dios" (Ex 20,2), la cual,
configura el sentido original a las múltiples y variadas prescripciones
particulares, asegura a la moral de la alianza una fisonomía de
totalidad, unidad y profundidad. También la moral de la nueva alianza
está dominada por la llamada fundamental de Jesús a su seguimiento:
"Ven y sígueme" (Mt 19,21).
10. PENTECOSTES CELEBRA EL DON DE LA LEY
La teofanía de Pentecostés, con el don del Espíritu y los signos que lo
acompañan, viento y fuego, será la culminación plena de la teofanía del
Sinaí. Pentecostés, en un principio fiesta agraria, pasó a ser la fiesta del
don de la Ley, conmemorando el hecho salvífico de la Alianza, para
convertirse finalmente en la fiesta del Espíritu Santo, ley interior de la
nueva Alianza.
La entrega del Decálogo es promesa y signo de la Nueva Alianza,
cuando la ley será escrita nuevamente y de modo definitivo en el corazón del
hombre (cf Jr 31,31-34), para sustituir la ley del pecado, que había
desfigurado aquel corazón (cf Jr 17,1). Entonces será dado "un corazón
nuevo" porque en él habitará "un espíritu nuevo", el Espíritu de Dios (cf Ez
36,24-28). (VS, n.12)
Paralelamente, pues, a la fiesta cristiana de Pentecostés, a las siete
semanas de la fiesta de Pascua, los judíos celebran la fiesta del "Don de la
Torah", que Dios hizo a su pueblo en el monte Sinaí. No se da un
enfrentamiento entre "ley" y "evangelio", pues el Decálogo comienza con el
"evangelio", es decir, con la buena nueva de la donación de Dios a su
pueblo. De esta alianza de Dios con el pueblo brota lo demás como
consecuencia. Una vez que el pueblo ha experimentado el amor de Dios, acepta
las indicaciones de Dios para no salirse de la alianza y perder la libertad
recibida, cayendo en nuevas formas de esclavitud.
La fuerza del Espíritu, infundido en nuestros corazones, nos abre a la
acción de Dios y nos lleva a desear vivir en su voluntad. Así el Espíritu
nos concede dar a Dios el verdadero culto "en espíritu y verdad" (Jn 4,23).
El Espíritu, fruto de la acción salvadora de Dios en Cristo, nos reconcilia
con Dios y nos introduce de nuevo en la comunión con El, restableciendo la
alianza que el pecado había roto y que la ley era incapaz de restablecer.
Si la Ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra "por el dedo de Dios"
(Ex 31,18), la "carta de Cristo" entregada a los apóstoles "está escrita no
con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo; no en tablas de piedra, sino
en las tablas de carne del corazón" (2Cor 3,3)
(16).
De este modo, gracias al don del Espíritu Santo, el hombre vive el primer
mandamiento, pues el Espíritu testimonia a nuestro espíritu que Dios es
Padre y nos hace capaces de invocarlo como Padre (Rom 8,15;Gál 4,6), es
decir, nos abre el camino hacia Dios, posibilitándonos para adorarlo,
alabarlo, darle gracias y servirlo: "Habiendo, pues, recibido de la fe
nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor
Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a
esta gracia en la cual nos hallamos -la comunión con Dios-, y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios... Y la esperanza no falla, porque el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado" (Rom 5,1-5).
En esta nueva economía, instaurada por Cristo, el Espíritu es la nueva Ley.
San Pablo así lo proclama: "No estáis bajo la ley, sino en la gracia" (Rom
6,4), entendiendo que la gracia es precisamente la presencia del Espíritu en
nosotros, "pues si os dejáis conducir por el Espíritu no estáis bajo la ley"
(Gál 5,18). "La ley nueva se identifica ya con la persona del Espíritu
Santo, ya con la actuación del mismo Espíritu en nosotros", dirá igualmente
Santo Tomás
(17).
Simultáneamente con la vida, el Espíritu Santo da al cristiano la ley de esa
nueva vida. Gracias al Espíritu Santo comienzan las relaciones de Padre e
hijo entre Dios y el hombre. De este modo, toda la vida del cristiano será
conducida bajo su acción, en un espíritu auténtico de filiación, de
fidelidad, de amor y confianza y no en el temor del esclavo. La vida en el
Espíritu se traduce en vida según el Espíritu. El estilo de vida del
cristiano lleva su sello: "vida digna del Evangelio" (Filp 1,27). Este es un
estilo de vida evangélico, que es lo contrario del legalismo. La vida
cristiana, vivida bajo el impulso del Espíritu, es vida con Dios en la
alianza de la libertad. "La vida cristiana es el ars Deo vivendi, el
arte de vivir con Dios y para Dios, expresando la belleza de la gracia
divina y de la libertad del amor divino"
(18).
Este ars Deo vivendi de la vida según el Espíritu convierte cada
momento en kairós de gracia, que se traduce en gratitud y alabanza a
Dios y en fruto agradecido de amor a los hombres. El Espíritu Santo,
santificando, iluminando y dirigiendo la conciencia de cada fiel, forma el
nuevo pueblo de Dios, cuya unidad no se basa en la unión carnal, sino en su
acción íntima y profunda:
Pues los que creen en Cristo, renacidos de germen no corruptible, por la
palabra de Dios vivo (1Pe 1,23), no de la carne, sino del agua y del
Espíritu Santo (Jn 3,5-6), son hechos por fin linaje escogido, sacerdocio
real, nación santa, pueblo de adquisición, que en un tiempo no era pueblo y
ahora es pueblo de Dios (1Pe 2,9-10).(LG,n.9)
La ley sigue siendo para el creyente buena y santa, es decir, expresión de
la voluntad de Dios y de la verdad de nuestro ser. Pero ya no tiene el
sentido de ley externa, que nos obliga desde fuera a hacer lo que está por
encima de nuestras fuerzas. Pero lo que era imposible a la ley, es posible
al amor, presente en el creyente como don de Dios en Cristo, que nos ha
enviado su Espíritu. Por ello, el cristiano no necesita la ley (Gál 3,25),
pero no vive sin ley, sino bajo "la ley de la fe" con la que la ley llega a
su plenitud (Cfr. Rom 3,27-31). Esta ley de la fe es la ley del Espíritu
(Rom 8,2), que actúa por la caridad (Gál 5,6). Y toda ley alcanza su
plenitud en la caridad (Gál 5,14).
"Justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro
Dios" (1Cor 6,11), "santificados y llamados a ser santos" (1Cor 1,2), los
cristianos se convierten en "el templo del Espíritu Santo" (1Cor 6,19). Este
"Espíritu del Hijo" les enseña a orar al Padre (Gál 4,6) y, haciéndose vida
en ellos, les hace obrar (Gál 5,25) para dar "los frutos del Espíritu" (Gál
5,22) por la caridad operante. Sanando las heridas del pecado, el Espíritu
Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual (Ef
4,23), nos ilumina y nos fortalece para vivir como "hijos de la luz" (Ef
5,8), "por la bondad, la justicia y la verdad" en todo (Ef 5,9)
(19).
Así, para el creyente, la ley es el mismo Espíritu Santo, que transforma
interiormente nuestros corazones. Esta es ley de vida y de libertad en
plenitud: Es "ley del Espíritu que da vida" (Rom 8,2), "ley perfecta de la
libertad" (Sant 1,25). Pero esta libertad no significa vivir contra el
Decálogo. San Pablo, que proclama la libertad de la fe, dirá a los
corintios: "No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el
Reino de Dios"
(20).
La fe, que actúa por la caridad, lleva al cumplimiento pleno y libre
del Decálogo. "Pues donde está el Espíritu del Señor, hay libertad" (2Cor
3,17).
En nuestros días, cuando muchos piensan que el Decálogo está superado, los
cristianos están llamados a reafirmar las palabras del Sinaí, iluminadas por
Jesús en el Evangelio, como palabras de vida y libertad para el hombre
actual. Las diez palabras que Dios dirigió ayer a su pueblo, hoy nos
la da a nosotros, nuevo pueblo de Dios. Porque Jesús nos dice a los
cristianos, sus seguidores: "No penséis que he venido a abolir la Ley y los
Profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí os lo aseguro,
el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o
una tilde de la Ley sin que todo se cumpla" (Mt 5,17-18).
[2]
5.
JUAN PABLO II, Discurso pronunciado en Koszalin, el 1-6-1991. Ya
antes, en Roma, el 14 de marzo de 1982, había dicho: "El Decálogo,
la ley de Dios dada a Israel por medio de Moisés sobre el monte
Sinaí, es dada a todos los hombres... Pues "los diez mandamientos
¿han sido únicamente grabados en las dos tablas que recibió Moisés y
que Israel conserva como la cosa más santa en el arca de la alianza?
No, estos mandamientos están inscritos en el corazón, en la
conciencia de todo hombre. Dios nos ha dado su Hijo Unigénito para
que no se borrase de las conciencias la incisión de los preceptos
divinos, para que, de este modo, el hombre los conociese y
practicase y así tuviera 'vida eterna'".
[2]
6.
Cfr. Il dono de la Torah. Commento al Decalogo nella Mekilta di R.
Ishmael, Roma 1982, p. 57-59.
[2]
12.
Cat.Ig.Cat., n.2054. "La Ley nueva o Ley evangélica, perfección de
la ley divina, es obra de Cristo y se expresa particularmente en el
Sermón de la Montaña. Es también obra del Espíritu Santo, y por él
viene a ser la ley interior de la caridad. La Ley evangélica
lleva a plenitud los mandamientos de la Ley, extrae de ella las
virtualidades ocultas, revelando toda su verdad divina y humana"
Cfr. Cat.Ig.Cat.,nn. 1965-1972.
[2]
13.
Los escribas y fariseos habían señalado 613 mandamientos, lo que
suponía ciertamente una carga insoportable, que daba una imagen de
Dios dura y opresora.
[2]
14.
San Pedro recordará y querrá que los fieles recuerden siempre cómo
Dios Padre ha atestiguado la palabra de Jesucristo, al darle honor y
gloria, cuando desde el seno de la gloria le dirigió la voz: Este es
mi Hijo muy amado en quien me complazco. "Nosotros mismos escuchamos
esta voz, venida del cielo, estando con El en el monte santo"
(2Pe 1,16-18).
