"Estaba también con ellos Judas, el traidor".
Páginas relacionadas
padre Raniero Cantalamessa
Viernes Santo, 2014,
Basílica de San Pedro
Las demás predicaciones de esta Cuaresma:
Con Jesús en el desierto
San Agustín, Creo en la Iglesia una y santa
San
Ambrosio: Fe en la Eucaristía
San León
Magno: La Fe en Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre
San León
Magno y la inteligencia espiritual de las Escrituras

Dentro de la historia divino-humana de la pasión de Jesús hay muchas
pequeñas historias de hombres y mujeres que han entrado en el radio de su
luz o de su sombra. La más trágica de ellas es la de Judas Iscariote. Es uno
de los pocos hechos atestiguados, con igual relieve, por los cuatro
evangelios y por el resto del Nuevo Testamento. La primitiva comunidad
cristiana reflexionó mucho sobre el asunto y nosotros haríamos mal en no
hacer lo mismo. Tiene mucho que decirnos.
Judas fue elegido desde la primera hora para ser uno de los doce. Al
insertar su nombre en la lista de los apóstoles, el evangelista Lucas
escribe: «Judas Iscariote que se convirtió (egeneto) en el traidor» (Lc 6,
16). Por lo tanto, Judas no había nacido traidor y no lo era en el momento
de ser elegido por Jesús; ¡llegó a serlo! Estamos ante uno de los dramas más
sombríos de la libertad humana.
¿Por qué llegó a serlo? En años no lejanos, cuando estaba de moda la tesis
del Jesús «revolucionario», se trató de dar a su gesto motivaciones ideales.
Alguien vio en su sobrenombre de «Iscariote» una deformación de «sicariote»,
es decir, perteneciente al grupo de los zelotas extremistas que actuaban
como «sicarios» contra los romanos; otros pensaron que Judas estaba
decepcionado por la manera en que Jesús llevaba adelante su idea de «reino
de Dios» y que quería forzarle para que actuara también en el plano político
contra los paganos. Es el Judas del célebre musical «Jesucristo Superstar» y
de otros espectáculos y novelas recientes. Un Judas que se aproxima a otro
célebre traidor del propio bienhechor: ¡Bruto que mató a Julio César para
salvar la República!
Son todas construcciones que se deben respetar cuando revisten alguna
dignidad literaria o artística, pero no tienen ningún fundamento histórico.
Los evangelios —únicas fuentes fiables que tenemos sobre el personaje—
hablan de un motivo mucho más a ras de tierra: el dinero. A Judas se le
confió la bolsa común del grupo; con ocasión de la unción de Betania había
protestado contra el despilfarro del perfume precioso derramado por María
sobre los pies de Jesús, no porque le importaran los pobres —hace notar
Juan—, sino porque «era un ladrón y, puesto que tenía la caja, cogía lo que
echaban dentro» (Jn 12,6). Su propuesta a los jefes de los sacerdotes es
explícita: «¿Cuanto estáis dispuestos a darme, si os lo entrego? Y ellos
fijaron treinta siclos de plata» (Mt 26, 15).
Pero, ¿por qué extrañarse de esta explicación y encontrarla demasiado banal?
¿Acaso no ha sido casi siempre así en la historia y no es todavía hoy así?
Mammona, el dinero, no es uno de tantos ídolos; es el ídolo por antonomasia;
literalmente, «el ídolo de metal fundido» (cf. Éx 34,17). Y se entiende el
porqué. ¿Quién es, objetivamente, si no subjetivamente (es decir, en los
hechos, no en las intenciones), el verdadero enemigo, el competidor de Dios,
en este mundo? ¿Satanás? Pero ningún hombre decide servir, sin motivo, a
Satanás. Quien lo hace, lo hace porque cree obtener de él algún poder o
algún beneficio temporal. Jesús nos dice claramente quién es, en los hechos,
el otro amo, al anti-Dios: «Nadie puede servir a dos amos: no podéis servir
a Dios y al dinero» (Mt 6,24). El dinero es el «Dios visible» , a diferencia
del Dios verdadero que es invisible.
EL dinero es el anti-dios porque crea un universo espiritual alternativo,
cambia el objeto a las virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad ya no se
ponen en Dios, sino en el dinero. Se opera una siniestra inversión de todos
los valores. «Todo es posible para el que cree», dice la Escritura (Mc
9,23); pero el mundo dice: «Todo es posible para quien tiene dinero». Y, en
un cierto nivel, todos los hechos parecen darle la razón.
«El apego al dinero —dice la Escritura— es la raíz de todos los males» (1 Tm
6,10). Detrás de todo el mal de nuestra sociedad está el dinero o, al menos,
está también el dinero. Es el Moloch de bíblica memoria, divinidad filistea
a la que se le inmolaban jóvenes y niñas (cf. Jer 32,35), o el dios Azteca,
al que había que ofrecer diariamente un cierto número de corazones humanos.
¿Qué hay detrás del comercio de la droga que destruye tantas vidas humanas
jóvenes, la prostitución, detrás del fenómeno de la mafia y de la camorra,
la corrupción política, la fabricación y el comercio de armas, e incluso
—cosa que resulta horrible decirlo— a la venta de órganos humanos extirpados
a niños? Y la crisis financiera que el mundo ha atravesado, y este país está
aún atravesando, ¿no es debida en buena parte a la «detestable codicia de
dinero», la auri sacra fames , por parte de algunos pocos? Judas empezó
sustrayendo algún dinero de la caja común. ¿No dice esto nada a algunos
administradores del dinero público?
Pero, sin pensar en estos modos criminales de acumular dinero, ¿no es ya
escandaloso que algunos perciban sueldos y pensiones cien veces superiores a
los de quienes trabajan en sus dependencias y que levanten la voz en cuanto
se apunta la posibilidad de tener que renunciar a algo, de cara a una mayor
justicia social?
En los años 70 y 80, para explicar, en Italia, los repentinos cambios
políticos, los juegos ocultos de poder, el terrorismo y los misterios de
todo tipo que afligían a la convivencia civil, se fue afirmando la idea,
casi mítica, de la existencia de un «gran Anciano»: un personaje
espabiladísmo y poderoso, que por detrás de los bastidores habría movido los
hilos de todo, para fines que sólo él conocía. Este «gran Anciano» existe
realmente, no es un mito; ¡se llama Dinero!

Como todos los ídolos, el dinero es «falso y mentiroso»: promete la
seguridad y, sin embargo, la quita; promete libertad y, en cambio, la
destruye. San Francisco de Asís describe, con una severidad inusual en él,
el final de una persona que vivió sólo para aumentar su «capital». Se
aproxima la muerte; se hace venir al sacerdote. Éste pide al moribundo:
«¿Quieres el perdón de todos tus pecados?», y él responde que sí. Y el
sacerdote: «¡Estás dispuesto a satisfacer los errores cometidos, devolviendo
las cosas que has estafado a otros?» Y él: «No puedo». «¿Por qué no puedes?»
«Porque ya he dejado todo en manos de mis parientes y amigos». Y así muere
—concluye san Francisco—, impenitente y apenas muerto los parientes y amigos
dicen entre sí: «¡Maldita alma la suya! Podía ganar más y dejárnoslo, y no
lo ha hecho!»
Cuántas veces, en estos tiempos, hemos tenido que repensar ese grito
dirigido por Jesús al rico de la parábola que había almacenado bienes sin
fin y se sentía al seguro para el resto de la vida: «Insensato, esta misma
noche se te pedirá el alma; y lo que has preparado, ¿de quién será?» (Lc
12,20)! Hombres colocados en puestos de responsabilidad que ya no sabían en
qué banco o paraíso fiscal almacenar los ingresos de su corrupción se han
encontrado en el banquillo de los imputados, o en la celda de una prisión,
precisamente cuando estaban para decirse a sí mismos: «Ahora gózate, alma
mía». ¿Para quién lo han hecho? ¿Valía la pena? ¿Han hecho realmente el bien
de los hijos y la familia, o del partido, si es eso lo que buscaban? ¿O más
bien se han arruinado a sí mismos y a los demás?
La traición de Judas continua en la historia y el traicionado es siempre él,
Jesús. Judas vendió a la cabeza, sus imitadores venden su cuerpo, porque los
pobres son miembros de Cristo, lo sepan o no. «Todo lo que hagáis con uno
solo de estos mis hermanos más pequeños, me lo habéis hecho a mí» (Mt
25,40). Pero la traición de Judas no continúa sólo en los casos clamorosos
que he mencionado. Pensarlo sería cómodo para nosotros, pero no es así.
Sigue siendo famosa la homilía que tuvo en un Jueves Santo don Primo
Mazzolari sobre «Nuestro hermano Judas». «Dejad —decía a los pocos
feligreses que tenía delante—, que yo piense por un momento en el Judas que
tengo dentro de mí, en el Judas que quizás también vosotros tenéis dentro».
Se puede traicionar a Jesús también por otros géneros de recompensa que no
sean los treinta denarios de plata. Traiciona a Cristo quien traiciona a su
esposa o a su marido. Traiciona a Jesús el ministro de Dios infiel a su
estado, o quien, en lugar de apacentar el rebaño que se la confiado se
apacienta a sí mismo. Traiciona a Jesús todo el que traiciona su conciencia.
Puedo traicionarlo yo también, en este momento —y la cosa me hace temblar
interiormente— si mientras predico sobre Judas me preocupo de la aprobación
del auditorio más que de participar en la inmensa pena del Salvador. Judas
tenía un atenuante que yo no tengo. Él no sabía quién era Jesús, lo
consideraba sólo «un hombre justo»; no sabía que era el Hijo de Dios, como
lo sabemos nosotros.
Como cada año, en la inminencia de la Pascua, he querido escuchar de nuevo
la «Pasión según san Mateo», de Bach. Hay un detalle que cada vez me hace
estremecerme. Allí, en el anuncio de la traición de Judas, todos los
apóstoles preguntan a Jesús: «¿Acaso soy yo, Señor?» «Herr, bin ich’s?» Sin
embargo, antes de escuchar la respuesta de Cristo, anulando toda distancia
entre acontecimiento y su conmemoración, el compositor inserta una coral que
comienza así: «¡Soy yo, soy yo el traidor! ¡Yo debo hacer penitencia!», «Ich
bin´s, ich sollte büßen» . Como todas las corales de esa obra, expresa los
sentimientos del pueblo que escucha; es una invitación para que también
nosotros hagamos nuestra confesión del pecado.

El Evangelio describe el fin horrible de Judas: «Judas, que lo había
traicionado, viendo que Jesús había sido condenado, se arrepintió, y
devolvió los treinta siclos de plata a los jefes de los sacerdotes y a los
ancianos, diciendo: He pecado, entregándoos sangre inocente. Pero ellos
dijeron: ¿Qué nos importa? Allá tú. Y él, arrojados los siclos en el templo,
se alejó y fue a ahorcarse» (Mt 27, 3-5). Pero no demos un juicio
apresurado. Jesús nunca abandonó a Judas y nadie sabe dónde cayó en el
momento en que se lanzó desde el árbol con la soga al cuello: si en las
manos de Satanás o en las de Dios.
¿Quién puede decir lo que pasó en su alma en esos últimos instantes?
«Amigo», fue la última palabra que le dirigió Jesús y él no podía haberla
olvidado, como no podía haber olvidado su mirada.
Es cierto que, hablando de sus discípulos al Padre, Jesús había dicho de
Judas: «Ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición» (Jn
17,12), pero aquí, como en muchos otros casos, él habla en la perspectiva
del tiempo, no de la eternidad; la envergadura del hecho basta por sí sola,
sin pensar en un fracaso eterno, para explicar la otra tremenda palabra
dicha de Judas: «Mejor hubiera sido para ese hombre no haber nacido» (Mc
14,21). El destino eterno de la criatura es un secreto inviolable de Dios.
La Iglesia nos asegura que un hombre o una mujer proclamados santos están en
la bienaventuranza eterna; pero ella misma no sabe de nadie que esté en el
infierno.
Dante Alighieri que, en la Divina Comedia, sitúa a Judas en lo profundo del
infierno, narra la conversión en el último instante de Manfredi, hijo de
Federico II y rey de Sicilia, al que todos en su tiempo consideraban
condenado porque murió excomulgado Herido de muerte en batalla, él confía al
poeta que, en el último instante de vida, se rindió llorando a quien
«perdona con gusto» y desde el purgatorio envía a la tierra este mensaje que
vale también para nosotros:
Horribles fueron los pecados míos;
pero la bondad infinita tiene tan grandes brazos,
que toma a quien se dirige a ella .
He aquí a lo que debe empujarnos la historia de nuestro hermano Judas: a
rendirnos a aquel que perdona gustosamente, a arrojarnos, también nosotros,
en los brazos abiertos del crucificado. Lo más grande en el asunto de Judas
no es su traición, sino la respuesta que Jesús da. Él sabía bien lo que
estaba madurando en el corazón de su discípulo; pero no lo expone, quiere
darle la posibilidad hasta el final de dar marcha atrás, casi lo protege.
Sabe a lo que ha venido, pero no rechaza, en el Huerto de los Olivos, su
beso helado e incluso lo llama amigo (Mt 26,50). Igual que buscó el rostro
de Pedro tras la negación para darle su perdón, ¡quién sabe como habrá
buscado también el de Judas en algún momento de su vía crucis! Cuando en la
cruz reza: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen» (Lc 23,34), no
excluye ciertamente de ellos a Judas.
¿Qué haremos, pues, nosotros? ¿A quién seguiremos, a Judas o a Pedro? Pedro
tuvo remordimiento de lo que había hecho, pero también Judas tuvo
remordimiento, hasta el punto que gritó: «¡He traicionado sangre inocente!»,
y restituyó los treinta denarios. ¿Dónde está, entonces, la diferencia? En
una sola cosa: Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo, ¡Judas no!
El mayor pecado de Judas no fue haber traicionado a Jesús, sino haber dudado
de su misericordia.
Si lo hemos imitado, quien más quien menos, en la traición, no lo imitemos
en esta falta de confianza suya en el perdón. Existe un sacramento en el que
es posible hacer una experiencia segura de la misericordia de Cristo: el
sacramento de la reconciliación. ¡Qué bello es este sacramento! Es dulce
experimentar a Jesús como maestro, como Señor, pero más dulce aún
experimentarlo como Redentor: como aquel que te saca fuera del abismo, como
a Pedro del mar, que te toca, como hizo con el leproso, y te dice: «¡Lo
quiero, queda curado!» (Mt 8,3).
La confesión nos permite experimentar sobre nosotros lo que la Iglesia canta
la noche de Pascua en el Exultet: «¡Oh, feliz culpa, que mereció tal
Redentor!» Jesús sabe hacer, de todas las culpas humanas, una vez que nos
hemos arrepentidos, «felices culpas», culpas que ya no se recuerdan si no
por haber sido ocasión de experiencia de misericordia y de ternura divinas!
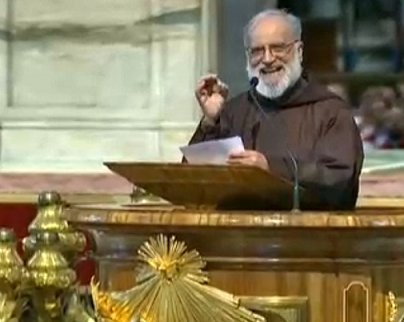
Tengo un deseo que hacerme y haceros a todos, Venerables Padres, hermanos y
hermanas: que la mañana de Pascua podamos levantarnos y oír resonar en
nuestro corazón las palabras de un gran converso de nuestro tiempo:
«Dios mío, he resucitado y estoy aún contigo!
Dormía y estaba tumbado como un muerto en la noche.
Dijiste: «¡Hágase la luz! ¡Y yo me desperté como se lanza un grito! [...]
Padre mío que me has generado antes de la aurora, estoy en tu presencia.
Mi corazón está libre y la boca pelada, cuerpo y espíritu estoy en ayunas.
Estoy absuelto de todos los pecados, que confesé uno a uno.
El anillo nupcial está en mi dedo y mi rostro está limpio.
Soy como un ser inocente en la gracia que me has concedido» .
