Dios es amor: el primer un fundamental anuncio de la Iglesia católica
P. Raniero Cantalamessa
Segunda Predicación de Cuaresma 2011
Páginas relacionadas
Contenido
1. El amor de Dios en la eternidad
2. El amor de Dios en la creación
3. El amor de Dios en la revelación
4. El amor de Dios en la encarnación
5. El amor de Dios infundido en los corazones
6. ¡Nosotros hemos creído en el amor de Dios!
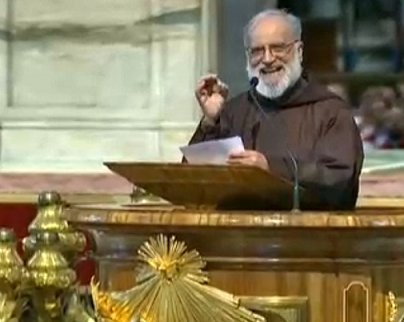
El primer y fundamental anuncio que la Iglesia está encargada de llevara al
mundo y que el mundo espera de la Iglesia es el del amor de Dios. Pero para
que los evangelizadores sean capaces de transmitir esta certeza, es
necesario que ellos sean íntimamente permeados por ella, que ésta sea luz de
sus vidas. A este fin quisiera servir, al menos mínimamente, la presente
meditación.
La expresión “amor de Dios” tiene dos acepciones muy diversas entre sí: una
en la que Dios es objeto y la otra en la que Dios es sujeto; una que indica
nuestro amor por Dios y la otra que indica el amor de Dios por nosotros. El
hombre, más inclinado por naturaleza a ser activo que pasivo, más a ser
acreedor que a ser deudor, ha dado siempre la precedencia al primer
significado, a lo que hacemos nosotros por Dios. También la predicación
cristiana ha seguido este camino, hablando, en ciertas épocas, casi solo del
“deber” de amar a Dios (De diligendo Deo).
Pero la revelación bíblica da la precedencia al segundo significado: al amor
“de” Dios, no al amor “por” Dios. Aristóteles decía que Dios mueve el mundo
“en cuanto es amado”, es decir, en cuanto que es objeto de amor y causa
final de todas las criaturas [1]. Pero la Biblia dice exactamente lo
contrario, es decir, que Dios crea y mueve el mundo en cuanto que ama al
mundo. Lo más importante, a propósito del amor de Dios, no es por tanto que
el hombre ama a Dios, sino que Dios ama al hombre y que le ama “primero”: “Y
este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó primero” (1 Jn 4, 10). De esto depende todo lo demás, incluida
nuestra propia posibilidad de amar a Dios: “Nosotros amamos porque Dios nos
amó primero” (1 Jn 4, 19).
1. El amor de Dios en la
eternidad
Juan es el hombre de los grandes saltos. Al reconstruir la historia terrena
de Cristo, los demás se detenían en su nacimiento de María, él da el gran
salto hacia atrás, del tiempo a la eternidad: “Al principio estaba la
Palabra”. Lo mismo hace a propósito del amor. Todos los demás, incluido
Pablo, hablan del amor de Dios manifestado en la historia y culminado en la
muerte de Cristo; él se remonta a más allá de la historia. No nos presenta a
un Dios que ama, sino a un Dios que es amor. “Al principio estaba el amor, y
el amor estaba junto a Dios, y el amor era Dios”: así podemos descomponer su
afirmación: “Dios es amor” (1Jn 4,10).
De ella Agustín escribió: “Aunque no hubiese, en toda esta Carta y en todas
las páginas de la Escritura, otro elogio del amor fuera de esta única
palabra, es decir, que Dios es amor, no deberíamos pedir más”[2]. Toda la
Biblia no hace sino “narrar el amor de Dios” [3]. Esta es la noticia que
sostiene y explica todas las demás. Se discute sin fin, y no sólo desde
ahora, si Dios existe; pero yo creo que lo más importante no es saber si
Dios existe, sino si es amor [4]. Si, por hipótesis, él existiese pero no
fuese amor, habría que temer más que alegrarse de su existencia, como de
hecho ha sucedido en diversos pueblos y civilizaciones. La fe cristiana nos
reafirma precisamente en esto: ¡Dios existe y es amor!
El punto de partida de nuestro viaje es la Trinidad. ¿Por qué los cristianos
creen en la Trinidad? La respuesta es: porque creen que Dios es amor. Allí
donde Dios es concebido como Ley suprema o Poder supremo no hay,
evidentemente, necesidad de una pluralidad de personas, y por esto no se
entiende la Trinidad. El derecho y el poder pueden ser ejercidos por una
sola persona, el amor no.
No hay amor que no sea amor a algo o a alguien, como – dice el filósofo
Husserl – no hay conocimiento que no sea conocimiento de algo. ¿A quien ama
Dios para ser definido amor? ¿A la humanidad? Pero los hombres existen sólo
desde hace algunos millones de años; antes de entonces, ¿a quién amaba Dios
para ser definido amor? No puede haber comenzado a ser amor en un cierto
momento del tiempo, porque Dios no puede cambiar su esencia. ¿El cosmos?
Pero el universo existe desde hace algunos miles de millones de años; antes,
¿a quién amaba Dios para poderse definir como amor? No podemos decir: se
amaba a sí mismo, porque amarse a sí mismo no es amor, sino egoísmo o, como
dicen los psicólogos, narcisismo.
He aquí la respuesta de la revelación cristiana que la Iglesia recogió de
Cristo y que explicitó en su Credo. Dios es amor en sí mismo, antes del
tiempo, porque desde siempre tiene en sí mismo un Hijo, el Verbo, que ama de
un amor infinito que es el Espíritu Santo. En todo amor hay siempre tres
realidades o sujetos: uno que ama, uno que es amado, y el amor que les une.
2. El amor de Dios en la
creación
Cuando este amor fontal se extiende en el tiempo, tenemos la historia de la
salvación. La primera etapa de ella es la creación. El amor es, por su
naturaleza, “diffusivum sui”, es decir, “tiende a comunicarse”. Dado que “el
actuar sigue al ser”, siendo amor, Dios crea por amor. “¿Por qué nos ha
creado Dios?”: así sonaba la segunda pregunta del catecismo de hace tiempo,
y la respuesta era: “Para conocerle, amarle y servirle en esta vida y
gozarlo después en la otra en el paraíso”. Respuesta impecable, pero
parcial. Esta responde a la pregunta sobre la causa final: “con qué
objetivo, con que fin nos ha creado Dios”; no responde a la pregunta sobre
la causa causante: “por qué nos creó, qué le empujó a crearnos”. A esta
pregunta no se debe responder: “para que lo amásemos”, sino “porque nos
amaba”.
Según la teología rabínica, hecha propia por el Santo Padre en su último
libro sobre Jesús, “el cosmos fue creado no para que haya múltiples astros y
muchas otras cosas, sino para que haya un espacio para la 'alianza', el 'sí'
del amor entre Dios y el hombre que le responde” [5]. La creación existe de
cara al diálogo de amor de Dios con sus criaturas.
¡Qué lejos está, en este punto, la visión cristiana del origen del universo
de la del cientificismo ateo recordado en Adviento! Uno de los sufrimientos
más profundos para un joven o una chica es descubrir un día que está en el
mundo por casualidad, no querido, no esperado, incluso por un error de sus
padres. Un cierto cientificismo ateo parece empeñado en infligir este tipo
de sufrimiento a la humanidad entera. Nadie sabría convencernos del hecho de
que nosotros hemos sido creados por amor, mejor de como lo hace santa
Catalina de Siena en una fogosa oración suya a la Trinidad:
“¿Cómo creaste, por tanto, oh Padre eterno, a esta criatura tuya? […]. El
fuego te obligó. Oh amor inefable, a pesar de que en tu luz veías todas las
iniquidades que tu criatura debía cometer contra tu infinita bondad, tu
hiciste como si no las vieras, sino que detuviste tus ojos en la belleza de
tu criatura, de la que tu, como loco y ebrio de amor, te enamoraste y por
amor la engendraste de ti, dándole el ser a tu imagen y semejanza. Tú,
verdad eterna, me declaraste a mí tu verdad, es decir, que el amor te obligó
a crearla”.
Esto no es solo agape, amor de misericordia, de donación y de
descendimiento; es también eros y en estado puro; es atracción hacia el
objeto del propio amor, estima y fascinación por su belleza.
3. El amor de Dios en la
revelación
La segunda etapa del amor de Dios es la revelación, la Escritura. Dios nos
habla de su amor sobre todo en los profetas. Dice en Oseas: “Cuando Israel
era niño, yo lo amé […] ¡Yo había enseñado a caminar a Efraím, lo tomaba por
los brazos! […] Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor; era
para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas, me
inclinaba hacia él y le daba de comer […] ¿Cómo voy a abandonarte, Efraím?
[…] Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura” (Os 11,
1-4).
Encontramos este mismo lenguaje en Isaías: “¿Se olvida una madre de su
criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas?” (Is 49, 15) y en
Jeremías: “¿Es para mí Efraím un hijo querido o un niño mimado, para que
cada vez que hablo de él, todavía lo recuerde vivamente? Por eso mis
entrañas se estremecen por él, no puedo menos que compadecerme de él” (Jr
31, 20).
En estos oráculos, el amor de Dios se expresa al mismo tiempo como amor
paterno y materno. El amor paterno está hecho de estímulo y de solicitud; el
padre quiere hacer crecer al hijo y llevarle a la madurez plena. Por esto le
corrige y difícilmente lo alaba en su presencia, por miedo a que crea que ha
llegado y ya no progrese más. El amor materno en cambio está hecho de
acogida y de ternura; es un amor “visceral”; parte de las profundas fibras
del ser de la madre, allí donde se formó la criatura, y de allí afirma toda
su persona haciéndola “temblar de compasión”.
En el ámbito humano, estos dos tipos de amor – viril y materno – están
siempre repartidos, más o menos claramente. El filósofo Séneca decía: “¿No
ves cómo es distinta la manera de querer de los padres y de las madres? Los
padres despiertan pronto a sus hijos para que se pongan a estudiar, no les
permiten quedarse ociosos y les hacen gotear de sudor y a veces también de
lágrimas. Las madres en cambio los miman en su seno y se los quedan cerca y
evitan contrariarles, hacerles llorar y hacerles cansarse”[6]. Pero mientras
el Dios del filósofo pagano tiene hacia los hombres sólo “el ánimo de un
padre que ama sin debilidad” (son palabras suyas), el Dios bíblico tiene
también el ánimo de una madre que ama “con debilidad”.
El hombre conoce por experiencia otro tipo de amor, aquel del que se dice
que es “fuerte como la muerte y que sus llamas son llamas de fuego” (cf Ct
8, 6), y también a este tipo de amor recurre Dios, en la Biblia, para darnos
una idea de su apasionado amor por nosotros. Todas las fases y las
vicisitudes del amor esponsal son evocadas y utilizadas con este fin: el
encanto del amor en estado naciente del noviazgo (cf Jr 2, 2); la plenitud
de la alegría del día de las bodas (cf Is 62, 5); el drama de la ruptura (cf
Os 2, 4 ss) y finalmente el renacimiento, lleno de esperanza, del antiguo
vínculo (cf Os 2, 16; Is 54, 8).
El amor esponsal es, fundamentalmente, un amor de deseo y de elección. ¡Si
es verdad, por ello, que el hombre desea a Dios, es verdad, misteriosamente,
también lo contrario, es decir, que Dios desea al hombre, quiere y estima su
amor, se alegra por él “como se alegra el esposo por la esposa” (Is 62,5)!
Como observa el Santo Padre en la “Deus caritas est”, la metáfora nupcial
que atraviesa casi toda la Biblia e inspira el lenguaje de la “alianza”, es
la mejor muestra de que también el amor de Dios por nosotros es eros y
agape, es dar y buscar al mismo tiempo. No se le puede reducir a sola
misericordia, a un “hacer caridad” al hombre, en el sentido más restringido
del término.
4. El amor de Dios en la
encarnación
Llegamos así a la etapa culminante del amor de Dios, la encarnación: “Dios
amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único” (Jn 3,16). Frente a la
encarnación se plantea la misma pregunta que nos planteamos para la
encarnación. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Cur Deus homo? Durante mucho
tiempo la respuesta fue: para redimirnos del pecado. Duns Scoto profundizó
esta respuesta, haciendo del amor el motivo fundamental de la encarnación,
como de todas las demás obras ad extra de la Trinidad.
Dios, dice Scoto, en primer lugar, se ama a sí mismo; en segundo lugar,
quiere que haya otros seres que lo aman (“secundo vult alios habere
condiligentes”). Si decide la encarnación es para que haya otro ser que le
ama con el amor más grande posible fuera de Él [7]. La encarnación habría
tenido lugar por tanto aunque Adán no hubiese pecado. Cristo es el primer
pensado y el primer querido, el “primogénito de la creación” (Col 1,15), no
la solución a un problema creado a raíz del pecado de Adán.
Pero también la respuesta de Scoto es parcial y debe completarse en base a
lo que dice la Escritura del amor de Dios. Dios quiso la encarnación del
Hijo, no sólo para tener a alguien fuera de sí que le amase de modo digno de
sí, sino también y sobre todo para tener a alguien fuera de sí a quien amar
de manera digna de sí. Y este es el Hijo hecho hombre, en el que el Padre
pone “toda su complacencia” y con él a todos nosotros hechos “hijos en el
Hijo”.
Cristo es la prueba suprema del amor de Dios por el hombre no sólo en
sentido objetivo, a la manera de una prenda de amor inanimada que se da a
alguien; lo es en sentido también subjetivo. En otras palabras, no es solo
la prueba del amor de Dios, sino que es el amor mismo de Dios que ha asumido
una forma humana para poder amar y ser amado desde nuestra situación. En el
principio existía el amor, y “el amor se hizo carne”: así parafraseaba un
antiquísimo escrito cristiano las palabras del Prólogo de Juan [8].
San Pablo acuña una expresión adrede para esta nueva modalidad del amor de
Dios, lo llama “el amor de Dios que está en Cristo Jesús” (Rom 8, 39). Si,
como se decía la otra vez, todo nuestro amor por Dios debe ahora expresar
concretamente en amor hacia Cristo, es porque todo el amor de Dios por
nosotros, antes, se expresó y recogió en Cristo.
5. El amor de
Dios infundido en los corazones
La historia del amor de Dios no termina con la Pascua de Cristo, sino que se
prolonga en Pentecostés, que hace presente y operante “el amor de Dios en
Cristo Jesús” hasta el fin del mundo. No estamos obligados, por ello, a
vivir sólo del recuerdo del amor de Dios, como de algo pasado. “El amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos
ha sido dado” (Rom 5,5).
¿Pero qué es este amor que ha sido derramado en nuestro corazón en el
bautismo? ¿Es un sentimiento de Dios por nosotros? ¿Una disposición benévola
suya respecto a nosotros? ¿Una inclinación? ¿Es decir, algo intencional? Es
mucho más; es algo real. Es, literalmente, el amor de Dios, es decir, el
amor que circula en la Trinidad entre Padre e Hijo y que en la encarnación
asumió una forma humana, y que ahora se nos participa bajo la forma de
“inhabitación”. “Mi Padre lo amará; iremos a él y habitaremos en él” (Jn 14,
23).
Nosotros nos hacemos “partícipes de la naturaleza divina” (2 Pe 1, 4), es
decir, partícipes del amor divino. Nos encontramos por gracia, explica san
Juan de la Cruz, dentro de la vorágine de amor que pasa desde siempre, en la
Trinidad, entre el Padre y el Hijo [9]. Mejor aún: entre la vorágine de amor
que pasa ahora, en el cielo, entre el Padre y su Hijo Jesucristo, resucitado
de la muerte, del que somos sus miembros.
6. ¡Nosotros
hemos creído en el amor de Dios!
Esta, Venerables padres, hermanos y hermanas, que he trazado pobremente aquí
es la revelación objetiva del amor de Dios en la historia. Ahora vayamos a
nosotros: ¿qué haremos, qué diremos tras haber escuchado cuánto nos ama
Dios? Una primera respuesta es: ¡amar a Dios! ¿No es este, el primero y más
grande mandamiento de la ley? Sí, pero viene después. Otra respuesta
posible: ¡amarnos entre nosotros como Dios nos ha amado! ¿No dice el
evangelista Juan que si Dios nos ha amado, “también nosotros debemos amarnos
los unos a los otros” (1Jn 4, 11)? También esto viene después; antes hay
otra cosa que hacer. ¡Creer en el amor de Dios! Tras haber dicho que “Dios
es amor”, el evangelista Juan exclama: “Nosotros hemos creído en el amor que
Dios tiene por nosotros” (1 Jn 4,16).
La fe, por tanto. Pero aquí se trata de una fe especial: la fe-estupor, la
fe incrédula (una paradoja, lo sé, ¡pero cierta!), la fe que no sabe
comprender lo que cree, aunque lo cree. ¿Cómo es posible que Dios, sumamente
feliz en su tranquila eternidad, tuviese el deseo no sólo de crearnos, sino
también de venir personalmente a sufrir entre nosotros? ¿Cómo es posible
esto? Esta es la fe-estupor, la fe que nos hace felices.
El gran convertido y apologeta de la fe Clive Staples Lewis (el autor, dicho
sea de paso, del ciclo narrativo de Narnia, llevado recientemente a la
pantalla) escribió una novela singular titulada “Cartas del diablo a su
sobrino”. Son cartas que un diablo anciano escribe a un diablillo joven e
inexperto que está empeñado en la tierra en seducir a un joven londinense
apenas vuelto a la práctica cristiana. El objetivo es instruirlo sobre los
pasos a dar para tener éxito en el intento. Se trata de un moderno, finísimo
tratado de moral y de ascética, que hay que leer al revés, es decir,
haciendo exactamente lo contrario de lo que se sugiere.
En un momento el autor nos hace asistir a una especie de discusión que tiene
lugar entre los demonios, Estos no pueden comprender que el Enemigo (así
llaman a Dios) ame verdaderamente “a los gusanos humanos y desee su
libertad”. Están seguros de que no puede ser. Debe haber por fuerza un
engaño, un truco. Lo estamos investigando, dicen, desde el día en que
“Nuestro Padre” (Así llaman a Lucifer), precisamente por este motivo, se
alejó de él; aún no lo hemos descubierto, pero un día llegaremos [10]. El
amor de Dios por sus criaturas es, para ellos, el misterio de los misterios.
Y yo creo que, al menos en esto, los demonios tienen razón.
Parecería una fe fácil y agradable; en cambio, es quizás lo más difícil que
hay también para nosotros, criaturas humanas. ¿Creemos nosotros
verdaderamente que Dios nos ama? ¡No nos lo creemos verdaderamente, o al
menos, no nos lo creemos bastante! Porque si nos lo creyésemos, en seguida
la vida, nosotros mismos, las cosas, los acontecimientos, el mismo dolor,
todo se transfiguraría ante nuestros ojos. Hoy mismo estaríamos con él en el
paraíso, porque el paraíso no es sino esto: gozar en plenitud del amor de
Dios.
El mundo ha hecho cada vez más difícil creer en el amor. Quien ha sido
traicionado o herido una vez, tiene miedo de amar y de ser amado, porque
sabe cuánto duele sentirse engañado. Así, se va engrosando cada vez más la
multitud de los que no consiguen creer en el amor de Dios; es más, en ningún
amor. El desencanto y el cinismo es la marca de nuestra cultura
secularizada. En el plano personal está también la experiencia de nuestra
pobreza y miseria que nos hace decir: “Sí, este amor de Dios es hermoso,
pero no es para mí. Yo no soy digno...”.
Los hombres necesitan saber que Dios les ama, y nadie mejor que los
discípulos de Cristo es capaz de llevarles esta buena noticia. Otros, en el
mundo, comparten con los cristianos el temor de Dios, la preocupación por la
justicia social y el respeto del hombre, por la paz y la tolerancia; pero
nadie – digo nadie – entre los filósofos ni entre las religiones, dice al
hombre que Dios le ama, lo ama primero, y lo ama con amor de misericordia y
de deseo: con eros y agape.
San Pablo nos sugiere un método para aplicar a nuestra existencia concreta
la luz del amor de Dios. Escribe: “¿Quién podrá entonces separarnos del amor
de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la
desnudez, los peligros, la espada? Pero en todo esto obtenemos una amplia
victoria, gracias a aquel que nos amó” (Rom 8, 35-37). Los peligros y los
enemigos del amor de Dios que enumera son los que, de hecho, los que él
experimentó en su vida: la angustia, la persecución, la espada... (cf 2 Cor
11, 23 ss). Él los repasa en su mente y constata que ninguno de ellos es tan
fuerte que se mantenga comparado con el pensamiento del amor de Dios.
Se nos invita a hacer como él: a mirar nuestra vida, tal como ésta se
presenta, a sacar a la luz los miedos que se esconden allí, el dolor, las
amenazas, los complejos, ese defecto físico o moral, ese recuerdo penoso que
nos humilla, y a exponerlo todo a la luz del pensamiento de que Dios me ama.
Desde su vida personal, el Apóstol extiende la mirada sobre el mundo que le
rodea. “Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los
ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes
espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá
separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro
Señor” (Rm 8, 37-39). Observa “su” mundo, con los poderes que lo hacían
amenazador: la muerte con su misterio, la vida presente con sus seducciones,
las potencias astrales o las infernales que infundían tanto terror al hombre
antiguo.
Nosotros podemos hacer lo mismo: mirar el mundo que nos rodea y que nos da
miedo. La “altura” y la “profundidad”, son para nosotros ahora lo
infinitamente grande a lo alto y lo infinitamente pequeño abajo, el universo
y el átomo. Todo está dispuesto a aplastarnos; el hombre es débil y está
solo, en un universo mucho más grande que él y convertido, además, en aún
más amenazador a raíz de los descubrimientos científicos que ha hecho y que
no consigue dominar, como nos está demostrando dramáticamente el caso de los
reactores atómicos de Fukushima.
Todo puede ser cuestionado, todas las seguridades pueden llegar a faltarnos,
pero nunca esta: que Dios nos ama y que es más fuerte que todo. “Nuestro
auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra”.
[1] Aristóteles, Metafísica, XII, 7,
1072b.
[2] S. Agustín, Tratados sobre la Primera Carta de Juan, 7, 4.
[3] S. Agustín, De catechizandis rudibus, I, 8, 4: PL 40, 319.
[4] Cf. S. Kierkegaard, Disursos edificantes en diverso espíritu, 3: El
Evangelio del sufrimiento, IV.
[5] Benedicto XVI, Gesù di Nazaret, II Parte, Libreria Editrice Vaticana,
2011, p. 93.
[6] Séneca, De Providentia, 2, 5 s.
[7] Duns Scoto, Opus Oxoniense, I,d.17, q.3, n.31; Rep., II, d.27, q. un.,
n.3
[8] Evangelium veritatis (de los Códigos de N
