LA VIDA DON DE DIOS
TEMAS FUNDAMENTALES DE BIOETICA
VI. EUTANASIA
1. Suicidio y homicidio
2. Eutanasia
3. Terapia del dolor
4. Distanasia
5. Bien morir

El valor de la vida humana se ilumina vista a la luz de la fe y la
esperanza en Cristo, "quien con su vida, su muerte y su resurrección, ha
dado un nuevo significado a la existencia y sobre todo a la muerte del
cristiano. Según las palabras de S. Pablo: 'si vivimos, vivimos para el
Señor; y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, en la vida como
en la muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la
vida, para ser Señor de vivos y muertos' (Rom 14,8s)".[1]
En la apreciación del valor de la vida humana el cristianismo ha
tenido un papel fundamental. La visión cristiana de la vida cambió el
sentir común de la humanidad. El rechazo del infanticidio eugenésico y
eutanásico siguió los mismos pasos del rechazo del aborto. En un caso y
en otro, sobre la base de la sacralidad de la vida como don de Dios, el
cristianismo defendió la vida humana contra todas las costumbres
bárbaras que encontró en las sociedades paganas donde se fue
difundiendo.[2]
No mates al hijo en el seno de la madre y tampoco lo mates una vez que
ha nacido. No abandones el cuidado de tu hijo o de tu hija, sino que
desde la infancia les enseñarás el temor de Dios.[3]
Para la fe cristiana, la vida es un bien personal. Quitarse la vida o
quitar la vida a otro es ofender a la caridad hacia uno mismo y
hacia el prójimo. Con relación al suicidio, así se expresa Santo Tomás:
Todo ser se ama naturalmente a sí mismo, y a esto se debe el que todo
ser se conserve naturalmente en la existencia y resista cuanto sea capaz
lo que podría destruirlo. Por tal motivo, el que alguien se dé muerte es
contrario a la inclinación natural y a la caridad por la que uno debe
amarse a sí mismo.
Pero, al ver al hombre como ser personal, la vida humana es además un
bien de la comunidad. Atentar contra la propia vida o contra la vida de
un semejante es una ofensa a la comunidad. Así continúa Santo Tomás:
Cada parte, en cuanto tal, es algo del todo; y un hombre cualquiera es
parte de la comunidad y, por lo tanto, todo lo que él es pertenece a la
comunidad; luego el que se suicida hace injuria a la comunidad.
Y esto porque, en su raíz, la vida humana es un don de Dios y a Dios
pertenece. Disponer absolutamente de la vida humana, propia o ajena, es
usurpar algo que pertenece a Dios, "Señor de la vida y de la muerte". De
aquí, la inviolabilidad de la vida humana. Dios marca con su señal
protectora hasta la frente de Caín, para que nadie se arrogue el derecho
de quitarle la vida.[4]
Toda la Escritura es un sí decidido a la vida, como don de Dios, único
Señor de la vida y de la muerte. Los Obispos españoles lo han señalado
en su Nota sobre el aborto:
Dios es el único Señor de la vida y de la muerte. El hombre, salvo el
caso extremo de la legítima defensa, no puede atentar contra la vida
humana. El Antiguo Testamento expresa de diversas formas esta misma
idea: la vida, tanto la propia como la ajena, es un don de Dios que el
hombre debe respetar y cuidar, sin poder disponer de ella. Dios, "el
viviente", ha creado al hombre "a su imagen y semejanza" (Gén 1,14), y
Dios, de vivos y no de muertos (Cfr Mc 12,27), quiere que el hombre
viva. Por eso protege con la prohibición del homicidio (Gén 9,5‑6;Ex
20,13) la vida del hombre. En el Nuevo Testamento continúa el aprecio
del Antiguo Testamento por la vida del hombre, manifestando su
predilección por las vidas más marginadas y menos significativas, y las
ha rescatado para la verdadera vida. Con ello se ha revelado
inequívocamente el valor de la vida de todo hombre, independientemente
de sus cualidades y de su utilidad social. El derecho a la vida es
inherente a la vida misma como un valor en sí, intangible, que debe ser
respetado y salvaguardado.(n.2)
En la cultura actual, por el contrario, se ha verificado un cambio
profundo en relación a la vida y a la muerte. El hombre se arroga el
derecho a decidir cuándo dar la vida a un nuevo ser y, como
consecuencia, hasta el cuando morir es considerado como objeto
de la decisión humana. El fuerte crecimiento de la subjetividad, hasta
absolutizar la libertad y la autonomía del hombre, se ha elevado como
lugar y criterio único de toda decisión ética; la lógica de nuestra
sociedad tecnicista y eficientista ha llevado a perder, como parámetros
en la valoración de la vida, lo que no tenga un valor cuantitativo;
la cualidad de la vida hoy se entiende únicamente como búsqueda
de felicidad a toda costa, perdiéndose, por tanto, la comprensión del
sufrimiento como dimensión de la vida; la incomunicación y emarginación
de las personas disminuidas según estos parámetros, hasta decretar su
muerte, es una consecuencia lógica.[5]
Y, para llevar de la mente a la realidad estas ideas, están los
progresos de la ciencia médica y sus aplicaciones tecnológicas que
hacen posible tanto la prolongación de la vida como acortarla...

Dar la vida y la muerte está al alcance de la ciencia y de la técnica,
es decir que se nace sin los dolores del parto y se muere sin agonía. Es
la asepsia del nacer y del morir. Hoy en la mayor parte de los casos se
nace y se muere en los hospitales. Este hecho ha modificado la
experiencia de la vida y de la muerte. El paso de la casa al hospital
comporta que son los médicos y paramédicos quienes asumen la
responsabilidad de la vida y de la muerte: se nace y se muere, no en el
seno de la familia, sino en las manos frías de la técnica.
De aquí el ingente número de suicidios que arrojan las estadísticas,
sobre todo en los países más desarrollados; y los homicidios por
venganza, terrorismo, mafia, drogadicción, etc son noticia cotidiana de
todos los telediarios.
Sin negar la responsabilidad personal del suicida, los teólogos
moralistas hoy la atenúan grandemente en muchos casos debido a los
datos que proporciona la psicología. El suicida que llega a poner
término a su vida ha pasado generalmente por un proceso que ha
debilitado su libertad y percepción de los valores, aparte de hallarse
frecuentemente bajo un estado emocional que coarta aún más su libertad.
Vale al respecto el juicio moral de la Cong. de la Doctrina de la fe:
La muerte voluntaria, o sea, el suicidio es inaceptable, lo mismo que el
homicidio: semejante acción constituye, en efecto, por parte del hombre,
el rechazo de la soberanía de Dios y de su designio de amor. Además, el
suicidio es a menudo un rechazo del amor a sí mismo, una negación de la
natural aspiración a la vida, una renuncia frente a los deberes de
justicia y caridad hacia el prójimo, hacia las diversas comunidades y
hacia la sociedad entera, aunque a veces intervienen, como se sabe,
factores psicológicos que pueden atenuar o incluso quitar la
responsabilidad.(Sobre la eutanasia, I)
Esto no quita gravedad a la realidad creciente del suicidio como un
síntoma más del deterioro de nuestra sociedad, que con su mentalidad
hedonista educa para el placer e inutiliza al hombre para aceptar el
dolor y enfrentarse a las dificultades de la vida. La cruz sin Cristo
manifiesta todo su absurdo y necedad hasta llevar al suicidio. Con
Cristo la cruz se hace gloriosa, permitiendo al hombre entrar en la
realidad de la propia historia.
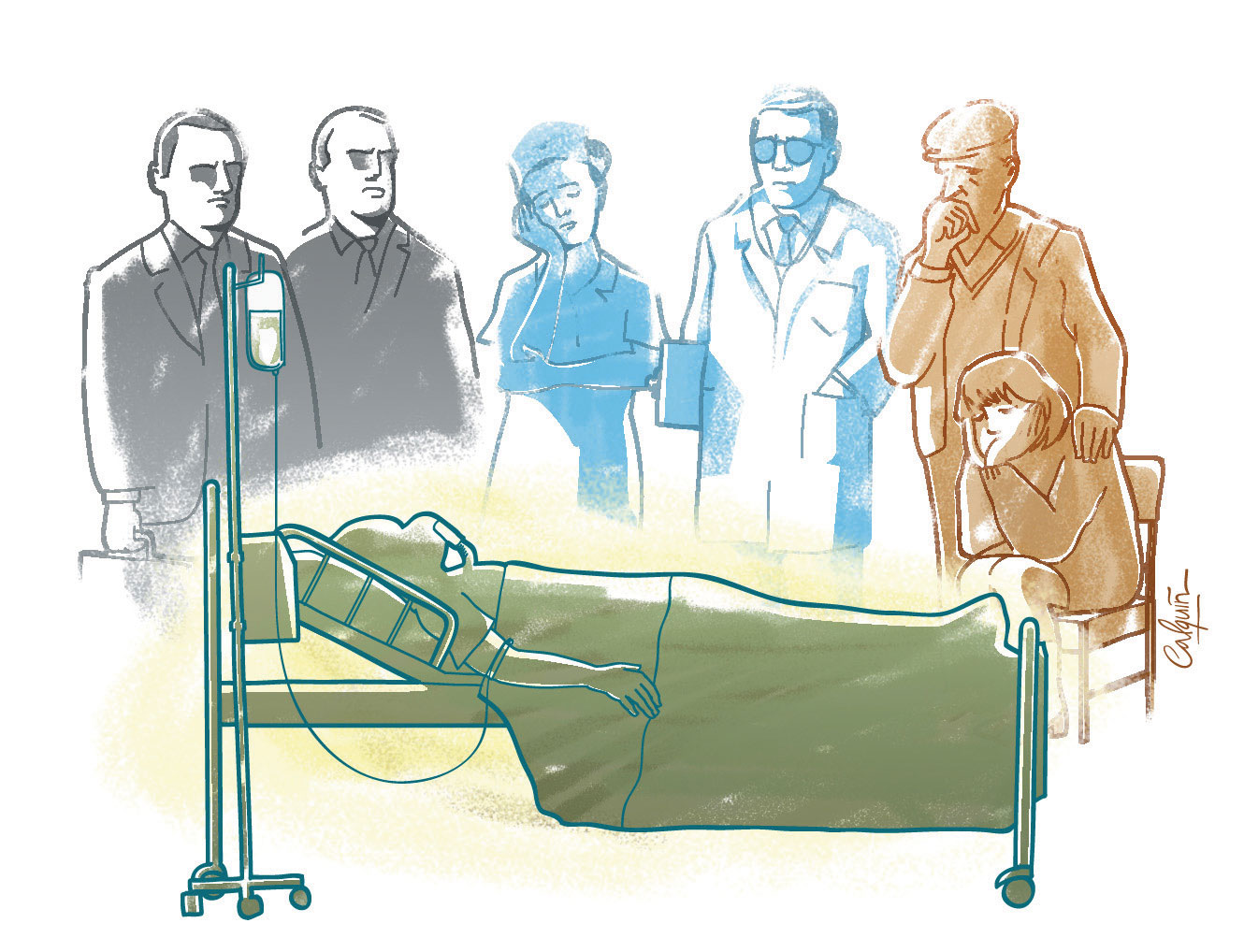
Eutanasia y aborto van unidos, como consecuencias de una cultura de
muerte, que suprime la vida al no reconocer el valor de la persona por
sí misma.[6]
Son muchas, ciertamente, las preguntas que se plantea el ser humano ante
la muerte y los, a menudo, difíciles momentos que la preceden. ¿Desean
los pacientes realmente, incluso los sometidos a grandes dolores o
largas agonías, que su muerte sea adelantada? ¿Es lícito ceder a las
súplicas de un paciente atormentado, que pide la eutanasia? ¿Es la
muerte lo que de verdad desea? ¿Es lícito ceder a las súplicas de una
familia abrumada por el dolor impotente de un ser querido? ¿Es lícito
abreviar la vida por piedad ante el sufrimiento?
El sentido etimológico del término eutanasia, buena muerte,
muerte dulce, en el lenguaje corriente se ha transformado en
"supresión de la vida de un enfermo incurable a petición del mismo
enfermo, de los familiares, de los profesionales de la medicina o del
mismo Estado...". La Real Academia Española define la eutanasia como
"muerte sin sufrimiento físico y, en sentido restrictivo, la que a sí se
provoca voluntariamente".[7]
La Congregación para la Doctrina de la Fe define la eutanasia con una
precisión que no aparece frecuentemente en otros escritos:
Por eutanasia se entiende una acción
o una omisión que, por su naturaleza o en la intención, causa la
muerte, con el fin de eliminar el dolor. La eutanasia se sitúa, pues, al
nivel de las intenciones y de los métodos usados.(Sobre la eutanasia,
II)
La mentalidad secularizada de nuestra sociedad es incapaz de dar un
significado a la muerte. La muerte sólo tiene sentido cuando es vista
como tránsito a una nueva vida, plena y eterna. Con esta esperanza se
puede afrontar en paz la muerte. Sin esta garantía de vida eterna, el
hombre actual reacciona ante la muerte con dos actitudes opuestas y, al
mismo tiempo, unidas entre sí: por una parte se la ignora, tratando de
borrarla de la conciencia, de la cultura y de la vida; y, por otro
lado, se la anticipa para no enfrentarse conscientemente con ella.
Nuestra cultura, con su reclamo de libertad y autonomía frente a Dios
mismo, como valores supremos del hombre, llega a querer ejercitar esta
libertad hasta en la elección de la muerte. Si no hemos podido elegir
nuestro nacimiento, ¿no podemos al menos elegir nuestra muerte? Muchos
en nuestra época se hacen individual y asociadamente sus sostenedores y
promotores encarnecidos.[8]
En una cultura de tipo liberal‑radical, que toma como punto supremo y
último de referencia la libertad, se termina por destruir la vida y,
con ella, la libertad. Según este modelo de sociedad es lícito todo lo
que es libremente querido o aceptado. Bajo esta mentalidad se han
propuesto la liberación del aborto, la elección del sexo del niño que ha
de nacer ‑o en el adulto, el cambio de sexo‑, la fecundación
extracorpórea de la mujer sola, núbil o viuda, libertad de investigación
y experimentación, libertad de decidir el momento de la muerte (living
will) y el suicidio como signo y expresión máxima de libertad...
La muerte es el último acto de la vida del hombre. El concepto de
eutanasia depende de la idea que se tenga sobre la vida y sobre el
hombre. Una mentalidad eugenista, como la racista o la nazi, reclamará
con Nietzsche la eutanasia "para los parásitos de la sociedad, para los
enfermos a los que ni siquiera conviene vivir más tiempo, pues vegetan
indignamente, sin noción del porvenir". Los niños subnormales, los
enfermos mentales, los incurables o los pertenecientes a razas
inferiores han de ser eliminados mediante la "muerte de gracia".
Pero, quien considera la vida humana como vida personal, don de Dios,
descubrirá que la vida tiene valor por sí misma; posee una
inviolabilidad incuestionable; no adquiere ni pierde su valor por
situarse en condiciones de aparente descrédito por la vejez,
inutilidad productiva o social. En su inviolabilidad nunca puede ser
instrumentalizada para ningún fin distinto de ella. De aquí la condena
de toda acción que tienda a abreviar directamente la vida del moribundo.[9]
La socialización de la medicina, que es un logro de nuestro tiempo,
lleva consigo una serie de implicaciones políticas y económicas con
graves consecuencias éticas. Desde el momento en que se destinan
inmensas sumas de dinero a la asistencia médica para todos se opera una
elección de destino de los fondos según los criterios de
costos‑beneficio, instaurándose una política sanitaria con todos
los riesgos correspondientes.
Ante el aumento de la población anciana, con la prolongación de curas
costosas de enfermedades que el progreso de la medicina consigue muchas
veces, más que sanar, prolongar indefinidamente; ante criterios
eudemonísticos ‑búsqueda del bienestar, placer, felicidad, goce de la
vida‑ y utilitaristas, la política sanitaria corre el riesgo de
inclinarse hacia programas que van contra la persona, instaurando la
llamada eutanasia social. Estos criterios ya han dado sus frutos
en el aborto selectivo practicado en algunas naciones con el
screening masivo: se eliminan los fetos con malformaciones, porque son
una carga económica para la sociedad; por ello, la misma sociedad
financia las diagnosis prenatales de las personas propensas a estos
riesgos. Esto se presenta como prevención de enfermedades
hereditarias. De este modo, la bioética afecta no sólo a los
médicos, sino a los administradores sanitarios y a los políticos de la
sociedad.
La consecuencia primera de esta mentalidad es el abandono de los
enfermos incurables e improductivos para la sociedad, con la evidente
discriminación en base a la utilidad económica del presupuesto
sanitario. Los recursos económicos de la seguridad social se
reservarían, prevalentemente, para aquellos enfermos que, una vez
sanados, pueden volver a la vida productiva y no a los ancianos o
enfermos incurables. Es la llamada "eutanasia social", que contradice
precisamente la dimensión social del hombre.
Por ello, con la C. de la Doctrina de la Fe, hay que afirmar:
Nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, feto
o embrión, niño o adulto, viejo, enfermo incurable o moribundo. Nadie,
además, puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otro a él
confiado; ni tampoco puede aceptarlo explícita o implícitamente. Ninguna
autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata, en
efecto, de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad
de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra
la humanidad.(Sobre la eutanasia II)
Hoy son también muchos los que se oponen
a la eutanasia en nombre de que ni el nacer ni el morir ‑ni la
vida ni la muerte‑ nos pertenecen. "Los creyentes ven en la vida un don
del amor de Dios, sintiéndose llamados a conservarla y a hacerla
fructificar. Creyentes y no creyentes se oponen también a la eutanasia
porque temen, con razón, que la práctica de la eutanasia destruya la
confianza que los enfermos y minusválidos ponen en quienes les cuidan,
familiares y médicos".
Ciertamente, ante el moribundo o enfermo que, con todo su cuerpo grita
su dolor, es comprensible la tentación de la eutanasia. "Pero las
súplicas del enfermo grave, que invoca la muerte, no debe interpretarse
como deseo real de la eutanasia; casi siempre se trata de la petición
angustiosa de ayuda y afecto" (II).
Otros, ante el grito de dolor del enfermo, no queriendo acelerarle la
muerte, le sumergen en la inconsciencia recurriendo al coctail lítico
(mezcla de drogas que sumergen al paciente en la inconsciencia y que,
según cierta dosis, en realidad, aceleran el proceso de la muerte). ¿Es
el amor o no, más bien, para liberarse de la propia angustia ante el
dolor insoportable lo que mueve a recurrir a tales medios? Más que de
una muerte dulce se debería hablar de una muerte inhumana,
pues se impide al moribundo el vivir conscientemente sus últimos
momentos y, al mismo tiempo, se le priva de toda relación con los demás.[10]
Y, sin embargo, el grito de dolor debe escucharse. Y más aún cuando se
ha perdido toda esperanza de curación y se sustituyen las medicinas
curativas por las curas paliativas. "Además de las curas médicas, de lo
que el enfermo tiene necesidad es de amor, del calor humano y
sobrenatural, con el que pueden y deben circundarle todos los que le
están cerca, padres e hijos, médicos y enfermeros" (Sobre la
eutanasia, II). La agonía es el tiempo propicio para que, con una
libertad nueva, el enfermo se enfrente consigo mismo y con la muerte. En
esta agonía es preciso que el enfermo se sienta acompañado y sostenido
por los familiares y los médicos, dispuestos a acoger sus deseos y su
último soplo de vida. Esta cercanía le renovará la fe en la vida,
abriéndole al Señor de la vida y a esperar que El, de su mano, le lleve
a la resurrección con Cristo.
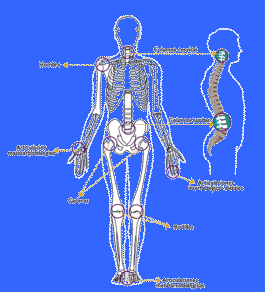
La eutanasia activa, es decir, la muerte provocada a petición
del interesado o de los familiares, hoy cobra nueva vigencia. La
precisión de eutanasia activa es un modo de distinguir las
intervenciones encaminadas a precipitar la muerte de la abstención de
ciertas curas, que deja llegar la muerte sin acelerarla
intencionalmente, a la que se da el calificativo de eutanasia pasiva.
Para evitar confusión quizá fuera conveniente dejar de usar el término
de eutanasia en estos casos. Tampoco se debe usar la palabra eutanasia
para las prácticas encaminadas a aliviar el dolor, incluso cuando
ciertos analgésicos, encaminados a mitigar el dolor, pueden suponer
abreviar de alguna manera la vida del enfermo. Los diversos aspectos de
este caso los presenta así la Congregación para la Fe:
El dolor físico es, ciertamente, un elemento inevitable de la condición
humana; a nivel biológico, constituye un signo cuya utilidad es
innegable; pero puesto que atañe a la vida psicológica del hombre, a
menudo supera su utilidad biológica y por ello puede asumir una
dimensión tal que suscite el deseo de eliminarlo a cualquier
precio.
Sin embargo, según la doctrina cristiana, el dolor, sobre todo el de los
últimos momentos de la vida, asume un significado particular en el
plan salvífico de Dios; en efecto, es una participación en la Pasión de
Cristo y una unión con el sacrificio redentor que El ha ofrecido en
obediencia a la voluntad del Padre. No debe, pues, maravillar si algunos
cristianos desean moderar el uso de los analgésicos para aceptar
voluntariamente al menos una parte de sus sufrimientos y asociarse así
de modo consciente a los sufrimientos de Cristo crucificado (Cfr Mt
27,34). No sería, sin embargo, prudente imponer como norma general un
comportamiento heroico determinado. Al contrario, la prudencia humana y
cristiana sugiere para la mayor parte de los enfermos el uso de las
medicinas que sean adecuadas para aliviar o suprimir el dolor, aunque
de ello se deriven, como efectos secundarios, entorpecimiento o menor
lucidez. En cuanto a las personas que no están en condiciones de
expresarse, se podrá razonablemente presumir que desean tomar tales
calmantes y podrán suministrárseles según los consejos del médico.
Pero el uso intensivo de analgésicos no está exento de dificultades, ya
que el fenómeno de acostumbrarse a ellos obliga generalmente a aumentar
la dosis para mantener su eficacia... Conserva validez la respuesta de
Pío XII a un grupo de médicos que le planteó esta pregunta: "¿la
supresión del dolor y de la conciencia por medio de narcóticos... está
permitida al médico y al paciente... incluso cuando la muerte se
aproxima o cuando se prevé que el uso de narcóticos abreviará la
vida?". El Papa respondió: "Si no hay otros medios y si en tales
circunstancias ello no impide el cumplimiento de otros deberes
religiosos y morales, sí". En este caso, en efecto, está claro que la
muerte no es querida o buscada de ningún modo, por más que se corra el
riesgo por una causa razonable; simplemente se intenta mitigar el dolor
de manera eficaz, usando a tal fin los analgésicos a disposición de la
medicina.[11]
Los analgésicos que producen la pérdida de la conciencia en los enfermos
merecen, en cambio, una consideración particular. Es sumamente
importante, en efecto, que los hombres no sólo puedan satisfacer sus
deberes morales y sus obligaciones familiares, sino "también y sobre
todo que puedan prepararse con plena conciencia al encuentro con
Cristo" (Sobre la eutanasia, III).
La ciencia y la técnica, orientadas a aliviar el dolor, pueden prestar
al enfermo una valiosa ayuda. Pero no son suficientes. En nuestra
relación con el moribundo, nuestra concepción del hombre, de su
identidad y de su vocación, nos sugerirá internamente qué actitudes
tomar en cada situación. La eutanasia, como intento de procurar una
"buena muerte" abreviando los dolores a alguien, que nos lo pide
explícitamente, será siempre una tentación. Se comprende que algunos
sucumban a ella, al hacérseles insoportables los sufrimientos o
desesperación de aquellos a quienes aman o, como médicos, atienden. Pero
es sabido que la petición de la muerte, frecuentemente, esconde la
petición de otras ayudas. Acertadamente escribe P. Verspieren:
La primera exigencia de orden ético, que nos llega a través de la
petición de la muerte, es la apelación a dar respuesta a las necesidades
fundamentales de quien ha llegado a desear la muerte, para ayudarle a
salir de esa situación que él considera intolerable y así devolverle el
gusto de la vida. Esta apelación está cargada de exigencias: permanecer
junto a quien se halla en tal prueba; aceptar el sufrimiento que supone
tal proximidad; tomar conciencia que dar la muerte al paciente, en estas
circunstancias, es por librarse a sí mismo del sufrimiento más que por
liberar del dolor al otro.[12]

Junto a la eutanasia, en contraste ilógico, se da también hoy la
distanasia o encarnizamiento terapéutico. La distanasia
es la práctica médica que, mediante la técnica de reanimación, tiende a
alejar lo más posible la muerte utilizando, no sólo los medios
ordinarios, sino medios extraordinarios y costosos en sí mismos o en
relación al enfermo y a su familia.
El rechazo de la muerte ha llevado a las prácticas del ensañamiento
terapéutico. El uso de medios extraordinarios logra prolongar, al
menos vegetativamente, la vida, cuando ya se han apagado
irremediablemente las funciones cerebrales. Pero este despliegue de
recursos y de técnicas médicas, para mantener en vida lo más posible a
una persona, va contra el derecho del hombre a morir con dignidad,
circundado y sostenido por el afecto de sus familiares. El poder médico
debe reconocer sus propios límites y guiarse por otros imperativos que
no sean el simple rechazo de la muerte a cualquier precio. Ninguna
persona humana puede desear que se retrase en estas condiciones su
muerte. El progreso de los conocimientos médicos no puede justificar tal
ensañamiento terapéutico.[13]
Las situaciones distanásicas revisten gran variedad, pero todas ellas se
pueden enmarcar en el afán desmesurado de prolongar la vida y, con
frecuencia, sólo la vida vegetativa. Mediante la reanimación se
intenta indebidamente prolongar la vida incluso después de haber
constatado la "muerte clínica", sometiendo al enfermo a experimentos
terapéuticos inútiles y molestos o degradantes y a los familiares a
tensiones interminables y costosas. En carta dirigida en nombre del Papa
a la Federación Internacional de las Asistencias Médicas Católicas, el
cardenal Villot escribía en 1975:
En muchos casos, ¿no sería una tortura inútil imponer la reanimación
vegetativa en la última fase de una enfermedad incurable? El deber del
médico consiste más bien en hacer lo posible por calmar el dolor en vez
de alargar el mayor tiempo posible, con cualquier medio y en cualquier
condición, una vida que ya no es del todo humana y que se dirige
naturalmente hacia su acabamiento.
Pío XII ya lo había expresado antes:
Si es evidente que la tentativa de reanimación constituye, en realidad,
para la familia tal peso que no se le puede en conciencia imponer, ella
puede insistir lícitamente para que el médico interrumpa sus intentos, y
el médico puede condescender lícitamente con esa petición. No hay en
este caso ninguna disposición directa de la vida del paciente, ni
eutanasia, la cual sería ilícita.[14]
La decisión de abstenerse de medios extraordinarios, considerados
desproporcionados en la fase terminal y vistos como
encarnizamiento terapéutico no es lo mismo que la eutanasia. Esto
entra en el derecho de toda persona a su propia muerte, asumiendo todo
el significado de la muerte. No es lo mismo dejar morir que
hacer morir. En palabras de la Conferencia Episcopal Alemana:
El derecho a una muerte humana no debe significar que se busquen todos
los medios a disposición de la medicina, si con ellos se obtiene como
único resultado el retrasar artificialmente la muerte. Esto se refiere
al caso en el que, por una intervención de carácter médico, una
operación, por ejemplo, la vida se prolonga realmente poco y con duros
sufrimientos, hasta tal punto que el enfermo, en breve período de la
propia vida, se encuentre sometido, a pesar de la operación o
justamente como resultado de la misma, a graves trastornos físicos o
psicológicos... Si el paciente, sus parientes y el médico, tras haber
sopesado todas las circunstancias, renuncian al empleo de medicinas y
de medidas excepcionales, no se les puede imputar el atribuirse un
derecho a disponer de la vida humana.[15]
El derecho a una muerte digna no significa derecho a elegir
la propia muerte, sino a aceptar la propia muerte. La muerte que
nos llega, aunque sea a pesar nuestro, no nos priva de nuestra dignidad.
La dignidad del hombre no se reduce al apego a la vida. Se expresa más
profundamente en la disponibilidad a asumir nuestra existencia de
persona humana con todo lo que esto significa.
Ante la muerte, que ineludiblemente se acerca, se puede luchar no sólo
alejando lo más posible el final, sino buscando también las condiciones
más humanas para entrar en la muerte, ayudando al moribundo con la
cercanía, con unas relaciones de estima, de afecto, de respeto, de
escucha. La libertad y ayuda personal ante la muerte, no se buscan sólo
en las aportaciones de una técnica terapéutica, que muy pronto deberá
constatar su impotencia ante la muerte, sino en la presencia de quienes
con su amor pueden confortar al enfermo (Cfr Lc 22,41‑44p).
Frente al encarnizamiento terapéutico, hay que defender la muerte
digna del hombre. El muro de tantos aparatos sofisticados, que se
interpone entre el moribundo y los familiares, le privan de la atención
adecuada para entrar en un acontecimiento de tanta importancia como es
la muerte. No se trata, por ello, de disimularla, ocultando al enfermo
la realidad. La falsas esperanzas, las mentiras son una falta de respeto
y de consideración para el moribundo. Vivir la verdad con el moribundo,
quizá en el silencio de la escucha atenta de sus suspiros o deseos,
mostrándole la cercanía con simples gestos de ayuda y de ternura,
sosteniendo con él el combate entre la angustia y la confianza,
recibiendo su último suspiro y sus últimas palabras... todo esto es dar
a la vida humana, que se acaba, toda su dignidad. De este modo, el
moribundo no siente únicamente angustia y sufrimiento; vive también la
presencia afectuosa de quienes lucharon con él en la vida. Gracias a
esta presencia, la pérdida de la vida, con toda la ruptura que
significa, se transforma en un lazo más íntimo e intenso con quienes le
circundan. La dignidad humana se expresa como nunca en esta
solidaridad en el último momento de la vida.
En el umbral de la muerte, el moribundo echa una mirada sobre su vida,
buscando el sentido de ella. Es el momento de sumar éxitos y fracasos,
de averiguar la trama de tantos acontecimientos aparentemente
desligados. Es el momento en que siente la necesidad de reconciliación
consigo mismo, del reconocimiento y comprensión de los demás, del perdón
de sus faltas: de dar un significado a su vida y a su muerte. En esta
recapitulación siente la necesidad de ser escuchado y ayudado. Puede
aún corregir, con una súplica, con el desvelamiento de un secreto, con
una palabra que nunca dijo, dar el verdadero significado a su vida.
Para concluir, en relación a la distanasia, la Congregación de la fe
hace una serie de precisiones que pueden orientar nuestra respuesta moral:
En cada caso, se podrán valorar bien los medios confrontando el tipo de
terapia, el grado de dificultad y el riesgo que comporta, los gastos
necesarios y las posibilidades de aplicación con el resultado que se puede
esperar de todo ello, teniendo en cuenta las condiciones del enfermo y sus
fuerzas físicas y morales.
Para facilitar la aplicación de estos principios generales se pueden añadir
las siguientes puntuaciones:
‑A falta de otros remedios, es lícito recurrir, con consentimiento del
enfermo, a los medios puestos a disposición por la medicina más avanzada,
aunque estén todavía en fase experimental y no estén libres de todo riesgo.
Aceptándolos, el enfermo podrá dar así ejemplo de generosidad para bien de
la humanidad.
‑Es también lícito interrumpir la aplicación de tales medios cuando los
resultados defraudan las esperanzas puestas en ellos. Pero, al tomar una tal
decisión, deberá tenerse en cuenta el justo deseo del enfermo y de sus
familiares, así como el parecer de los médicos verdaderamente competentes;
éstos podrán, sin duda, juzgar mejor que otra persona si el empleo de
instrumentos y personal es desproporcionado a los resultados
previsibles y si las técnicas empleadas imponen al paciente sufrimientos y
molestias mayores que los beneficios que se pueden obtener de los mismos.
‑Es siempre lícito contentarse con los medios normales que la medicina puede
ofrecer. No se puede, por lo tanto, imponer a nadie la obligación de
recurrir a un tipo de cura que, aunque ya esté en uso, todavía no está libre
de peligro o es demasiado costosa. Su rechazo no equivale al suicidio;
significa más bien o simple aceptación de la condición humana o deseo de
evitar la puesta en práctica de un dispositivo médico desproporcionado
a los resultados que se podrían esperar, o bien una voluntad de no imponer
gastos excesivamente pesados a la familia o la colectividad.
‑Ante la inminencia de una muerte inevitable, a pesar de los medios
empleados, es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a unos
tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa
de la existencia, sin interrumpir, sin embargo las curas normales debidas al
enfermo en casos similares. Por esto el médico no tiene motivo de angustia,
como si no hubiera prestado asistencia a una persona en peligro (IV).
Los escrúpulos o temor a los remordimientos "por no haber hecho todo lo
posible" llevan a veces al médico o a los familiares a una lucha obsesiva
por prolongar una existencia de manera desproporcionada. Peor aun sería una
actitud semejante cuando se tratara de simple idolatría técnica.
El asalto técnico es un abuso. En la práctica puede significar una
orgullosa actitud de confianza en la técnica, una idolatría de la vida, un
miedo a enfrentar la muerte de cara. Por otra parte, es un ataque a la
dignidad de la persona, que puede quedar subordinada a unos procedimientos
técnicos, y una injusticia a la sociedad por un uso injustificado de
energías y recursos.
El enfermo o moribundo es una persona humana, cuya dignidad y libertad hay
que respetar y amar siempre. Nunca se le podrá tratar como un mero "caso
clínico", como un mero objeto de observación. En la actuación
técnica y científica en relación al enfermo, el médico, sin prescindir en
nada de sus conocimientos técnicos o científicos que puedan mejorar el
diagnóstico y terapia del paciente o aliviar sus dolores, sabe que el único
límite con que se encuentra es el hecho de estar tratando a una persona, a
la que debe respetar siempre y en todas sus formas.
Los cristianos ven la muerte como un "morir en el Señor". Dios es el Dios de
la vida y de la muerte. Incorporado a Cristo por el bautismo, el cristiano
en su agonía y muerte se siente unido a la muerte de Cristo para participar
de su victoria sobre la muerte en el gozo de la resurrección. El bien
morir es la entrega, en aceptación y ofrenda a Dios, del don de la
vida, recibido de El. Como Cristo, sus discípulos ponen su vida "en las
manos de Dios" en un acto de total aceptación de su voluntad.
Médicos, como el celebre cirujano Ambriose Paré (1509‑1590), han admitido en
todas las épocas los límites de su intervención: "Yo hice las curas, pero
solamente Dios es dueño de la vida y de la muerte, de la curación y de la
agonía, de la angustia y de la serenidad".
El derecho del hombre a bien morir supone, como exigencias para los
demás, la atención al enfermo con todos los medios que posee actualmente la
ciencia médica para aliviar su dolor y prolongar su vida humana
razonablemente; no privar al moribundo del morir humano, engañándolo o
sumiéndole en la inconsciencia; para ello, es preciso liberar a la muerte
del ocultamiento a que está sometida en la cultura actual, que la ha
encerrado en la clandestinidad de los repartos terminales de los hospitales
y los camuflamientos de jardines de los cementerios; el acompañamiento
afectivo del moribundo en sus últimos momentos de vida; la participación
con él en la vivencia del misterio religioso de la muerte, como tránsito de
este mundo al Padre de la vida.
No se puede privar al moribundo de la posibilidad de asumir su propia
muerte, de hacerse la pregunta radical de su existencia, de vivir, aún con
dolores, su muerte. El acompañamiento del enfermo en esta agonía es
importantísimo.
Una muerte en solitario, sin el acompañamiento y ayuda de los seres queridos
en momentos tan decisivos, resulta cruel, no respeta la dignidad del hombre
y no responde a la naturaleza social de la persona. Con palabras de la
Conferencia episcopal alemana hay que afirmar:
Nadie puede vivir solo su propia vida, nadie puede afrontar en soledad su
propia muerte. Solo, es decir, sin una ayuda esencial de los demás. Para
muchos hombres la muerte está precedida de una ruptura decisiva, a veces
brutal, con el mundo que les rodea, y está acompañada de una soledad
creciente... Por ello, todos los hombres, en la última etapa de su vida,
tienen necesidad de una asistencia intensiva para poder conocer una muerte
digna de un ser humano (D.c. 20)
En pocos momentos de la vida se hace tan perceptible y urgente la presencia
de los demás como ante la perspectiva de la muerte. Ante la acumulación de
aparatos técnicos en torno a la cama del enfermo, a veces se tiene la
impresión de que la acumulación de atenciones técnicas es una especie de
suplencia ante la falta de asistencia humana o un intento de acallar
culpabilidades ‑"hemos hecho todo lo posible"‑ por descuidar la esfera de
las relaciones humanas.
Con palabras de la C. de la Fe:
Hoy es sumamente importante proteger, en el momento de la muerte, la
dignidad de la persona humana y la concepción cristiana de la vida contra
el tecnicismo que corre el riesgo de hacerse abusivo. De hecho algunos
hablan del derecho a la muerte, expresión que no designa el derecho
a darse o hacerse dar la muerte, sino el derecho a
morir serenamente con dignidad humana y cristiana.(IV)
[2] Cfr.
Didaché II,2;Carta de Bernabé 19,5 y 20,2; Tertuliano, Apologeticum
IX,8 y De exhortatione castitatis XII,5...
[8]
Cfr EV 64; D. TETTAMANZI, Eutanasia, l'illusione della buona morte,
Casale Monferrato 1985; L. CICONE, L'eutanasia, en Non uccidere,
Milano 1984; G. DAVANZO, L'eutanasia, en Etica sanitaria, Milano
1986, p. 245‑293.
[9]
Cfr EV 94; J.R. FLECHA.‑J.M. MUJICA, La pregunta moral ante la
eutanasia, Salamanca 1985; VARIOS, La eutanasia y el derecho a morir
con dignidad, Madrid 1984. L. ROSSI, Eutanasia, en DETM; J. GAFO
(ed.), Dilemas éticos de la medicina actual, 2 vol., Madrid
1986‑1988.
[10]
P. VERSPIEREN, Eutanasia? Dall'accanimento terapeutico
all'acompagnamento dei morenti, Milano 1985.
[13]
Cfr EV 65; CEC 2278; C. NICOLAS ORTIZ, El derecho a la salud y los
derechos de los enfermos, Madrid 1983; VARIOS, Derechos del enfermo,
Bogotá 1982; S. SPINSANTI, Documenti di deontologia e etica medica,
Torino 1985; P. PERICO, Problemi di etica sanitaria, Milano 1985; A.
BOMPIANI, Eutanasia e diritti del malato "in fase terminale",
Presenza pastorale 5‑6(1985)76‑119.
