Hombre en Fiesta: VI. Fiesta del Tiempo
1. DE FIESTA EN FIESTA
Adviento: el hoy de la liturgia
Tiempo litúrgico
2. DEL ALELUYA AL MARANATHA
La espera en la esperanza
Esperanza contra toda esperanza
3. PARUSIA: FIESTA SIN FIN
Dios: promesa para el hombre
Liturgia de las horas
La muerte del cristiano
De la fiesta del tiempo a la fiesta eterna

Adviento: el hoy de la liturgia
Adviento es el final y el comienzo del tiempo litúrgico. La
escatología es la culminación de la protología. «El principio» (Gen 1,1)
termina en el «vengo pronto» del Apocalipsis (22,20). Cristo, el Hijo eterno
del Padre, entrando en la historia, ensarta el tiempo del hombre, dando
unidad en el hoy salvífico el pasado y el futuro. El es «Alfa y Omega, el
Primero y el Ultimo, el principio y el fin» del tiempo y de la historia (Ap
22,13). El arco de la historia, en Cristo, piedra angular, abraza los tres
tiempos humanos: pasado, presente y futuro: «Aquél que es, que era y que
viene» (Ap 1,4.8;4,8;11,17;16,5). El que «es», como presencia actual en el
hoy de la liturgia, es el que «era en el principio» (Jn 1,1), antes de la
creación del mundo, «estaba» en el principio de la creación, entró en la
historia hecho carne, murió en la cruz, resucitó, subió al cielo y «está»
sentado a la derecha del trono de Dios. El presente está en continuidad con
el pasado. Y está en tensión hacia el futuro: «vendrá con gloria y poder».
La escatología está anclada en la historia, pero no es el fruto del
desarrollo de la historia; vendrá a la historia, como don del cielo en la
Parusía final.[1]
La visión bíblica del tiempo evidencia que la historia no está
sometida a la ley del eterno retorno cíclico del tiempo cósmico, sino
orientada por el designio de Dios, que se manifiesta en ella. Una línea
ascendente traza el camino de la humanidad desde el principio creador de
Dios hasta la plena y definitiva realización al final de los tiempos. La
historia salvífica es única y unitaria gracias al plan de Dios y a su
fidelidad inquebrantable (Ef 1,3‑14).
El tiempo cósmico mide la duración de las cosas, regulándose
por los ciclos rítmicos de la naturaleza: luz y tinieblas para el día, las
fases de la luna para la semana y el mes, la rotación del sol para el año.
Es el tiempo cíclico del calendario. Dios, creador del cielo y de la
tierra, regula y gobierna el tiempo cósmico. Pero reina sobre el tiempo y
lo transforma con la irrupción de sus acontecimientos salvíficos. El tiempo
cósmico se hace tiempo histórico. Así tiempo cósmico y tiempo histórico se
orientan a una misma meta, al tiempo salvífico: a la plenitud del tiempo en
Cristo. Cristo es la plenitud del tiempo, el que le lleva a su cumplimiento
(Sal 4,4), a su realización plena. Al entrar Cristo en el tiempo, éste ya no
es una sucesión de hechos y cambios, sino la presencia de Dios en la
historia. El tiempo en Cristo es kairos. El kairos, con la
irrupción salvadora de Cristo, rompe el círculo del kronos, y abre el
tiempo en la espiral ascendente, que le lleva hasta el eschatón,
como término de la historia.[2]
Por ello, el año litúrgico no es un círculo cerrado que se repite
según el eterno retorno de las estaciones Es un tiempo que se repite en una
espiral progresiva; que se eleva hacia la Parusía, celebrando la
encarnación, muerte, resurrección y glorificación de Cristo cada año con un
sabor nuevo, un impulso nuevo, correspondiente a la nueva situación
eclesial y personal y siempre en la expectativa de la sorprendente
manifestación del Señor del tiempo y de la historia. La liturgia hace
presente en el hoy de la Iglesia el misterio de la salvación en
Cristo. Es el hoy sacramental, que significa y hace presente en el tiempo la
eternidad de Dios.
El tiempo, como medida del fluir de la existencia del hombre y del
universo, en la liturgia se transforma en lo que realmente es: tiempo de
Dios. El año litúrgico evoca en un crescendo continuo los encuentros con
Dios, que se manifiesta y
salva, que manifestándose salva y salvando se revela. De año en año, el
pueblo de Dios celebra en novedad constante las sorpresas mirabilia Dei-
de la historia de la salvación, que se encamina a un final de plenitud.
El fluir del tiempo, marcado por el calendario anual o jubilar, tiene sus
ritmos naturales: meses, semanas, días, horas: son estaciones del correr
de la existencia ante Dios, que el creyente vive como tiempos de Dios; como
kairós y no sólo como kronos, como tiempos de salvación y no sólo como
medida cronológica del tiempo que pasa, devorando la vida. En el tiempo
linear y cíclico, tiempo que avoca el hombre a la muerte, con Cristo ha
entrado el tiempo eterno de Dios, rompiendo el círculo y dando plenitud al
tiempo.[3]
Así este tiempo de Dios dentro del tiempo humano se abre desde el presente
hacia el futuro escatológico.[4]
El Adviento prepara a los cristianos a celebrar la venida de Cristo
en la carne, como inicio de la redención, que culmina en el misterio
pascual, y a celebrar la espera de la segunda venida del Señor, en la que
vendrá a recoger el fruto maduro del mundo redimido (Cfr SC 102). La
celebración de la Encarnación de Cristo, actualizada en el misterio
litúrgico, se hace esperanza de la manifestación gloriosa del Señor en la
Parusía.[5]
El acontecimiento escatológico ha perforado la historia para
madurarla desde dentro y conducirla a su término. El eschaton, implantado
con la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, se desarrolla
en un arco temporal de duración indeterminada, que puede ser llamado «la
última hora», «los últimos días», el «nuevo eón», y se consuma con la
Parusía gloriosa del Señor Jesucristo.
Este don escatológico, «nueva creación», aparecido en Jesucristo
asumiendo carne, tiempo y mundo, los rebasa, los delata como incapaces de
contenerlo en su forma definitiva. Cuando alcance su forma plena comportará
el desbordamiento de la caducidad inherente a la historia y, por tanto,
iniciará una forma inédita de duración, no temporal, que llamamos eternidad.
Pero, para que la historia y el mundo cobren sentido, es menester que
su génesis en el tiempo aboque a una apocalipsis. Solamente el hijo nacido
justifica el período de gestación. La parusía cierra la historia, la
concluye consumándola. De este modo, constituye el dies natalis del
hombre y del mundo transfigurados. La Parusía, pues, en cuanto último acto
de la historia de salvación, es la resurrección de los muertos, la aparición
la nueva creación y la vida eterna. Es la pascua del mundo de la muerte a la
vida nueva; la comunicación a
los hombres y al universo de lo acaecido a Jesús en su pascua. Así aparecerá
Jesús en la gloria, como Señor del universo.
El adviento eclesial es la entrada del hombre, por la fe, la
esperanza y la caridad, en el proceso de renovación que comenzó con la
entrada de Dios mismo en la historia del mundo y la hizo su propia historia.
Dios se ha puesto en camino, está ya ocultamente presente en lo hondo de
nuestra vida y de nuestra realidad y la revelación -manifestación,
apocalipsis, epifanía, parusía- de su presencia está viniendo. En Cristo
resucitado se ha realizado la salvación, se ha anunciado y anticipado la
nueva creación; en consecuencia, el hombre, y el mismo cosmos, ha sido ya
tocado y participa de es transformación.[6]
Adviento desde la Pascua
El hombre vive en tensión entre el tiempo de Dios y el tiempo del
mundo. De fiesta en fiesta, pasa del tiempo que le consume, le desgasta, le
va deshaciendo su morada terrena, al tiempo de Dios, que le reconstruye por
dentro en el amor eterno y en la esperanza incorruptible. El hombre vive de
pascua en pascua. Esta tensión la ha vivido Cristo y la ha apurado hasta la
última gota. El combate decisivo se ganó en la cruz, la glorificación la
vivió en la exaltación de la cruz. La resurrección es la victoria de Dios y
el triunfo de Cristo. La lucha que pareció acabar con la muerte no había
terminado. Faltaba aún el resultado final; el árbitro no era el hombre,
sino Dios, y El dio la victoria al que parecía vencido; el condenado
resultaba inocente, el ejecutado recobraba la vida, vida victoriosa sobre
la muerte, vida gloriosa, eterna.
Cristo ha entrado así en la gloria del Padre. Y si con El irrumpió el
reino para todos los hombres en el tiempo e historia humana, su persona ha
adquirido un significado definitivo e inderogable para todo el mundo. Tras
haberse entregado definitivamente por todos los hombres, recibió la
confirmación de la resurrección y se vio entronizado en la gloria para
siempre. Su resurrección nos dice que la gloria ha comenzado ya. ¡Y lo que
ha comenzado se está cumpliendo! Por eso, con la fiesta de Pascua, decimos
la última palabra de nuestra fe: creo en la resurrección de la carne y en la
vida eterna. Creo que el principio de la gloria ha venido ya a nosotros;
creo que nosotros, aparentemente tan perdidos y descarriados, siempre en
búsqueda y lejanos, estamos envueltos ya por la bienaventuranza infinita.
Porque el fin ha comenzado ya. ¡Y es gloria!
Dios ha resucitado a su Hijo. Dios ha vivificado la carne. El Señor
resucitó en su cuerpo y eso quiere decir que empezó ya a transformar este
mundo; aceptó este mundo para siempre, glorificándole, transformándolo,
liberándole de sus límites y caducidad, redimiéndolo del pecado y la
muerte. El ha transformado definitivamente el cuerpo en templo glorioso del
Dios vivo y de su Espíritu vivificante. «Su resurrección es como la primera
erupción de un volcán, que muestra que en el interior del mundo arde ya el
fuego de Dios, que llevará todas las cosas al incendio bienaventurado de su
luz. El Señor resucitó para hacer ver que ello ha comenzado. Ya operan
desde el corazón del mundo, al que Cristo descendió por la muerte, las
nuevas fuerzas de una tierra glorificada, y sólo es menester un breve
tiempo para que aparezca y se manifieste» (K. Rahner). Esta es la
expectación de toda la creación, que espera la participación en la
glorificación del cuerpo de los
hijos de Dios (Rom 8,1 8ss). Cristo está en medio del mundo, en el centro
del tiempo, en el núcleo del pecado, como la misericordia del amor eterno
que es paciente hasta el fin (2Pe 3,8‑10). Caro cardo salutis. La
carne es el quicio de la salvación y la resurrección de Jesús es su
comienzo, las primicias de la resurrección de la carne.
Con la resurrección de Cristo comienza la nueva creación, el cielo
nuevo y la tierra nueva. El es el primer sillar del universo renovado. La
muerte, abismo de desesperanza, alejamiento de Dios, ruina de la
existencia, privación de la vida, fracaso supremo del hombre, gracias a
Cristo se convierte en esperanza de vida y felicidad, en puerta del Reino de
Dios. La destrucción es semilla de resurrección; la debilidad, semilla de
fuerza; la debilidad, semilla de gloria. Cristo recapitula en sí la vida y
el Espíritu para derramarlos sobre todo viviente. Con la resurrección de
Cristo comienza, por tanto, la nueva era del mundo, el nuevo eón. La antigua
era, el tiempo de la decadencia, del pecado y de la muerte, se ha visto
invadido por el nuevo tiempo, el tiempo del reino de Dios, de la
inmortalidad y de la vida eterna. El tirano de la primera edad, de la
minoría de edad era el pecado y el tutor, la ley; el principio impulsor de
la nueva era, de la plenitud de los tiempos es el Espíritu de Dios,
derramado por Cristo Glorificado sobre los fieles.
Existe aún una superposición de las dos edades, que durará hasta la
desaparición definitiva del mundo viejo. Esta tensión pascual caracteriza la
época entre la resurrección de Cristo y la renovación final del universo.
La nueva era ha comenzado, sin suprimir del todo la antigua. Como efecto de
la señoría de Cristo, el nuevo tiempo hace presión sobre el antiguo, la
nueva creación avanza. El hombre y el universo están todavía sujetos a las
consecuencias del pecado, arrastran las cicatrices y consecuencias del
pecado, de lo viejo; pero el Espíritu renovador y vivificante está presente
y va creando vida nueva entre las ruinas antiguas, que se van removiendo y
desplazando, acumulando para ser abrasadas por el fuego.[7]
Día a día, el creyente en Cristo, va despojándose del velo con que le
cegó Satanás, dios de este mundo, y así brilla para él «el resplandor del
Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios» y él mismo «irradia
el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo». «Pero
llevamos este tesoro en vasos de barro para que aparezca que una fuerza tan
extraordinaria es de Dios y no nuestra. Atribulados en todo, mas no
aplastados; perplejos, mas no desesperados; perseguidos mas no abandonados;
derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos el
morir d Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestro cuerpo... Pues sabemos que quien resucitó al Señor Jesús, también
nos resucitará con Jesús y nos presentará ante El. Por eso, aunque el hombre
exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en
día» (2Cor 4).
La muerteresurrección de Cristo es el cumplimiento de todas las
promesas de Dios y la garantía de su realización plena en el futuro
escatológico. «Con esta esperanza nos ha
salvado» (Rom 8,24).
De este modo, la muerte‑resurrección de Cristo se constituye en el
centro y punto de inflexión de la historia humana. Lo anterior se dirige a
El; lo sucesivo es despliegue de su espíritu. Para los judíos, el ápice de
la historia se colocaba en su desenlace, en la manifestación del Reino de
Dios al final de los tiempos. En el cristianismo, el ápice ocupa el punto
medio de la historia, que es la plenitud de los tiempos. La manifestación
del Reino de Dios no será simplemente el cumplimiento de la promesa, sino
el florecimiento de una realidad presente desde ahora. Todo el Antiguo
Testamento se dirige a ese centro, es adviento, espera y preparación de la
manifestación del Señor. La revelación, que empieza con el origen del
hombre y el mundo, se estrecha primero a la historia de Israel, luego al
resto de Israel, hasta que aparece la figura del siervo de Dios, que se
realizará en Cristo, salvación del hombre y de la humanidad entera. Oscar
Cullmann denomina esta convergencia y divergencia el principio de la
concentración hacia Cristo y la dilatación a partir de Cristo.[8]
Esta soberanía de Cristo sobre el universo ya es visible y operante
en la Iglesia, que la celebra en la liturgia y la realiza en la vida de los
fieles.
El tiempo litúrgico no es una noción, es vida, es dar espacio vital
al Espíritu de Cristo, presente en la vida del cristiano, dando el auténtico
sentido al tiempo humano. El tiempo cósmico, en el que se desenvuelve la
historia de la humanidad, es en realidad «tiempo de Dios». El tiempo
litúrgico es el tiempo en su sentido real: tiempo de Dios en Cristo, es
decir, vivido en el cuerpo eclesial de Cristo.
El tiempo, como eterno retorno cíclico, aplasta al hombre,
sometiéndolo a los ritmos de la naturaleza. Pero aún es más aplastador y
esclavizante el tiempo de la civilización técnica. Esta ha creado su ritmo
de vida, racionaliza y colectiviza la vida, encarcelándola en planes
trienales o quinquenales, con sus evaluaciones correspondientes en cifras
de producción y de consumo. Acelera el tiempo, sometiendo al hombre al ritmo
de la máquina y, con la ilusión de liberar al hombre, en realidad lo
esclaviza con la programación continua de la vida y sus horarios. El tiempo
cerrado en sí mismo, sin apertura a la eternidad, asfixia al hombre. El
hombre corre y nunca tiene tiempo, porque el tiempo sin un apoyo no temporal
se le escapa, se le escurre, o mejor, es su vida la que se le escapa a
través del tiempo. De aquí, la angustia existencial, la náusea de la vida,
el absurdo de la existencia, la tentación del suicidio, de evasión, de
revolución como salida de la temporalidad anodina e insensata (sin
sentido).
El tiempo de Dios, en su unicidad, se desenvuelve y desarrolla en la
economía de salvación en acontecimientos únicos, que no se repiten
ni se pierden, es decir, que no pasan, pues quedan en la «memoria‑anamnesis»
de la liturgia con su propia virtualidad y aficacia salvífica. En la
liturgia, los eventos salvíficos, superando el tiempo, son siempre
actuales, presentes en el hoy del memorial litúrgico. Así el tiempo
litúrgico testimonia que la
salvación es una realidad que se actualiza continuamente. El tiempo
litúrgico es el tiempo de la actuación de Cristo mediante su Espíritu
presente en la Iglesia. El tiempo litúrgico pertenece a Cristo, Dios y
hombre, tiempo y eternidad, principio y fin simultáneamente. En la liturgia
Cristo está presente y actúa. El es el liturgo en la Iglesia, en su cuerpo
eclesial. Así el tiempo para el cristiano, encuentra en Cristo un apoyo
eterno, no temporal, que le da su sentido pleno. Los siglos, el año, la
semana, el día, las horas, los instantes son kairos para el cristiano,
porque pertenecen a Aquel que vive «en los siglos de los siglos»; a Aquel
que da sentido al año estando El en su centro; al que ritma las semanas con
el día que hasta tal punto es suyo que se llama Domingo (día del Señor); a
Aquel que es el hoy en el que la Iglesia celebra los sacramentos y
la liturgia de las horas; a Aquel que llena «cada latido rítmico del corazón
de los fieles».[9]
El tiempo pertenece al cristiano, como el cristiano pertenece a Cristo. Por
eso, el cristiano reposa en el Señor, sabiendo que el Señor le da el tiempo
para hacer todo lo que El desea que haga. Nunca le falta el tiempo, como a
quien vive como dios de su vida.
Nosotros, en realidad, «hemos venido a ser partícipes de Cristo» (Heb
3,14) desde el momento en que El «se ha hecho partícipe de nuestra carne y
sangre» (Heb 2,14), introduciéndonos en su hoy, que constituye el
cumplimiento en el tiempo de la salvación, que El traía a los hombres y
que se realiza siempre que ese hoy es proclamado en la liturgia. La liturgia
es el momento que continúa la historia de la salvación. Como dice la
constitución de Liturgia del Vaticano II: «Las riquezas de las acciones
salvíficas del Señor se hacen presentes en todos los tiempos, para que los
fieles puedan entrar en contacto con ellas y ser colmados de la gracia de la
salvación» (SC 102). Mediante la liturgia, toda la Iglesia con Cristo
recorre año tras año, de fiesta en fiesta, el propio camino hasta la
victoria final, actualizando el misterio de Cristo en cada celebración, y
percorriendo una a una las fases principales del mismo, para conformarse
así, progresivamente, con su imagen. «Lo que aconteció una vez en la
realidad histórica, la solemnidad litúrgica lo celebra de modo recurrente y
así lo renueva en el corazón de los creyentes» (S Agustín).
El tiempo litúrgico transfigura, elevándolos, todos los días del
creyente, convirtiéndolos en momento favorables de configuración con el
Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. El hoy litúrgico ritma
la existencia rescatada y redimida del cristiano. Es un memorial continuo de
los acontecimientos de salvación que, al actualizarse, se transforman en
encuentros con Cristo, Señor del tiempo y de la historia. El memorial del
futuro anticipado y del pasado vivido se hace eficaz en el presente
litúrgico. Es el hoy de la gracia.[10]

Cristo ha venido en nuestra carne, se ha manifestado vencedor de la
muerte en su resurrección y ha derramado su Espíritu sobre la Iglesia, como
el don de bodas a su Esposa. Y la Iglesia, gozosa y exultante, canta el
Aleluya pascual. Pero el Espíritu y la Esposa, en su espera impaciente por
la consumación de las bodas, gritan: ¡Maranathá! (Ap 22,17).
La Iglesia, en su peregrinación, vive continuamente la tensión entre
el Aleluya por la salvación ya cumplida plenamente en Cristo y el
Maranathá, el grito anhelante por la manifestación de su Señor en la gloria
de su retorno. Ahora ya vemos al Señor entre nosotros, pero «vemos como en
un espejo» y anhelamos que se rompa el espejo para «verle cara a cara» (1Cor
13,12). Ahora «ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a El, porque
le veremos tal cual es» (1Jn 3,1‑2).
En efecto, todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de
Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor;
antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace
exclamar: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para
testimoniarnos que somos hijos de Dios. Y, si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con El, para ser
también con El glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo
presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en
nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la
revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la
vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza
de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la
gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera
gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella; también
nosotros, que poseemos las primicias del espíritu, nosotros mismos gemimos
en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque hemos
sido salvados en esperanza (Rom 8,14‑24).
Con Cristo se ha puesto en marcha la nueva era de la historia de la
salvación: la plenitud de los tiempos. En Cristo, don del Padre al hombre y
al mundo, el hombre y la creación entera encuentran su plenitud
escatológica. Por su unión a Cristo muerto y resucitado, el cristiano, por
su bautismo, no vive ya en la condición de la «carne», sino bajo el régimen
nuevo del Espíritu de Cristo (Rom 7,1‑6). Con Cristo -con su amén al Padre-
toda la humanidad, y cuanto está relacionado con ella, ha sido
definitivamente integrada en la aceptación de la voluntad del Padre. Esta
realidad ya no podrá ser arrancada jamás de la historia humana. La Iglesia,
en su fase actual, es sacramento de salvación, es decir, encarna la
salvación de Cristo, que se derrama de ella sobre toda la humanidad y sobre
toda la creación. Pero aún la Iglesia, y con ella la humanidad y la
creación, espera la manifestación de la gloria de los hijos de Dios en el
final de los tiempos. El «hombre nuevo» y la «nueva creación», inaugurada en
el misterio pascual de Cristo, mientras canta el aleluya, vive los dolores
del parto y grita maranatha, anhelando la consumación de la «nueva
humanidad» en la resurrección de los muertos en la Parusía del Señor de la
gloria. La Iglesia se siente Reino de Dios solamente en su fase germinal.
Por eso tiende a la consumación gloriosa de este Reino, anunciándolo y
estableciéndolo entre los hombres. La Iglesia vive así su misterio en Cristo
Jesús. Pertenece a la etapa de la historia abierta por la Pascua y
orientada a la consumación de todas las cosas en la gloria de la Parusía. Su
tiempo es tiempo de camino
hacia la plenitud. Tiempo del Espíritu, que la impulsa a actuar la salvación
en el mundo. El Espíritu Santo, que habita en ella, la comunica la vida de
Cristo, implantando en ella el germen de la gloria, pero siempre dentro del
dinamismo de la Pascua, haciéndola pasar por la muerte a la vida. Por ello
vive en posesión radical de las realidades futuras y en esperanza de su
posesión definitiva. Esta es su tensión, nuestra tensión: gozar y cantar
lo que ya somos y sufrir y anhelar por aquello que seremos, a lo que estamos
destinados: «Por tanto, mientras habitamos en este cuerpo, vivimos
peregrinando lejos del Señor» (2Cor 5,6) y, aunque poseemos las primicias
del Espíritu, gemimos en nuestro interior (Rom 8,23) y ansiamos estar con
Cristo (Fil 1,23).[11]
Esperanza contra toda esperanza
Juan Bautista es la palabra del Adviento, de la expectación de lo
visto y todavía por llegar. ¡Ha visto y confesado al Mesías y se encuentra
en la cárcel! Pero en la prueba del absurdo, Juan no es una caña que quiebra
el viento. Cree a pesar de todo, espera contra toda esperanza. Es el
mensajero, que prepara a Dios el camino, ante todo, en su propia vida y en
el propio corazón; prepara el camino a un Dios que tarda en manifestarse,
que no tiene prisa, aunque él está a punto de perecer. Su corazón estaba en
apuros y su cielo encapotado. La pregunta de su corazón suena a angustia de
parto: «¿Eres tú el que ha de venir?». Pero es una pregunta dirigida a
Dios, al Cordero de Dios que ha conocido y confesado. En un corazón orante
queda siempre fe, aunque se encuentre en prisión. Parece tener razón el
mundo. «El mundo reirá y vosotros lloraréis», dijo el Señor. En la prisión
de la muerte, de las preguntas sin respuesta, de la propia flaqueza, de la
propia miseria, el cristiano, peregrino de la Pascua a la Parusía, espera
contra toda esperanza, enviando mensajeros de su fe y oración a Aquel que ha
de venir. Estos mensajeros volverán con la respuesta: «He aquí que vengo
presto; bienaventurado el que no se escandalice de mí».
La osadía (parresia) del cristiano, del discípulo de Cristo, pasa
por la purificación, por la prueba del escándalo del mismo Cristo que
anuncia. Es verdad lo que dice E. Simons: «La inaudita provocación de los
profetas veterotestamentarios y especialmente de Jesús de Nazareth y de sus
enviados no es la pretensión de hablar sobre el nombre de Dios, ni la de
hablar en nombre de Dios sino
la convicción de que Dios mismo habla en sus palabras, y por cierto de tal
manera que para lo oyentes de la predicación y para el predicador mismo la
salvación o condenación depende de la atención y respuesta a la comunicación
verbal de Dios a través de ellos... Este acontecimiento de la palabra en
cuanto evento salvífico es proclamación de la salvación como venida real del
reino de Dios (Mt 4,23;Lc 9,12), gracia (He 20,32), reconciliación (2Cor
5,19). Como «palabra de Cristo» (Rom 10,17) le hace presente como Kirios y
Salvador, de manera que fundamenta la comunidad como comunión de aquellos
que escuchan la palabra y la siguen (Mt 8,12). El Kerigma es el mismo Señor,
que ha realizado su obra como Jesús de Nazareth, vive en los suyos como
Espíritu, y vendrá como Señor en la gloria».[12]
En la palabra y en los sacramentos, Cristo nos da la seguridad de que
vino para nosotros, que murió y fue resucitado para nosotros y que envía al
espíritu Santo para que nos santifique, convirtiéndonos en signos de su
presencia salvadora para el mundo. Es Cristo quien nos inspira el gozo
agradecido que hace que nuestra fe se desborde en evangelización, en
respuesta agradecida a la
Palabra que nos da vida: «¡Ay de mí si no anunciara el evangelio!» (1Cor
9,16). Pero, «cuando los apóstoles y sus sucesores y cooperadores son
enviados para anunciar a los hombres el Salvador del mundo, se apoyan sobre
el poder de Dios, que manifiesta la fuerza del evangelio en la debilidad de
sus testigos» (GS 76) Esta fragilidad del vaso de barro está siempre
amenazada de quebrarse, de escandalizarse de su propia debilidad, de la
precariedad de su fe y de la fragilidad de su vida. «¿Qué haces tú ahí, si
no eres el Mesías esperado?». El hombre tiene sed de Dios, espera en El,
espera que pronto instaure su reino, que lo absoluto, la verdad radiante
aparezca y con su resplandor queme toda duda del espíritu, anhela que la
bondad radical destierre todo temor. Y he aquí que sólo vienen precursores,
sólo aparecen heraldos con la verdad de Dios siempre en palabras humanas que
la oscurecen; como mensajeros de Dios sólo vienen hombres con cualidades
humanas y con todos los defectos de los hombres; sólo se dan acciones
simbólicas, sacramentales, siempre bajo ceremonias humanas. Y todo esto
precursorio confiesa una y otra vez: «Yo no soy lo auténtico, lo real, lo
definitivo; lo verdadero y real está oculto en todo lo impropio de las
palabras, de los hombres, de los signos».
Ante la propia pobreza, la debilidad de los mensajeros y la
insignificancia de la palabra y los signos, el hombre, en su impaciencia, es
tentado a creer que puede hallar a Dios, lo real, fuera de los hombres, de
las palabras y signos de la Iglesia: en la naturaleza, en la infinitud del
propio corazón, en la política que quiere erigir ya de una vez para siempre
el Reino de Dios sin Dios sobre la tierra... Pero esta huída sólo puede
llevar al desierto del propio corazón vacío, donde moran los demonios y no
Dios; al desierto de la naturaleza ciega y cruel, que sólo es benéfica como
creación de Dios en la alegría del reposo dominical; al árido desierto del
mundo en que las aguas de los ideales se escurren tanto más cuanto más se
penetra en él; al desierto desolador de una política, que en lugar del reino
de Dios, sólo instaura la tiranía de la violencia.
Con Juan Bautista es preciso confesar: «Yo no soy». La Iglesia es sólo la voz del que clama en el desierto, voz que anuncia que lo definitivo, el Reino glorioso de Dios está aún por venir. No puede desoírse esta voz por razón de que suena con todos los ecos humanos. No puede dejarse de lado al mensajero de la Iglesia porque «no es digno de desatar las sandalias del Señor» a quien precede. La Iglesia, no puede menos de decir: «No soy yo», pero tampoco puede dejar de decir: «Preparad el camino al Señor que viene». Y entonces, escuchado esta pobre palabra, Dios viene ya. Los fariseos, que no escucharon al precursor del Mesías porque él no era el Mesías, tampoco reconocieron al Mesías.[13]

La salvación le llega al hombre como criatura y
como pecador sólo por la libre e inmerecida gracia de
Dios, es decir, por la
autocomunicación libre de Dios
en Jesucristo, el crucificado y resucitado. La relación del
hombre con Dios, que significa su salvación, no puede
fundarse o sostenerse a partir del hombre mismo, desde
su propia iniciativa personal, sino que siempre viene establecida
por la acción soberana de Dios. No hay «obras meritorias» por las que el
hombre pueda hacerse propicio a
Dios. Toda acción salvífica del hombre sólo tiene carácter de respuesta; e
incluso esa respuesta, en cuanto capacidad y acción real, tiene una vez más
por fundamento a Dios, quien dándosenos, nos da la capacidad de aceptarlo y
el que lo hagamos de hecho. La misma acción libre por la que el hombre
responde a Dios es también don de la gracia divina, que nos libera de la
limitación inherente a la criatura y del egoísmo pecaminoso.
Este don divino, en el que Dios se comunica a sí mismo al hombre
pecador, es un acontecimiento por el que el pecador se convierte en justo y
la gracia de Dios llega realmente al hombre, le santifica y le hace
heredero efectivo de la vida eterna, le convierte en alguien que antes no
era y ahora es realmente. Tal acontecimiento, el hombre lo experimenta en la
fe y en el reconocimiento esperanzado del juicio misericordioso de Dios
sobre él. Este acontecimiento es, a su vez, portador de una nueva promesa de
que la transformación real ya experimentada no es aún la definitiva, sino
que nos encamina a la consumación plena; así infunde un dinamismo continuo
de conversión en la vida del creyente, que se realiza en la historia y en
el tiempo como fe y esperanza en el amor de la presencia.[14]
La esperanza nace de la presencia y el amor. Allí donde dos seres
insignificantes, como María e Isabel, se encuentran y se sienten unidas en
la esperanza que, por la Palabra de Dios, ha penetrado en su corazón, Aquel
a quien esperan está ya presente. Cuando una mujer espera un niño, lo
espera, porque ya está presente en ella. Así también en la asamblea que dice
«maranatha», que espera al Señor, allí está ya presente el Señor. Donde se
acepta la promesa, se da ya el cumplimiento en quien la recibe. Espera solo
su manifestación.
Con la predicación se inaugura el tiempo del Reino, que irrumpe sobre
la tierra (Lc 16,16). Pero e. Reino de Dios es como una semilla que brota,
crece y se hace árbol (Lc 13,18). Está presente en el mundo, como levadura
en la masa, hasta transformar toda la humanidad (Lc 13,20). María, el
prototipo de la humanidad redimida, como su fruto más excelso, nos anuncia
la manifestación gloriosa del Señor en nosotros. En ella, como canta el
prefacio de la fiesta de la Inmaculada, Dios "ha señalado el comienzo de la
Iglesia, esposa de Cristo sin mancha ni arruga, esplendente de belleza".
María, como icono escatológico de la Iglesia, nos testimonia que Dios
ha sido fiel a la promesa. María, como imagen de la Iglesia, testimonia a la
Iglesia aún peregrina que la salvación anunciada se ha cumplido de verdad;
que la esposa ha sido fiel al
Esposo, que Dios ha sido fiel y su gracia eficaz. La sangre de Cristo no se
ha derramado en vano. La gloria a la que María ha sido elevada está
destinada a toda la Iglesia. La asunción de María es el comienzo, la
prefiguración de lo que será toda la Iglesia. San Pablo, hablando de la
resurrección, nos presenta a Cristo como el nuevo Adán, el celestial, cuya
imagen llevamos del mismo modo que llevamos la imagen del primero (1Cor
15,45‑49). «Y como en Adán hemos muerto todos así seremos también todos
vivificados. Pero cada uno a su tiempo, el primero Cristo; luego los de
Cristo, cuando El venga» (v.22‑23). Toda la Iglesia tendrá que esperar hasta
la Parusía, pero María, la nueva Eva, ya está unida íntimamente al Esposo. Y
mientras el pueblo de Dios camina, en la espera del advenimiento del día
del Señor, la virgen María alienta nuestra esperanza, como signo
escatológico del Reino.[15]
Espera en la vigilancia

La esperanza cristiana despierta en el creyente la vigilancia (Ef.
5,14‑18), la espera vigilante al momento presente, al kairós del paso de
Dios, que está viniendo a la historia cada día. Ilumina el momento presente
a la luz de los memoriales del pasado y de la esperanza escatológica, a la
luz de la hora en que Cristo nos redimió, a la luz del misterio pascual y a
la luz de la hora de la venida final de Cristo. A su luz se iluminan los
acontecimientos, quizás oscuros, del presente; la cruz de cada día se hace
gloriosa, «luz radiante del rostro del Padre».
La vigilancia deriva de la tensión entre el «ya» y «todavía no»,
percibido y aceptado con agradecimiento y con esperanza. La vigilancia está
simbolizada por las vírgenes del evangelio que, invitadas a las bodas,
esperan con olio la llegada del Señor. Su invitación a las bodas nos
alcanza «aquí y ahora», en el kairós del presente. La esperanza cristiana
-en oposición a la esperanza marxista- supone la inserción de una realidad
nueva en la historia, de manera que se quiebra el círculo cerrado del
presente y se abre a lo nuevo. Es una esperanza escatológica, que viene,
que no es fruto de la programación o del determinismo de la evolución
histórica o del progreso humano, sino don sorprendente, que viene como un
ladrón, inesperadamente, cuando menos se lo espera y que, por ello, exige la
espera vigilante.[16]
La muerte, presente siempre en la vida misma como su posibilidad
última, impone al hombre el dilema entre un esperar confinado por la
barrera de la muerte y un esperar,
-como don pues no está a su alcance-, algo que le haga pasar la
frontera de la muerte. Pero, si el fin de la vida es la caída de la persona
en la nada, es también el hundimiento de todo el esperar y de todas las
esperanzas del hombre; si lo último de la vida es la nada, toda la cadena de
las esperanzas precipita con el último eslabón en el vacío; el esperar
humano sería solamente un espejismo, una ilusión. Ante esta situación
límite no le quedan al hombre sino dos opciones: la aceptación de la muerte
como caída en la nada o la aceptación de esperar el don de una vida nueva,
don de algo transcendente respecto al hombre y al mundo. Algo que viene a
él. Esta es la esperanza cristiana.[17]
La esperanza cristiana se funda en la fe en la resurrección de los muertos
y en la plenitud -vida eterna- por venir, como gracia absoluta de un Dios
que está ya viniendo y que vendrá. La esperanza cristiana se inserta en la
historia como llamada a lo nuevo, «a la nueva creación» del Dios que
resucita los muertos y que vendrá para darse en plenitud de vida.
Esta novedad de vida, ya presente, garantía de la vida eterna futura,
es el don del Espíritu, como venida permanente y presencia dinámica de
Cristo en la historia, que crea en el corazón del hombre la comunión de
vida con El y la comunión en el amor con los miembros de su cuerpo eclesial,
vida nueva anticipadora de la resurrección por‑venir; el hombre vive ya
«con‑resucitado» con Cristo; está ya brotando en él «el manantial que salta
hasta la vida eterna» (Jn 4,14;7,39).
La esperanza cristiana, por ello, no es una ilusión: tiene sus
garantías; y no es una alienación, pues, hace vivir al cristiano vigilante
al momento presente, atento a los signos de los tiempos, a la irrupción del
Espíritu que sopla en su vida como el viento cuando quiere y como quiere. El
Dios, que ha venido en Cristo, sigue viniendo en el Espíritu, y vendrá en la
nueva total donación de Sí mismo.[18]
La salvación cristiana es salvación en la esperanza. Tiene lugar en
un encuentro de amor y, por eso, de libertad. Es el encuentro de la
libertad trascendente de Dios y la libertad defectible del hombre. La
libertad humana puede rehusar la salvación de Dios. Corre el riesgo siempre
de la perdición: la posibilidad de la respuesta negativa es inseparable de
la posibilidad de la respuesta afirmativa. Ante la salvación gratuita de
Dios en Cristo el cristiano vive cada día su riesgo supremo. El amor de Dios
no condiciona jamás la libertad del hombre, pues es absolutamente gratuito.
La esperanza cristiana, por tanto, vive en el combate constante entre
confiar en la autosuficiencia humana o abrirse al don gratuito de la vida
del Dios que vendrá y le salvará.
La esperanza vigilante, finalmente, se manifiesta en el amor. «Dios
es amor y quien no ama no ha conocido a Dios» (1Jn 4,8). La fe y la
esperanza tienen su verdad interior y su autenticidad en el amor que Dios
derrama sobre nosotros. Sólo cuando amamos nos encontramos en la longitud de
onda de la esperanza en el Dios que es amor. San Agustín lo explica
concisamente: «El que no ama, en vano cree, aunque sea verdad lo que
cree; en vano espera, aunque sea cierto que lo que espera pertenece a la
verdadera felicidad, a no ser que crea y espere también que el amor le puede
ser concedido por la plegaria».[19]
Y san Juan dirá aún más brevemente: «Sabemos que hemos pasado de la muerte a
la vida porque amamos a los hermanos» (1Jn 3,14). Esta es la garantía de
nuestra esperanza.
Quien ama al hombre y está convencido de su futuro, quien realmente
estima al hombre y considera que al hombre hay que amarlo hasta dar la vida
por él, ése está creyendo en Jesucristo, pues cree en una posibilidad que
sólo en Jesucristo puede hacerse realidad. Ahora bien, quien cree en Cristo,
cree también en Dios, creador de los hombres y del mundo, y espera la nueva
creación y la nueva humanidad, como don del Dios de la vida: «El que es, el
que era y que vendrá».

La fe es la garantía de los bienes esperados, la presencia de las
cosas que se espera. La fe se vincula a la esperanza. Creer es dirigirse a
Dios y reconocer su misericordia y fidelidad a pesar de las apariencias de
la muerte y del poder del mal. Así el creyente vive en continuidad con la
vida eterna que surge del encuentro con Dios, superada la amenaza de la
muerte. Por la fe, la vida de la tierra se hace promesa de una vida plena,
eterna, sin posibilidad de muerte, a la medida de la misericordia de Dios y
de las nostalgias del hombre. La fe abre paso a la esperanza porque es fe en
un Dios creador, rico en misericordia, que se hace El mismo promesa para el
hombre.
La esperanza cristiana, por tanto, se orienta a la fiesta plena y sin
fin en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero ya, mientras esperamos
la fiesta eterna, celebramos en el camino la alegría de vivir, la bondad de
ser y convivir con los otros celebrantes de la fiesta. Y este reflejo de
Dios que nos ama es la garantía de nuestra esperanza en la victoria con
Cristo de la muerte. Conscientes de estar aún en camino y de los
sufrimientos y males existentes en el mundo, celebramos la fiesta en la
esperanza y certeza del triunfo de Cristo. El verdadero testimonio de Dios
y la expresión auténtica de las posibilidades reales del gozo y de la gloria
se encontrarán entre los que son capaces de cantar en el exilio, de
regocijarse en la batalla y vislumbrar la gloria en la esperanza, aún
frustrada, porque han descubierto que la infinita distancia de Dios es la
medida del poder de su presencia y que el sufrimiento de Dios es la medida
del poder de su imperturbable e invencible amor.
Ya la fe de Israel está basada en las experiencias históricas, de las
que hace memoria en sus celebraciones. Así, su esperanza, apoyada en esta
fe, se dirige hacia un futuro cuyos horizontes se amplían constantemente,
aportando continuamente nuevas sorpresas. La fidelidad de Yahveh es el lazo
de unión del pasado y del futuro en el presente de la liturgia y de la vida.
La esperanza se mantiene viva en el agradecimiento y en la alabanza.[20]
En la esperanza de Israel se entronca la esperanza cristiana. Los dos
prefacios de Adviento, en su alabanza a Dios, recogen esta inserción y su
florecimiento. El primero evoca las dos venidas de Cristo y el segundo
celebra a Aquel «a quien todos los profetas anunciaron, la virgen esperó
con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después
entre los hombres». Y la oración entrecruza la celebración de la venida del
Señor en la carne y la espera de su retorno glorioso:
Concédenos, Señor Dios nuestro, permanecer alertas a la venida de tu Hijo,
para que cuando llegue y llame a la puerta nos encuentre velando en oración
y cantando tu alabanza.
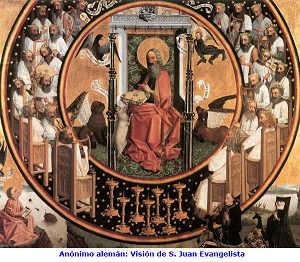
Por llamamiento y gracia de Dios, la Iglesia es una «casa de oración»
(Is 56,7;Mt 21,13p). La oración sacerdotal de la Iglesia es una de sus
tareas fundamentales. Orar y transformar la vida en adoración a Dios en
espíritu y verdad es su misión. Los primeros cristianos, fieles al Señor,
perseveraban unánimes en la oración, lo mismo que en la fracción del pan,
escuchar la Palabra y en la comunión fraterna (He 2,42). Jesús y sus
discípulos oraron con los Salmos, como el pueblo de Israel al que
pertenecían (Mt 24,46;Lc 23,46;Col 3,16). Como Israelitas, llevaban grabadas
en la mente y el corazón, en la vida y en los labios las palabras del
Deuteronomio: «Cuando te acuestes y cuando te levantes recitarás el Sema':
Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt
6,4.7;11,19). Según los comentarios rabínicos, estos dos tiempos de oración,
vinculados en primer lugar al ritmo de la vida de los hombres -acostarse y
levantarse-, fueron luego relacionados con el ritmo de la naturaleza en la
oración de la comunidad: al atardecer y al amanecer. Pero la Escritura
añadirá un tercer tiempo de oración entre los dos anteriores (Dan
6,11.14;Judit 9,1;12,5‑6;13,3), como recogerá el salmo: «Por la tarde, por
la mañana y al mediodía clamo al Señor» (54,17‑18). A estos tres tiempos, se
añade en momentos particulares la oración nocturna (Lc 6,12;He 16,25), a la
que Jesús habituó a sus discípulos. Orígenes recogerá estos tiempos de
oración, según una tradición ya común, diciendo:
Pablo, siguiendo las recomendaciones del Señor, nos dice: orad sin cesar.
Sólo hay un modo de entender este precepto como posible. Si decimos que toda
la vida del santo es una gran oración continua y que, de dicha oración, una
parte es la oración en el sentido estricto del término, que debe hacerse por
lo menos tres veces al día, como se ve en Daniel que oraba tres veces al día
a pesar del peligro que le amenazaba. Y Pedro, que subió a la terraza a la
hora sexta para orar cuando vio bajar del cielo la sábana sostenida por los
cuatro lados; es la segunda de las tres oraciones de que habla David (Sal
54,17‑18), siendo la primera: "Oye mi voz, Señor, por la mañana, a la aurora
te elevo mi oración y me quedo a la espera" (Sal 5,4), y la última es la que
muestran estas palabras: "Mi elevación de manos, como la ofrenda de la
tarde" (Sal 140,2). Pero incluso el tiempo de la noche, no lo pasamos sin
oración, ya que David dice (Sal 118,62): "En medio de la noche me alzo para
alabarte por tus justos decretos" y Pablo oraba en Filipos a medianoche con
Silas y alababa a Dios, de modo que los demás presos los oían.[21]
Al igual que la semana y el año, el día también queda santificado al
ritmo de la liturgia: «Fiel y obediente al mandato de Cristo de que hay que
orar siempre sin desmayar (Lc 18,1), la Iglesia no cesa un momento en su
oración y nos exhorta a nosotros con estas palabras: 'Por medio de Jesús
ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza' (Heb 13,15).
Responde al mandato de Cristo no sólo con la celebración eucarística, sino
también con otras formas de oración, principalmente con la Liturgia de las
horas, que, conforme a la antigua tradición cristiana, tiene como
característica propia santificar el curso entero del día y de la noche».[22]
La Liturgia de las horas es liturgia, culto de la Iglesia, de todo el
cuerpo eclesial de Cristo, que en ella se manifiesta y constituye (SC
26;PNLH 20). Y es liturgia de las horas, es decir, santificación del día y
de la noche, santificación del tiempo. En la Laudis Canticum, Pablo
VI escribe: «La liturgia de las horas se desarrolló poco a poco hasta
convertirse en oración de la Iglesia local, viniendo a ser como un
complemento necesario del acto perfecto de culto divino, que es la
eucaristía, el cual se extiende así y se difunde a todos los momentos de la
vida de los hombres... Como oración de la Iglesia es oración de todo el
pueblo de Dios, algo que atañe a toda la comunidad cristiana».[23]
Laudes
es la oración de la mañana, el tiempo que cierra la noche y abre el día. Es
la voz de la esposa que se levanta con la aurora, buscando al Esposo (Sal
62), que se alza de la muerte victorioso antes del alba. Como cantan los
himnos a Cristo, Sol naciente, El es la luz que ilumina el mundo,
«visitándonos desde lo alto». Los laudes evocan también la creación, mañana
del universo, en la que entra el hombre como liturgo que invita a toda la
creación a alabar al Creador.
Las vísperas, por su parte, están vinculadas a la tarde, que es
conclusión del día y comienzo de la noche: «Las vísperas se celebran al
atardecer, cuando el día ya declina, para dar gracias por todo lo que el
Señor nos ha concedido durante la jornada» (PNLH 39). «Es bello salmodiar tu
nombre: proclamar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en la noche»
(Sal 92,2‑3). Las vísperas expresan la dichosa esperanza de la venida
definitiva del reino de Dios, al final del tiempo cósmico. Tienen, pues, un
sentido escatológico, refiriendo la vida a la última venida de Cristo, que
nos traerá la gracia de la luz eterna en el «día sin noche» (PNLH 39).

La muerte, como término de la vida, con su carácter de agresión, es
la manifestación de la esencia del pecado: «El salario del pecado es la
muerte» (Rom 6,23).
Pero el detalle más sorprendente de la revelación cristiana sobre la
muerte es que Dios ha hecho de la muerte del hombre el misterio del amor de
Cristo al Padre y, al mismo tiempo, el misterio del amor del Padre a Cristo
y, a través de El, a todos los hombres. La muerte humana se ha convertido en
acontecimiento de salvación, para Cristo y para el mundo.
Ahora ya, para aquellos que viven su vida como un misterio de muerte
y de vida con Cristo, la muerte se convierte en el punto culminante de la
apropiación de la salvación inaugurada por la fe y los sacramentos. Más que
límite, la muerte es cumplimiento, maduración y fructificación. Es pérdida
de sí, pero para encontrarse con Dios y vivir en Dios.
Ante la muerte, que en apariencia no es más que tiniebla absoluta, el
hombre, por la fe cree que ese derrumbamiento desemboca en la vida y que
vivirá eternamente. En la muerte, que es esperanza contra toda esperanza, el
creyente se abandona al Dios de la promesa. La muerte vivida de este modo se
convierte en encuentro con Dios en Jesucristo. Lo mismo que Cristo recibió
el don de su glorificación por su confianza en el amor del Padre, el
cristiano recibe la gracia de su resurrección abandonándose en las manos de
Dios en Jesucristo. Por la esperanza el cristiano se proyecta en Dios y le
confía su vida por toda la eternidad. Y, en la muerte, la caridad, que es
amor a Dios por encima de todo, encuentra su expresión y su realización
suprema. Por nuestros pecados hemos rechazado muchas veces la llamada de
Dios; a menudo hemos sufrido por no poder darlo todo o por no dar más que
con los labios. Ahora podemos recoger todo nuestro ser y ofrecérselo a Dios:
«Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu».[24]
Penetrando dentro de la muerte, estas tres fuerzas fundamentales de
la vida cristiana -la fe, la esperanza y la caridad- transforman la muerte,
cumplen el Semá, que lleva en sí la promesa de vida: «Haz esto y vivirás».
El hombre muere, pero para vivir eternamente. Su muerte no es ya una muerte
segunda, sino la victoria definitiva de la vida de Dios sobre la muerte.
Culminación de la vida teologal, la muerte es asimilación real con
la muerte de Cristo, que el cristiano comenzó a vivir en su bautismo,
alimentó en la Eucaristía y sella con la Unción de los enfermos. El
bautismo es el comienzo de la muerte cristiana, ya que es la inmersión del
hombre de pecado en la muerte de Cristo (Rom 6,3) y el nacimiento a la vida
nueva, que nutre la Eucaristía, en la participación al misterio pascual de
Cristo, que nos pasa de la muerte a la vida de resucitados. Y esto, el
cristiano lo vive hasta el final en la Iglesia, que le acompaña desde el
nacimiento hasta la culminación de su vida, ungiéndole para su entrada en
el Reino. El sacramento de la Unción de los enfermos proclama y celebra la
fidelidad de Dios tal como se ha manifestado en los sufrimientos y muerte de
Cristo, una fidelidad que da significado a los sufrimientos, enfermedad,
vejez y muerte del cristiano y lo sostiene en su debilidad.
La unción de los enfermos, como los demás sacramentos, tiene su
fuente y su cima en el misterio pascual de Cristo, que apunta con su
victoria sobre la muerte, al sellar el Padre su fidelidad con la
resurrección, hacia la plenitud final en los nuevos cielos y en la tierra
nueva. Recibido y celebrado con agradecimiento, imploramos con toda la
Iglesia, la gracia de nuestra fidelidad hasta el final de nuestra vida. Ante
el misterio de la muerte se eleva el misterio de la esperanza: del Dios que
resucita y hace nacer a la vida nueva.
De la fiesta del tiempo a la fiesta eterna

Todo cuanto sucede, desde Dios, tiene aquella dirección que apunta
desde la creación en el principio al reino eterno. Porque Dios no creó el
mundo para la caducidad y la muerte, sino para su gloria y, por
consiguiente, para la fiesta eterna. La experiencia de la vida y del tiempo
en la historia de Dios con el mundo está marcada por la creación, la
promesa, la alianza, la liberación, la victoria sobre la muerte y el don de
la vida eterna. El tiempo no es algo vacío, es siempre tiempo lleno de los
acontecimientos de Dios.
El acontecimiento determina el tiempo del instante favorable. La
fidelidad de Dios garantiza el ritmo de los tiempos y el kairós de cada
acontecimiento. En el tiempo de la creación, Dios se manifiesta como Señor
del tiempo con sus intervenciones gratuitas y salvíficas, que abren el
tiempo a la historia y al futuro de Dios. «El acontecimiento es impensable
sin su tiempo; y el tiempo, sin su acontecimiento».[25]
La historia se abre con la promesa y se llena de contenido con las
experiencias de su cumplimiento: «Hubo historia para Israel sólo y en la
medida en que Dios anduvo con él. Fue Dios quien trazó la continuidad en
medio de la pluralidad de acontecimientos y creó la línea hacia una meta en
la secuencia temporal de los acontecimientos».[26]
El futuro está en continuidad con el pasado gracias a la fidelidad de
Dios. Pero, para el hombre, la intervención de Dios, es creación, novedad,
no la continuación o desarrollo de lo pretérito (Is 43,18). «La
predicación profética se torna escatológica cuando los profetas arrancan a
Israel del ámbito salvífico de los hechos acaecidos hasta entonces y
desplazan el fundamento salvífico a un venidero evento de Dios».[27]
La antigua actuación de Dios y la nueva no se encuentran ya en un mismo
tiempo humano; la nueva actuación de Dios tiene lugar en «su tiempo», en el
«tiempo nuevo».
La apocalíptica hará patente esta novedad contraponiendo los dos
tiempos (eones) del mundo como dos poderes que configuran todo lo que está
en su ámbito: se oponen como muerte y vida, perdición y salvación, infierno
y cielo. Este tiempo es el tiempo de muerte, perdición e infierno; el nuevo
tiempo es el de la vida, salvación y cielo.
Cristo entra en el tiempo de muerte, y con su resurrección revela la
eclosión del nuevo eón de la resurrección y de la vida eterna. Con su
resurrección se abre, ya en medio de este mundo, el nuevo y eterno tiempo,
para los que viven en El: «Por tanto, el que está en Cristo es una nueva
creación; pasó lo viejo, todo es nuevo» (2Cor 5,17). La vieja existencia
del hombre bajo el poder del pecado fenece y es sepultada por los creyentes
con Cristo en su muerte (Rom 6,4). Nace la nueva existencia del hombre bajo
el Espíritu para vida eterna. El nuevo tiempo se zambulle en este caduco
tiempo del mundo y lo convierte en tiempo transitorio del mundo, que pasa,
que se acorta, que es escena, mientras aparece en su fulgor y esplendor el
nuevo tiempo de la nueva creación.
La eucaristía, los sacramentos y las fiestas del tiempo litúrgico
manifiestan en este tiempo el tiempo nuevo de la manifestación de Dios y de
la gloria de Jesucristo en su Espíritu, que exulta en el corazón de la
Iglesia.
A la celebración eucarística, la liturgia ha vinculado la alabanza
de las horas en que expresa la «alabanza perenne», santificación del tiempo.
Según un triple ciclo -cotidiano, semanal y anual-, la liturgia manifiesta
de qué modo el misterio de la salvación en Cristo penetra el tiempo cósmico
por entero. Mientras en el ciclo anual, la historia de la salvación,
desplegada desde el misterio pascual de Cristo, transforma en «misterio» el
ritmo de las estaciones, el ciclo semanal, regido por las fases de la luna,
traslada el mismo orden de la creación al plano del misterio de la
salvación. Y el ciclo cotidiano, estructurado según los ritmos de la luz,
evoca las resonancias simbólicas del día y de la noche. Centrando en él la
expresión de su contemplación, la Iglesia atestigua la paradoja de su
situación en las fronteras del tiempo y la eternidad. Todavía retenida por
las inquietudes disipadoras de
la existencia terrena, la Iglesia de la tierra -a la vez esposa y cuerpo de
Cristo- entra en armonía con la Iglesia del cielo; ocupa su lugar en el coro
de los bienaventurados, que cantan incesantemente con los ángeles: «Santo,
Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la
tierra de tu gloria».[28]
La alabanza perenne de la Iglesia, la convierte en anticipación de la
alabanza eterna más allá de la Parusía. La liturgia, en su materialidad
sacramental y en su eficacia regeneradora, cesará en el Reino de los cielos,
pero la alabanza perenne a Dios será el eterno oficio gozoso de la asamblea
celeste. La liturgia de las horas introduce al hombre, en cuanto bautizado,
nacido de lo alto, en el coro celeste de la alabanza divina (Ap
7,9ss;15,2ss;19,1ss). La salmodia de la Iglesia es «hija del canto que
resuena incesantemente ante el trono de Dios y del Cordero».[29]
Podemos concluir con San Pedro:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran
misericordia, mediante la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos,
nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible,
inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes
el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta
ya a ser revelada en el último momento. Por lo cual rebosáis de alegría,
aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas
pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el
oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de
alabanza, de gloria y de honor, en la Revelación de Jesucristo. A quien
amáis sin haberle visto; en quien creéis, aunque de momento no le veáis,
rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe,
la salvación de las almas (1Pe 1,3‑9).
[1]
VARIOS, Cristo ieri oggi e sempre. L'anno liturgico e la sua
spiritualità, Bari 1979;J. ORDOÑEZ MARQUEZ, Teología y
espiritualidad del año litúrgico, Madrid 1978.
[2]
J. MOUROUX, Il mistero del tempo, Brescia 1965; (En cast, Barcelona
1965;O. CULLMANN, Cristo y el tiempo, Barcelona 1968;T.G. CHIFFLOT,
Le Christ et le temps LMD 13(1948)26‑49;J. RATZINGER, Fe y futuro,
Salamanca 1970.
[3]
M. BERCIANO, Kairós, tiempo humano y histórico‑salvífico en Clemente
de Alejandría, Burgos 1976.
[4]
A.M. TRIACCA.‑A. PISTOIA, Le Christ dans la liturgie, Roma 1981, con
textos de los sacramentarios y de los Padres: Cfr. Lc
6,20‑26;12,49ss;19,44;Mc 1,14s;Jn 16,21‑24;Rom 13,8ss; Gal 6,10;1
Cor 13,12;2Cor 6,1ss;Ef 5,16;Col 4,5;2 Tes 2,6ss;1Pe 1,3‑9).
[6]
J. ALFARO, Esperanza cristiana y liberación del hombre, Barcelona
1972;Idem, Cristología y antropología, Madrid 1973.
[7]
S. MARSILI, Il tempo liturgico attauzione della storia della
salveza, RivLit 57(1970)207‑235;B.G. BOSCHI, Tempo, storia e festa
nella Bibbia, Sacra Doctrina 87(1978)191;J. RATZINGER,
Escatología, Muerte y vida eterna, Barcelona 1979
[9]
A.M. TRIACCA, Tempo e liturgia, en NDL, Roma 1984, p.1494‑1508;E.
ALIAGA GIRBES, Teología del tiempo litúrgico, Valencia 1980.
[13]
H. DE LUBAC, El drama del humanismo ateo, Madrid 1967;K. BART,
Adviento, Madrid 1970; P. TILLICH, La dimensión perdida. Indigencia
y esperanza de nuestro tiempo, Bilbao 1970.
[15]
J. ESQUERDA, Significado salvífico de María como tipo de la Iglesia,
en Ejemplaridad trascendente de María sobre la Iglesia, Madrid 1967,
p.145‑192;F. HOFMANS, María y la Iglesia, Teología y Vida
5(1964)169‑179.
[17]
K. RAHNER, Sentido teológico de la muerte, Barcelona 1969;X.
LEON‑DUFOUR, Jesús y Pablo ante la muerte, Madrid 1982;P. ARIÉS,
L'homme dévant la mort, París 1977;L. BOROS, Mysterium mortis. El
hombre y su última opción, Madrid 1972.
[18]
P. GRELOT, De la mort a la vie eternelle, París 1971;J. RATZINGER,
Escatología, Barcelona 1979;E. BLOCH, El principio esperanza, Madrid
1975;R. LATOURELLE, El hombre y sus problemas a la luz de Cristo,
Salamanca 1984;P. TILLICH, La imagen cristiana del hombre del s.
XX, en En la frontera, Madrid 1971,p.117‑128.
[21]
ORIGENES, De oratione 12: PG 11,452‑453;HIPOLITO, Tradición
apostólica 41;TERTULIANO, De oratione 25;San CIPRIANO, De domenica
oratione 35... Cfr. G. MARTIMORT. La Iglesia en oración, p.
1047‑1173.
[22]
PNLH=Principios y normas de la Liturgia de las horas de 1971,
n.10;M. MAGRASSI, La Chiesa che prega nel tempo, Torino 1979;P.
VISENTIN, Dimensione orante della Chiesa, en Liturgia delle Ore,
Torino 1872, p.131‑159;V. RAFFA, La nuova liturgia delle Ore, Milano
1971.
[23]
PABLO VI, Const.Apost. Laudis canticum, AAS 63(1971) 527‑535;A.
HAMMAN, La oración, Barcelona 1967;Ev. CASSIEN.‑B. BOTTE, La prière
des heures, París 1963;T. DUPONT, Jésus et la prière liturgique, LMD
95(1968)16‑49.
